« Entradas por tag: literatura
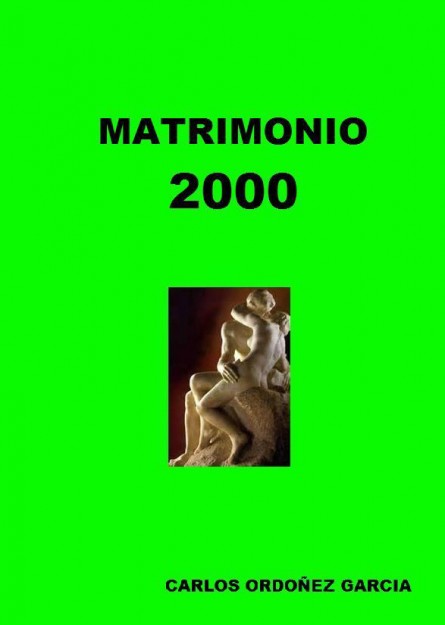
PRÓLOGO
Esta obra se editó en Octubre de 1986. Aunque ya
esté algo anticuada, creo que todavía sigue vigente en muchos aspectos. La
publico como una referencia histórica para quienes se interesen en estudiar
aquellos tiempos y como un consejo para los que quieran hacerme caso
El editor añadió la siguiente nota, que considero
muy acertada:
“Si usted ama verdaderamente a su pareja, no la haga
infeliz casándose con ella. Es la tesis que sustenta el autor de este
fascinante libro que suscitará, que duda cabe, apasionantes polémicas. Algunos
opinarán que se trata de puntos de vista muy personales expresados con fina
ironía y un agudo sentido del humor; otros, en cambio, descubrirán detrás de
este ropaje aparentemente frívolo, una de las opiniones mas sólidas y
justificadas acerca de esa institución llamada matrimonio”.
Tiro… y vale.
¿Es usted soltero o divorciado, de uno u otro sexo,
y quiere tener una buena vida matrimonial?
¿Desea una relación plena, llena de satisfacciones
con su pareja?
¿Desea crear lazos de cariño fuertes y duraderos con
sus hijos?
¿Quiere, en pocas
palabras, gozar de lo que se llama felicidad conyugal?
Entonces,
por favor háganos caso, no se case, viva
solo.
oOo
Vivir solo
significa, ante todo, tener una casa, un hábitat exclusivo para sí y contar con sus propios medios de subsistencia
(obtener sus propios recursos financieros). Estas dos cosas lo hacen
autosuficiente territorial y económicamente, lo que equivale a ser libre e
independiente de una manera casi absoluta.
Sólo en posesión de esta libertad sus relaciones con
una persona del sexo opuesto se basarán exclusivamente en el gusto y la
admiración que sienta por ella y no en
la dependencia funcional o económica. Se unirá a esta persona por amor y vivirá
con ella una relación intensa de emociones, comunicación, erotismo, satisfacción.
Vivirá un idilio permanente.
Y el idilio es el
estado perfecto de la pareja.
oO o
Con demasiada
frecuencia se ha dicho que el matrimonio es la base en que descansa la sociedad actual. En otras palabras, el matrimonio es la base en la que descansan las
relaciones de pillaje, abuso, prepotencia, desconfianza, rapiña, explotación, engaño, usura, que caracterizan a
la sociedad actual. El matrimonio es la base en que descansan la hambruna, la
guerra, el secuestro, la expoliación, la miseria, la ignorancia, el fanatismo,
el robo, la privación de la libertad, la
injusticia, la corrupción, la dilapidación de recursos y vidas. . .
El
matrimonio es la base de una sociedad dispuesta a extinguir, junto consigo misma,
toda traza de vida en este hermoso planeta azul que nos tocó vivir. Las posibilidades de supervivencia en los próximos cien años son inferiores al 1% (Carl
Sagan-Cosmos.)
Lo anterior sería razón más que suficiente para que cualquiera
rehuyera al matrimonio. Sin embargo, quizá sea una justificación demasiado
abstracta, por lo que daremos otra más sencilla, más directa, más al alcance de nuestros intereses inmediatos: la estadística.
¿Quién no entiende una estadística?, y ésta nos dice que, cada día, los índices
de divorcios son más altos. Resulta inútil dar valores pues éstos se volverían
obsoletos en unos cuantos meses. Nos limitaremos a decir que si se casa tiene
una probabilidad casi absoluta de
divorciarse.
Entonces
¿Para qué lo hace? Evitando el
matrimonio eliminará
las molestias del divorcio.
¿Qué mejor razón?
oO o
Divorcio equivale siempre
a fracaso. Por muy razonablemente que lo tomemos, por mucho que justifiquemos nuestra actitud, siempre nos quedará una sensación
de frustración, de desasosiego, de haber fallado.
Los consultorios
de psicólogos y psiquiatras están atestados de divorciados en busca de explicaciones, en busca de saber que es lo que hicieron mal. Los jueces y abogados tienen exceso de
trabajo atendiendo pleitos, riñas y chismes de hombres y mujeres que, en lugar
de contentarse con la separación, luchan con todas
sus fuerzas por hacerle la vida insoportable a su ex cónyuge. Y por hacérsela
insoportable a sí mismos. Obsesionados por un espíritu de venganza no viven
más que para el odio. Amenazas, violencia,
rencor; su mente está impregnada de ideas punitivas y por lo tanto
incapacitada para cualquier sentimiento constructivo. Si ya llegó al
divorcio, al menos hágalo lo más fácil posible y después olvide todo lo que pasó.
oOo
El resultado del
divorcio es siempre el mismo; dos seres heridos,
frustrados, obsesionados por las sensaciones de culpa e incapacidad para hacer las cosas bien,
encerrados en sí mismos hasta el enquistamiento
por el terror a un nuevo fracaso, a un nuevo dolor.
Desconfiados. Temerosos.
Generalmente el divorciado prescinde de una vida realmente
afectiva y se refugia en la práctica
promiscua de un erotismo superficial,
de un sexualismo pueril, en el que no es posible recibir daños pues nada es
profundo. No hay comunicación, sólo intercambio de genes.
La relación afectiva profunda entre un hombre y una mujer requiere de
comunicación y sexo. Estos dos ingredientes bien dosificados se
convierten en admiración y erotismo... o sea amor. Si nos limitamos a uno de
los ingredientes no llegaremos muy lejos. Especialmente si escogemos
el segundo como única forma de relación con otro
ser. Es interesante oír hablar a la mayoría de los divorciados sobre sus
múltiples amoríos. Sus risas y expresiones semejan más el grito desesperado de
la soledad que el relato de una conquista amorosa. Gritan pidiendo ayuda,
pidiendo afecto, pero temen abrirse y presentar su ser íntimo, su ser
afectuoso. Piden, pero no se atreven a dar. En esto son iguales a muchos casados.
Existe
también infinidad de divorciados que
se dedican apasionadamente a ensartar fracasos
como si fueran cuentas de un collar: matrimonio… divorcio… matrimonio…
divorcio… y así sucesivamente. La angustia de la soledad producida por el
primer fracaso los impele a llenar su vida
de cualquier forma: ¡Hay que llenar el hueco que dejó la pareja! Y se intenta un nuevo matrimonio para evitar los
espacios vacíos. Con quien sea, cómo sea, sin haber verificado la realidad de los sentimientos, sin pensar siquiera si hay afinidad.
Se trata, solamente, de no estar solo, de no angustiarse, de sentir cualquier
tipo de compañía, como esos monitos a los que se separa de la madre para
sustituirla por el tic-tac de un reloj o el tacto de un muñeco de peluche.
También estos son iguales a muchos casados.
oO o
En ambos casos la
sensación de fracaso se debe a que consideramos que el
matrimonio es algo definitivo y eterno. El divorcio conduce a pensar en una
destrucción irreparable. Tan definitiva y eterna como lo destruido. Regimos
nuestro concepto del matrimonio por las ideas parmenideanas de perfección. Lo
perfecto es estático, eterno e inamovible Hemos disuelto lo indisoluble. Hemos fracasado para siempre.
Durante
la juventud
tenemos
una
serie casi ininterrumpida de relaciones más o menos amorosas:
galanteos, "flirts", "movidas", amasiatos, noviazgos. Todos acaban.
Y sin embargo, nunca nos queda la sensación de
fracaso que deja el divorcio. ¿Por qué? Porque no pretendemos que estas relaciones sean
eternas. Porque las consideramos transitorias. Al terminar sólo llegó a su fin un juego que fue
agradable; no hemos destruido la eternidad. No hay fracaso.
Por este motivo, evitando el divorcio, no casándonos,
impedimos la frustración y con ello conseguimos mantener siempre una condición afectiva
que nos permita gozar nuestras relaciones (superficiales o profundas;
galanteos o noviazgos) a las que entraremos abiertamente, sin barreras, sin
fobias. Y eso nos permitirá obtener lo mejor de ellas. Siempre saldremos
enriquecidos con una nueva experiencia, con una nueva sensación. ¡Y con uno que
otro frentazo!
En efecto, el término de una de estas relaciones nos causará dolor;
posiblemente mucho dolor… ¿Quién alguna vez, no se ha lanzado a la pasión de un
idilio o de un amor no correspondido? ¿Quién
no ha sentido, alguna vez, la necesidad de entregarse totalmente, sin
reservas, a su pareja… de abrir su alma y contar todas sus intimidades? ¿Quién
no ha necesitado, alguna vez, la presencia constante de otro ser, sin el cual
se siente incompleto e irrealizado? ¿Quién, en fin, no se ha enamorado alguna
vez? Y sin embargo, cuando viene la ruptura, después de un intenso dolor
temporal, no queda ninguna sensación de fracaso, sino la dulzura del recuerdo
de los momentos gratos pasados en compañía de, o pensando en, el ser amado. No salimos frustrados, sino
enriquecidos.
Los divorciados y
con mucha más razón los solteros deben olvidar las frustrantes
ideas de fracaso derivadas del matrimonio y a cambio de
esto vivir en el idilio, buscar el amor. Si éste dura poco, no importa; se habrán enriquecido, habrán ganado en
experiencia para intentarlo una y otra vez;
hasta lograr un idilio que dure tanto que parezca eterno. . . pero que se puede desvanecer
en cualquier momento.
oO o
Cuando surge el amor
nos hacemos monógamos: no necesitamos de ninguna otra persona del otro sexo,
pues con la que estamos nos satisface totalmente. Gozamos de su compañía y nos
sentimos incompletos en su ausencia.
Necesitamos vehementemente de esta persona; no podemos prescindir de
ella; nos hace falta. Esta imagen puede describir un amor no correspondido,
cuando sólo uno está enamorado. Pero cuando el sentimiento es recíproco,
cuando la comunicación fluye tanto en un sentido como en otro, cuando la
admiración es mutua, se llega al idilio, con toda la pasión, con todo el
entusiasmo que produce la obtención de una satisfacción
plena en todos los sentidos.
El idilio se
retroalimenta. Cada nueva sensación, cada nuevo descubrimiento, nos alienta a seguir experimentando, a buscar nuevos
goces, nuevas sensaciones. Nos obliga a permanecer alertas, atentos a las
relaciones de nuestra pareja. El idilio es búsqueda, es ensayo; no puede
permanecer estático; es incompatible con Parménides. Si lo paralizamos, si se
enfría, morirá. Tenemos que alimentarlo con nuestra pasión, con nuestra
entrega, para que siga viviendo. El idilio se vive a cada momento. Y este
momento puede ser el último. Puede durar sólo unos días. Pero si lo sabemos cuidar,
si lo sabemos cultivar, durará eternamente. Y su movilidad lo hará mucho más interesante que el
matrimonio supuestamente estático y eterno.
Por su temporalidad,
por su fragilidad, por la necesidad de cuidarlo
y alimentarlo constantemente, nos obliga a
permanecer sensibles, a permanecer
abiertos y alertas.
El
idilio es el estado perfecto de la pareja.
En el idilio se practica la
monogamia: la entrega total, la dependencia total de uno al otro. Pero entrega
voluntaria, no forzada. Es el regalo
que un humano libre hace de sí mismo a otro. Aunque aparentemente signifique lo
mismo, no es igual "Yo soy tuyo"
que "Tú eres mío". No es lo mismo entrega que apropiación. Quien
recibe este regalo no se debe apoderar de
él, lo gozará pero no lo tomará
en pertenencia, deberá respetar su libertad. La monogamia es un acto de libertad,
es la renuncia voluntaria, no imposición. No se puede establecer por decreto.
El amor
correspondido lleva al idilio y éste a la monogamia.
Pero el amor sólo es posible cuando hay libertad. Sólo
es posible entre dos seres libres.
Cualquier atadura, cualquier nexo de dependencia no aceptado
voluntariamente, mata al amor. Por eso, conserve
su autonomía, conserve su libertad. Viva solo.
oOo
Por definición, el matrimonio además de perfecto, eterno e inamovible, es monógamo. Y esto es absurdo.
La monogamia sólo es posible como acto voluntario
dentro del amor. Pretender implantar la monogamia por ley o por decreto es
irrealizable. Quien no la acepte encontrará siempre la forma de escapar de
esta imposición. Y son muy pocos los que han tenido la oportunidad de convencerse de la monogamia.
Ésta es el resultado de un proceso evolutivo. No se
llega a ella por definición ni por obligación. La especie humana fue originalmente
polígama y sólo en fechas relativamente recientes adquirió consciencia de la
monogamia. Cada individuo de la especie debe recorrer un camino semejante. Debe
convencerse de que para obtener un estado pleno de interrelación con otro ser
de su misma especie, pero de género opuesto, se requiere alcanzar un grado muy
alto de comunicación, incluyendo al sexo como una forma especial de ésta. Debe
convencerse de la necesidad de una pareja que lo complemente, que lo
enriquezca, que haga aflorar sus mejores sentimientos, sus mejores
posibilidades. Que lo induzca a alcanzar planos cada vez más elevados en cuanto
a conocimiento, a sensaciones, a
pensamientos, a intuiciones…
Pero esto sólo es posible por medio del ensayo. La relación
múltiple, la experimentación con distintas parejas y en distintos campos de comunicación, o sea la poligamia nos
servirá para aprender, para distinguir lo bueno, lo trascendente, lo
importante. Aprenderemos a
seleccionar, a separar el trigo.
Al
cabo de un tiempo escogeremos nuestros ensayos. Desecharemos los
experimentos que, de antemano, sabemos no conducen a nada. La búsqueda de relaciones más profundas nos llevará a la
intimidad y esto sólo será posible con un número reducido de personas.
Mientras más profunda sea la comunicación menor será el número de gentes con
quienes la logremos. Y finalmente para llegar
al máximo, para alcanzar la sublimación sólo quedará una persona:
nuestra pareja perfecta. Aquella con la que lograremos el máximo de intimidad,
el máximo de comunicación, la máxima admiración
mutua… el amor.
Como expresa
Saint-Exupéry en "Tierra de Hombres". "La perfección se
consigue no cuando ya no puede añadirse nada, sino cuando ya no puede omitirse
nada".
La monogamia es
madurez. Se llega a ella después de todo un
proceso de búsqueda que pasa por la poligamia como primera fase por episodios
temporales de monogamia que no llegan a la perfección y que acaban por
romperse. No existe una norma, ni un tiempo preestablecido, para alcanzar la
madurez. En ocasiones esta llega muy pronto. En otras jamás se alcanza. Pero
sólo cuando tengamos el convencimiento, cuando encontremos a nuestra pareja,
sólo entonces seremos verdaderamente monógamos. Sólo en la monogamia lograremos
una comunión perfecta con alguien. Pasaremos de dos seres a uno solo.
Lograremos la intercomunicación Total y eso abrirá las posibilidades de buscar
metas más elevadas, externas a los dos, metas que muevan al mundo que
enriquezcan el cosmos. oOo
Pero esto que es una
verdad, se convirtió en decreto hace
unos milenios. Se proscribieron el ensayo y la búsqueda. La monogamia se hizo
ley, se hizo obligación. Y de premio se transformó en castigo.
Forzados
a entrar en la monogamia sin haber sido convencidos, los reos se escapaban (se siguen escapando) por las puertas
falsas, para intentar el ensayo, para
intentar el experimento. Pero perseguidos y señalados como proscritos no podían
concentrarse en una búsqueda sana, limpia
y honesta y convirtieron su poligamia en un juego deshonroso e ilegal,
de tahúres y de hipócritas. La búsqueda convirtió
en cinismo permanente, en burla constante. En desesperación.
o O o
Cuando se habla de
monogamia, cuando se habla de ensayar el amor se piensa siempre en función de sexo. Se supone que la única forma de ensayar
es acostarse con alguien. Esto es falso. El ensayo múltiple, con muchas
parejas, lo practican desde hace mucho tanto los hombres como las mujeres. Es
difícil encontrar un ser humano que se haya casado con su primera pareja, su
primer novio o novia según el caso, y es más difícil aún que ambos sean
primerizos, que nunca hayan tenido otra relación. El ensayo polígamo se ha hecho desde siempre, aunque
excluyendo la entrega sexual. Por un tabú, por un prejuicio, no se
llegaba a la cama, pero casi todos los hombres, casi todas las mujeres, han
tenido varios noviazgos antes de caer en la monogamia obligatoria del matrimonio.
En
estos noviazgos, casi siempre sucesivos, a veces simultáneos, se ensaya el amor como comunicación, como
comparación de ideas y sentimientos, como admiración mutua y, generalmente,
como juego erótico incompleto. Tomarse las manos, tocarse los cuerpos, besarse, son juegos eróticos, aunque en
ellos no se llegue al contacto sexual total.
Todos pasamos por
ensayos polígamos antes de encontrar una pareja con quien practicar la monogamia. La única
diferencia entre el pasado y el
presente es que en la actualidad se ha incluido el coito como parte del ensayo.
oOo
La poligamia es
buena. Pero dentro del matrimonio, que por definición es monógamo, equivale a
fraude.
Los solteros y
divorciados practican la poligamia. Así
debe ser. Se encuentran en un proceso de maduración, de búsqueda de una pareja ideal con la cual volverse monógamos. Pero
encontrar esta pareja es relativamente difícil. Lo común es que
sintamos atracción por varias
personas, cada una de las cuales nos satisface en determinados aspectos, pero
no en todos. No hay razón alguna para prescindir del placer que nos
proporcionan estas relaciones múltiples. La poligamia es recomendable y se
debe jugar con gusto, con libertad.
Sinceramente. Nadie se siente engañado en estas condiciones. No hay
cuernos. Quienes la practican así, saben que sus parejas hacen lo mismo. Y lo
aceptan. No existiendo el contrato de
exclusividad que implica el matrimonio, no hay razón alguna para limitarse.
Nadie piensa en restringir la libertad de otros. Pueden disfrutar de relaciones
múltiples con cuantas personas quieran sin el remordimiento de estar engañando a alguien y sin el riesgo de sanciones físicas, morales, penales o económicas.
Esta actitud no es válida dentro del matrimonio. Este implica monogamia
y salirse de ella es violar su definición, salirse de las reglas. Y entonces
¿para qué entrar en un juego que no
pensamos respetar? ¿Por qué casarnos si nos sentimos
polígamos? Refleja falta de ordenación lógica; confusión
mental.
Pero
además denota hipocresía y traición. Existen muchas
personas que, si no por convencimiento, al menos por acondicionamiento
mental, por haber sido educadas así, por costumbre o por tradición, aceptan la
monogamia y aceptan las reglas del matrimonio. Son fieles a su cónyuge. Si
éste viola las reglas, no está jugando limpio; está cometiendo un fraude
puesto que no era esto lo que se esperaba de él. Tan patente es esta actitud
fraudulenta que quien la comete lo oculta. Nunca se le dice a la pareja que
seguimos siendo polígamos. Engañamos.
El
llamado "matrimonio abierto" tiende a corregir
esto último; en él tenemos la
honestidad de avisar a la pareja de
nuestras relaciones extramatrimoniales.
Se evita
la estafa, no hay hipocresía. Es un adelanto. Pero sigue siendo absurdo:
convertirnos en polígama una
institución monógama. Si mantenemos relaciones con varias personas
;Cual es la diferencia de una en particular con respecto a las demás? ¿Qué diferencia hay con una poligamia? ¿No existe
la posibilidad
de que
con el tiempo cambiemos de opinión y nos sintamos
mas unidos a otra de las personas
con quienes estamos ligados? y
en este caso será necesario deshacer un matrimonio para formar otro, que,
a su vez, se disolverá en el futuro. El
matrimonio se convertirá en algo provisional,
habrá perdido sus cualidades de perfecto, eterno, inamovible y monógamo. No quedará nada de él.
Entonces, ¿para qué
casarse? Es más lógico y más sencillo mantener varias relaciones simultáneas
entre seres libres, aunque alguna se viva, en un momento, con más intensidad que las demás.
Ya sea con o sin fraude, ya sea tradicional o libre, el
matrimonio en que se practica la
poligamia es irracional y absurdo. Ésta requiere de
libertad para practicarse sanamente.
oO o
El fracaso de casi
todos los matrimonios se debe a la excesiva prisa por convertirnos en monógamos. Hemos visto
que esto requiere de tiempo y de experimentación.
En ocasiones hace falta demasiado tiempo. Y sin embargo, la presión de la
sociedad y las ideas que hemos heredado nos empujan a atarnos indisolublemente, es decir a casarnos, en cuanto notamos
el primer síntoma de que podemos llevarnos bien con alguien. Esta prisa
tiene su origen en el culto a la virginidad femenina que prohíbe las
relaciones sexuales antes del matrimonio, culto que afortunadamente va cayendo
en desuso pero que todavía sigue cobrando sus víctimas.
Cuando logramos cierto grado de
comunicación con alguien pensamos en ampliarlo, hacerlo más
íntimo, y eso nos conduce al sexo, puesto que comunicación y sexo son los
ingredientes del amor. Pero para ampliar esta relación, si aceptamos el culto a
la virginidad, debemos casarnos. En nuestro subconsciente están tan unidos
matrimonio y sexo que sí practicamos el segundo consideramos que es necesario
llegar al primero y actuamos así aunque conscientemente
no estemos de acuerdo con el culto a la virginidad. Son demasiados siglos de
tradición, de costumbres, de rutina,
para que nuestro raciocinio se pueda
liberar de una idea tan grabada en nuestro interior y que nunca analizamos
desde un punto de vista lógico.
Antes de la revolución sexual el casamiento tenía una razón práctica:
acostarnos, practicar el sexo. Pero en la actualidad ya no hay razón para ello; las relaciones sexuales se
practican libremente; no hay nada que nos obligue a aceptar una monogamia de la
que no estamos convencidos. Borremos de nuestro subconsciente la mancuerna
matrimonio-sexo y experimentemos cuanto sea necesario; busquemos constantemente
el idilio perfecto en vez de correr hacia una relación monógama, en la que no
creemos o que sabemos que no existe. La
precipitación nos lleva a la monogamia por
decreto y ésta al fracaso.
Ya pasaron
los tiempos en que se entraba casi a ciegas al matrimonio, con una escasa comunicación y corriendo el albur de no compenetrarse
sexualmente, cuando a la mujer se le negaba el derecho a experimentar y poder
decidir lo que le gustaba y lo que no, cuando no podía, ni siquiera, satisfacer
su curiosidad sobre un acto que por el convencionalismo social resultaba tan
importante.
oO o
En una ocasión se disolvió una pareja después de bastantes años
de convivir apaciblemente. En apariencia todo iba muy bien. Nadie sospechaba, al verlos, que pudieran llegar
a separarse. Tranquilidad, buena posición económica, tiempo a su disposición,
hijos, amigos… Ni una nube en el horizonte.
Pero un día ella conoció a alguien que la
impresionó poderosamente. Se inició una
comunicación. De simples pláticas al principio
se pasó a un interés por conocerse mutuamente, a una búsqueda del uno
por el otro, a la comunicación íntima, a la admiración recíproca. Y en poco
tiempo ella comprendió que necesitaba de forma total a su nuevo compañero.
Estaba enamorada. Su monogamia anterior, mezcla de amor y tradicionalismo, no
tenía sentido. El nuevo sentimiento
monógamo era mucho más fuerte, mucho más
intenso.
Esta historia no tiene nada de
sorprendente. Es bastante común. Sobre todo con
mujeres que se casaron "como Dios manda", sin haber tenido
oportunidad de experimentar antes. Se presenta muchas veces en la realidad, con
distintos personajes, con distintos intérpretes.
También es muy frecuente entre quienes practican la poligamia extramarital;
corren muchos peligros de encontrar una pareja que los conmueva. Pero, como en
esta historia, también le puede suceder a un monógamo, incluso a un monógamo
convencido que ame a su pareja. Por un mero accidente puede suceder que alguien
encuentre un amor mucho más intenso que el que conocía hasta ese momento. Por
azar, por pura casualidad, se puede destruir un matrimonio. No hay nada eterno
e inamovible.
En el caso que nos ocupa ella se
vio ante un dilema. Tenía que escoger. Cuando
el amor pega demasiado fuerte la elección es de encrucijada: o todo o nada. O
se rompe totalmente con la pareja anterior afrontando los problemas del
divorcio y los efectos que causa, o se ahoga por completo al nuevo amor y se
prescinde de él. No hay término medio. La primera alternativa causa muchos
trastornos, la pareja abandonada recibe una desagradable sorpresa que rompe su
estabilidad, se siente engañada, víctima de un fraude, los hijos pierden la
confianza, la armonía en que han vivido hasta ese instante; hay pleitos en los
que las imágenes de ambos salen bastante distorsionadas; surge la crítica y el
repudio. Es correr tras un sueño que una vez alcanzado puede resultar ilusorio.
Y en ese caso se habrá perdido todo, el pasado y el futuro. Sólo quedará un
presente vacío y doloroso.
La otra alternativa representa
el sacrificio de la propia felicidad; el quedar sumergido en una especie de
papilla semiviscosa en donde ya no habrá
amor sino conformismo; el vivir pensando en lo que hubiera podido ser. Un
sacrificio que nadie agradece, pues el único que lo conoce es el sacrificado.
En estas condiciones el matrimonio se irá desmoronando. Cada vez será más
incómodo. Cada vez será menor la comunicación. Finalmente se llegará a la
ruptura que se trató de evitar, Y entonces será demasiado tarde. Ni
pasado, ni futuro.
Pero hay
otra posibilidad. En nuestra historia la planteó una amiga
de ella: "¡Qué tonta! Yo no hubiera dicho nada y hubiera seguido con los dos. Uno me daría comodidad y otro
amor". Y volviéndose a su esposo
agregó: "¿Tú que opinas?''
"¿Muuuuuu?"
Esta no es
alternativa. Es fraude. Es engaño.
La monogamia hay que
vivirla honestamente o salirse de ella. No es aceptable para el engañado y
tampoco lo es para los dos que se quieren, que necesitan estar juntos constantemente, que no pueden ni
quieren ocultar su
pasión.
Si alguien
en estas condiciones ve como aceptable la poligamia, el
compartir al amante y al cónyuge,
es que no está completamente
enamorado ni de uno ni de otro. Encuentra cierto placer en ambas relaciones sin que ninguna
lo satisfaga totalmente. Y en este caso
es mejor ser polígamo libre. No contraer un compromiso de fidelidad que no se puede
cumplir. Mantener un matrimonio en estas
condiciones es un juego. Pero un juego que afecta a otras personas que van a salir dañadas
sin haber sido invitadas a jugar. Es un juego de irresponsabilidad.
Sin
embargo, se dirá, hasta
los monógamos más convencidos tienen
a veces caprichos. ¿No tienen derecho a comprarse alguna vez un chocolate? ¿A
"soltar una cana al aire"?
La respuesta es: sí. Una cana al aire es aceptable. Pero una, porque hay muchos que pretenden quedarse
totalmente calvos en una semana.
A veces, aunque tengamos en casa
"creppes suzette" se nos antoja una capirotada. Puede ser agradable.
Pero ¿Vale la pena? Corremos el riesgo de que las crepas
se enfríen. Ofendidas por la comparación pueden alejarse de nosotros, perder el
interés. ¿Vale la pena?
Además
¿Cuántas veces se nos antoja la capirotada? Si tenemos una relación plena,
satisfactoria, llena de goces, de comunicación,
de admiración, de erotismo con nuestra pareja es muy difícil que deseemos otra
cosa: no necesitamos más. Nos limitaremos a echar una mirada a la capirotada;
en todo caso una probadita, y seguiremos con nuestra crepa. Satisfacer
ocasionalmente un capricho puede ser saludable: rompe la monotonía y sirve
para resaltar el valor de lo que tenernos, pero, a fin de cuentas las
capirotadas carecen de interés.
¿Y
si en vez de capirotada es un Mont Blanc (puré de marrons glacees con crema
chantilly)? Entonces lo mejor es no probarlo. Eso no es "una canita",
sino una decisión de encrucijada: o las crepas o el Mont Blanc: todo o nada.
Será la sustitución de un amor por otro, de una monogamia por otra. No son
compatibles.
La monogamia por convencimiento,
la monogamia por amor es un acto voluntario. Dura tanto como dure el amor. Este
se puede extinguir o ser sustituido por otro. Pero en cualquier caso nos lleva
a la separación. Lo que se acaba es un
idilio, no un matrimonio. No es leal engañar a quien fue nuestra pareja, a
quien nos dio amor. Si éste se acabó
digamos adiós honestamente.
oO o
Como consecuencia de la relación matrimonio-sexo que nos dicta el subconsciente y del casamiento prematuro sin la confirmación
de la experiencia, la poligamia suele ser demasiado frecuente en los
matrimonios. La monogamia es excepcional. Al menos uno de los cónyuges suele
tener relaciones extramatrimoniales. Y en muchas
ocasiones son los dos. Cuando alguien, como en la historia anterior,
decide, por sinceridad, deshacer su matrimonio, es tachado de tonto. ¿Por qué
no jugar con dos barajas? ¿Por qué no sacar ventajas de las dos partes? El
matrimonio es la base de la sociedad y en nuestra sociedad el fullero, el
tramposo, el cínico, el felón es el que lleva la mejor parte. Es el triunfador.
Es el admirado. Se admira a quien oculta mercancías, a quien adultera los
alimentos, a quien utiliza un cargo público para enriquecerse, a quien tiene
muchas amantes. En otras palabras, se admira a quien traiciona la confianza que
le han depositado. El sincero es un tonto.
La vanidad de vernos admirados
por nuestra astucia es un atractivo. A nuestro ego no le gusta reconocer que es
mejor una poligamia
limpia, en plena libertad, llevada con sinceridad, que un matrimonio con
trampa. Ser sinceros es ser tontos.
En lugar de reconocer este hecho
preferimos inventar excusas para justificar
nuestra actitud.
En especial el género masculino ha inventado pretextos tan pueriles
como absurdos. El más común es el de asegurar que el hombre es polígamo por
naturaleza y la mujer no. Si consideramos
que el amor es comunicación y sexo, la primera es igualmente necesaria
para todos. Incluso la mujer suele ser más parlanchina, aunque esto no implique necesariamente comunicación. Pero generalmente
nos olvidamos de la comunicación. Cuando hablamos de poligamia nos referimos exclusivamente a sexo, y en este caso…
En este caso resulta que fue un
hombre, en pleno uso de su masculinidad, quien rebautizó con el nombre de "Laguna de la Ilusión"
a la que se encuentra cerca de Acapulco: la Laguna de Tres Palos.
¿Son necesarios más argumentos
para rebatir la tesis?
Sólo uno más, Si es verdad que las mujeres son
monógamas, ¿Con quién demonios practican el amor los hombres polígamos? ¿Lo hacen entre ellos?
Por último, en su vanidad, el adúltero, el casado que
practica la poligamia olvida un detalle: su pareja también puede ser astuta.
¡Cuidado señor don Juan, o señora doña Juana! Cuando esté en sus correrías
tóquese de cuando en cuando la frente. Puede llevarse una sorpresa. Este es
otro inconveniente del matrimonio. El engaño sólo es posible entre casados. A
nadie se le ocurre decirle a su amante: "Te estoy poniendo los cuernos con
mi cónyuge". Los adornos frontales son
privilegio del matrimonio.
Con excepción de un número relativamente pequeño de monógamos,
que cada día es menor, nadie respeta el matrimonio.
Los casados polígamos no cumplen las normas de eternidad, inamovilidad y monogamia que lo definen.
Los solteros y los
divorciados viven en la poligamia abierta y sin fraudes. No necesitan el
matrimonio.
Entonces ¿para qué sirve el matrimonio?
¿Para que los solteros entren a él como una fase
intermedia antes de engrosar las filas de los divorciados y los adúlteros?
¿Para adquirir todas las frustraciones y resentimientos que produce el
divorcio?
¿Para que los adúlteros hagan
gala de su astucia?
¿Para que los divorciados reincidan y acumulen más
fracasos?
No parece haber ninguna razón que lo justifique. Ni siquiera es útil a los
monógamos. Para ellos, como veremos más adelante el matrimonio es una trampa
que tiende a destruir su amor. Los monógamos que han encontrado a su pareja no
necesitan actas, ni leyes, para vivir juntos. Son más felices en un noviazgo
permanente que en una institución rígida.
Entonces ¿Para qué sirve el matrimonio?
Para una sola cosa:
Mantener el sentido de propiedad.
El matrimonio no
tiene nada que ver con el amor. En él no intervienen para nada
la comunicación, la admiración y el erotismo.
El sexo sí, pero sin erotismo. El sexo interviene como un acto de posesión, de
adquisición de una propiedad. Por eso, cuando hablamos de adulterio nos
referimos exclusivamente a relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si,
respondiendo a una necesidad de comunicación, nos pasamos toda una agradable
tarde conversando con una persona del sexo opuesto, no nos sentimos adúlteros.
Pero si nos acostamos, aunque sólo sea una vez, nos invaden los sentimientos de
culpabilidad; estamos violando una propiedad privada: estamos dejando entrar
extraños en la nuestra. El estatus de poder peligra.
Poder y propiedad,
he ahí los ingredientes del matrimonio.
Existe una abundante literatura
relacionada con esta afirmación, Desmond Morris y
F. Engels, por ejemplo, presentan datos muy interesantes al respecto, por lo
que aquí nos limitaremos a una breve demostración, dejando al lector la opción
de consultar fuentes más especializadas.
Desde sus
primeros pasos en la tierra el homo sapiens fue polígamo. Aunque no se
sabe en detalle, se supone que los primeros grupos tribales eran semejantes a
los de los gorilas. Dos o tres machos adultos dominantes, algunos jóvenes y un
grupo de mujeres con sus crías. Durante el largo período en que el hombre fue
nómada este esquema sufrió pocas alteraciones. Estas se debieron especialmente
a los adelantos tecnológicos que se fueron presentando gradualmente y que condujeron
a cierta especialización y distribución del trabajo y en esta distribución jugó
un papel importante la diferencia de sexo; el macho se fue especializando en
las tareas de protección del grupo: agresión y defensa; la hembra tomó a su
cargo el cuidado de los niños y la organización interna del
clan: la protección de las
herramientas y enseres de la tribu, la distribución de los productos del
trabajo.
Siendo poca la tecnología, la especialización no era demasiada y en
general el trabajo era de conjunto y muy similar para todos los integrantes de
la tribu. Siendo iguales los derechos e intereses de todos, la comunicación era fácil.
Con la
aparición de la agricultura y la
necesidad de establecerse permanentemente,
la distribución de trabajo sufrió un impacto muy grande y fue forzosa una
especialización mayor. Podemos decir que con la agricultura y el sedentarismo
aparece por primera vez una especialización completa. Las tendencias que se
habían presentado anteriormente se radicalizan y el trabajo de hombres y
mujeres se hace distinto. La mujer, en esta época, tiene un papel
preponderante. El embarazo y el cuidado de las crías hace que se dedique a las
actividades sedentarias: el cultivo de la tierra, el acondicionamiento del hábitat, la conservación de la casa, el almacenamiento
de víveres, la ingeniería hidráulica para regar los campos, el cuidado
de los animales en cautiverio, la fabricación de enseres domésticos, la
conservación de un fuego que proporciona calor
y seguridad, etc. Todas estas actividades presentaban problemas de
control y organización distintos y mucho más complejos que los de los grupos nómadas y la solución de los mismos se debe a
la mujer. La mujer inventó la administración. La palabra economía etimológicamente corresponde a estas
actividades.
El hombre, por el contrario, se
mantuvo en un estado casi nómada, siguió
pastoreando o cazando, recorriendo grandes distancias en compañía de otros
cazadores, lejos del lugar en que se estableció la tribu y volviendo a éste al
final de la jornada. Sus actividades y organización siguieron siendo nómadas.
Su estancia en el hábitat se limitaba a
motivos de defensa.
La diferencia en especialidades,
en organización, en intereses, fue distanciando
al hombre de la mujer. La comunicación que había hasta entonces se hizo más
difícil, aunque siguió existiendo. Muchos de los rasgos del matrimonio moderno
aparecieron entonces. El hombre se fue acostumbrando a tener sus actividades
productivas fuera del hogar y a compartir el trabajo con otros hombres. Al final de la jornada regresaba al
hogar donde le esperaban toda clase de comodidades: el baño y los óleos
perfumados con que fue recibido Ulises (Hornero: Odisea), el calor de un buen
fuego, comida sabrosa y abundante, el sueño reparador, erotismo, etc. Todo ello
proporcionado por la mujer. Sólo faltaban las pantuflas, la cuba libre y el televisor.
La mujer, por su parte, se fue
habituando a la idea de trabajar en el hábitat y tener todo dispuesto para que,
a su regreso, el hombre contara con todas estas comodidades.
El hombre nómada, menos evolucionado que la mujer sedentaria,
fue tratado por ésta como un niño a quien había que proteger.
Inconsciente y paulatinamente la
mujer decidió esclavizarse al hombre, vivir para él, y éste, a
su vez, se fue convirtiendo en un niño mimado: el rey del hogar. Su cuota para
gozar de las ventajas del sedentarismo se limitaba a entregar el producto de su
caza diaria (su salario) al fin de ¡a
jornada. Y ocasionalmente a luchar contra fieras o humanos que invadían
el territorio.
Durante sus correrías, había
ocasiones en que los hombres se alejaban demasiado del hogar y los sorprendía
la noche sin que pudieran regresar. Corrían el riesgo de tener que esperar el
amanecer expuestos a los elementos, las alimañas y los animales feroces. En
condiciones severas esto representaba un alto peligro de muerte.
Afortunadamente, casi siempre había en las cercanías
algún grupo de humanos sedentarios y se podía llegar a él, en son de paz,
pidiendo protección por una noche. Bastaba con entregar a aquel grupo la cuota
diaria para tener una acogida igual a la que hubieran tenido en su propio
hogar. Todavía en la actualidad algunos grupos primitivos, como los esquimales,
practican este tipo de hospitalidad total y franca y ponen a disposición del
peregrino todas las comodidades de que disponen: alimento, calor, descanso, sexo.
Este tipo de relación intertribal estuvo muy extendido hasta hace poco.
Marco Polo lo observó en casi toda Asia durante sus viajes y en el siglo pasado todavía se veía entre los sioux y
otros grupos de América. La solidaridad humana, era más fuerte que el egoísmo.
Pero con la generalización de esta práctica el hombre, el nómada, empezó a
comparar. Vio que había grupos con más comodidades, con más riqueza que otros
y en su interior comenzó a desear lo mejor
para sí mismo. Apareció la codicia.
Y en cuanto tomaron
conciencia de ella, los distintos grupos masculinos se lanzaron a la lucha, a
despojarse unos a otros, a robarse mutuamente. Nadie deseaba compartir. Querían todo el pastel
para ellos solos.
Pero una vez adueñados del botín se encontraban ante el peligro de
perderlo. Tenían que buscar la forma de asegurarlo, de confirmar su posesión. Y
la única manera de conservar la riqueza adquirida era apropiándose de quien la
generaba. Para mantener la riqueza era necesario poseer a la mujer, convertirla
en un objeto de su propiedad, por la buena
o por la mala. Y la mujer fue arrojada al suelo sobre su espalda, el hombre la inmovilizó con el peso
de su cuerpo, la sujetó, la sometió y la poseyó. Fue violada.
Resulta
curioso que los enemigos del erotismo sólo acepten como
“normal”, como "decente" esta postura y consideren inmoral y
degenerada cualquier otra, incluyendo la que adoptan casi tidos los anímales,
la que era más usual antes de inventar la violación.
Privada de su libertad,
convertida en objeto posible, la mujer .se cerró
al amor. En estas condiciones no podía haber más comunicación que las órdenes del
amo al esclavo y sin comunicación no hay
admiración. Tampoco podía haber erotismo, pues éste también es comunicación, también es búsqueda mutua y admiración.
Sin fantasía, sin ensayo, sin juego, el sexo quedó limitado a
la práctica fría y metódica de la violación. A la toma de posesión de la
propiedad privada. Al ultraje.
Faltaba legalizar
los nuevos métodos. Se requerían reglas que garantizaran la propiedad de los
conquistadores. Y se inventó el matrimonio, el acto legal por el cual un hombre
adquiría una mujer y todas las riquezas que ésta generaba. Y se
garantizó, también, la propiedad permanente de los bienes adquiridos:
“No desearás a la
propiedad de tu prójimo”.
Obsérvese que el
mandamiento bíblico no prohíbe desear al hombre de tu prójima, pues éste no es
objeto apropiable. En ese momento seguía existiendo la poliginia, o sea un
hombre podía poseer cuantas mujeres fuera capaz de capturar. Su codicia no
tenía límites. Pero la mujer como propiedad solo podía tener un dueño, debía
ser monoandria. La
monogamia total para uno u otro sexos apareció después inventada por la mujer.
El sistema de
propiedad establecido con la violación masiva de las mujeres exigía condenar el
adulterio. La mujer se vería tentada a buscar el amor fuera de su casa y esto
la llevaría a cambiar de dueño. La propiedad estaba amenazada. A su vez, el
hombre podría arrebatar sus bienes a otro, robando a su mujer.
En un principio los
grupos, como tales, se apropiaban de los establecimientos sedentarios y gozaban
en común de todas sus ventajas dirigidos por el cazador más fuerte, el jefe.
Pero, pronto, cada cual quiso su parte del botín, todos querían su propia
mujer, sus propios hijos, su parte de la
propiedad conquistada.
El jefe, para evitar
motines, tuvo que acceder, aunque haciendo patente su autoridad, recordándoles
que, en última instancia, todo era suyo y lo podía reclamar en cualquier
momento: estableció el derecho de pernada, o sea, el derecho del más fuerte a
arrebatar lo suyo a los débiles. Este acto, por una reacción en cadena,
condujo a la estratificación de la sociedad, que desde entonces quedó dividida
en clases, en castas. El más fuerte arriba, el más débil abajo. Y cada quien
despojando a sus víctimas. ¿Qué otra cosa
se podía esperar? Si el hombre había sido capaz de esclavizar, de
convertir en objetos a su mujer y sus hijos ¿a qué infamia no se atrevería?
Pero la mujer no se
conformó. Tomada por sorpresa había sido vencida por el hombre, pero no
renunció voluntariamente. Entró al juego de
la codicia y decidió adueñarse del poder.
Ahora era su turno.
Menos brutal, menos violenta que su ex compañero, optó por usar la sutileza. El
matrimonio se presentaba en toda su descarnada realidad: Lucha por el poder.
El
sistema de propiedad inventado por el hombre ayudaba a la
mujer, le daba la oportunidad
de hacer que él trabajara para ella.
Una posesión valiosa
se debe guardar para evitar el robo o la pérdida. Y
eso es lo que hizo el hombre. La encerró, la enclaustró para poseerla en
exclusividad. "La mujer como la carabina cargada y atrás de la puerta" dice un refrán. Y con ello la inutilizó.
Su creatividad se vio coartada. Su
destreza se perdió. Su capacidad administrativa fue sustituida por las órdenes
del macho. Y en poco tiempo se
convirtió en un objeto inservible capaz solamente de efectuar algunas rutinas
de orden y limpieza dentro del hogar.
Al ver desaparecer
la riqueza recién adquirida el hombre tuvo que intervenir para conservarla.
Tuvo que sustituir a la mujer en cada una de las actividades para las que ésta
quedaba inutilizada por su encarcelamiento. El hombre se hizo sedentario y
aprendió a crear las riquezas que antes inventara la mujer. Fue ésta la que
comenzó a gozar de las comodidades producidas por el hombre. El varón fue domado.
Acuciado por la
nostalgia del erotismo perdido y por la necesidad de verificar su virilidad
como muestra de poder, ya que el pene se había convertido en herramienta de
posesión, el hombre fue fácilmente manipulado por una mujer que había
renunciado al orgasmo y que, en consecuencia, podía controlar sus emociones y
dosificar la satisfacción proporcionada a su aparente dominador. Se inventó
la explotación por el sexo. La vagina se
convirtió también en
herramienta de dominio. Una vez dominado el hombre, la mujer legalizó su posesión estableciendo la monandria. El hombre .debía
tener un solo propietario, una sola mujer.
Estos son los dos
modelos clásicos del matrimonio practicados hasta nuestros días: el macho
brutal ávido de poder y riqueza y el varón domado por una mujer fría,
taimada, calculadora e igualmente
codiciosa.
Cimentado en la
codicia, la desconfianza, el ansia de poder, la brutalidad y el engaño, el
matrimonio es la base de nuestra sociedad. Por eso nos despedazamos, robamos,
luchamos por la posesión de objetos que no
necesitamos, balandroneamos aparentando lo que no somos, presumimos de
astutos y de zafios, nos hacemos trampa. Hemos perdido la comunicación.
Naves salidas del
planeta Tierra circulan ya por el sistema solar. La humanidad ha iniciado su
aventura cósmica. Estamos por despegar hacia las estrellas. Y éstas siempre han
estado ligadas a los sueños. Tenemos la posibilidad de hacer realidad nuestros
sueños. ¡Podremos hablar con las estrellas! ¿Y qué les diremos? ¿Que poseemos
muchas cosas? ¿Que nos matamos unos a otros? ¿Que nos encanta destruir?...
¿Podremos despegar
hacia las estrellas arrastrando el pesado fardo de nuestra codicia? ¿Podremos
elevarnos cuando el presupuesto para destroyers es tanto que nos impide
construir radiotelescopios?
Al
volar a las estrellas volveremos a ser nómadas, necesitaremos libertad de
movimiento, dejar pesos innecesarios. Y necesitaremos comunicarnos con
nuestros compañeros. La aventura cósmica exige que, antes, los humanos
reencontremos la comunicación, que olvidemos el egoísmo, que unidos a nuestros
semejantes restablezcamos el amor.
Y
para ello los hombres y las mujeres deben reconciliarse, olvidar las trampas y
las posesiones. Unirse en la búsqueda múltiple, polígama, pero abierta y sin
engaños, de goces y nuevas sensaciones,
o encontrar a su pareja ideal con la
cual practicar una monogamia real. Cualquiera
de los dos caminos nos llevará al amor.
Y con el amor moveremos el universo,
enriqueceremos al cosmos.
oOo
Afortunadamente, en
la sórdida carrera, de codicia, en el afán de posesión, los más poderosos cometieron un error.
Primero
los hombres despojaron a las mujeres. Luego los hombres más fuertes despojaron
a los más débiles. Después las mujeres pusieron a
su servicio a los hombres.
Y cuando un grupo
pequeño había despojado a todos, cuando ya no había qué quitarles, cuando la
mayoría de los humanos eran objetos adjudicables, este pequeño grupo intentó el
último despojo: apropiarse de las mujeres que todavía conservaban en propiedad,
los hombres despojados. En una pernada general que cubrió toda la tierra, las
mujeres fueron arrebatadas del hogar y lanzadas como objetos productivos a la actividad fabril.
Este fue el gran
error. Introducida en la producción industrial, la mujer recuperó las
cualidades olvidadas desde la gran violación. Volvió
a sentir interés por la ciencia y por el arte. Entró a las universidades. Se
capacitó, recobró su creatividad, su inventiva, su ingenio, su
imaginación. Y el hombre quedó maravillado al descubrir a
su compañera, al encontrar un ser semejante con quien podía hablar, con quien podía
intercambiar conocimientos, sensaciones, sueños. Surgió la admiración. Volvía a existir la
posibilidad del amor. Aquella mujer no
era la que en el pasado había sido violada para poseer sus riquezas,
ni la que astutamente se había convertido en
explotadora. Aquella mujer —esta mujer, puesto que es la de nuestros días—, era algo totalmente distinto:
sutil, receptiva, inteligente, graciosa, dotada para entender los
problemas, dispuesta a la colaboración,
independiente, capaz de valerse por sí misma. Aquella mujer era libre.
Era la compañera del nómada que un día desapareció en el pantano de la
codicia. El hombre la reconoció:
Yo
soy
Tú
eres
NOSOTROS
SOMOS
Y el amor. . . que
es lo único que importa.*
Tampoco ahora el
camino es fácil. Si en la prehistoria fue necesario luchar contra las fieras,
cruzar selvas y pantanos, en la actualidad hay que combatir contra el egoísmo
y la codicia, contra la rutina y el conformismo, hay que atravesar pantanos de
incomprensión y selvas de soberbia.
Pero unidos por un
objetivo común, situado fuera de nosotros, podemos
avanzar en parejas hasta alcanzar las estrellas.
Sin
más ley que el amor, polígamos francos o monógamos convencidos, debemos
vivir en el idilio y buscar uno que dure tanto que parezca eterno. . . pero que
se puede desvanecer en cualquier momento.
oOo
*
Hay que completar a Richard Bech
II
Siempre se ha considerado al amor
como la fuerza que nos induce al matrimonio. Amor y matrimonio son casi
sinónimos. Sin embargo, aunque existen muchos
casos en que los contrayentes están, o creen estar enamorados, la mayoría
de la gente se casa sin amor, lo que
confirma que éste no tiene nada que ver con el
matrimonio.
En el capítulo anterior vimos
que históricamente el matrimonio
asesinó al amor y en esté proceso debemos encontrar la única causa que
ha inducido a generaciones y generaciones a casarse: la posesión de
esclavos por parte del macho violador y, posteriormente, la explotación del varón por la mujer que supo domarlo y ponerlo a
su servicio.
Tanto en
estos dos extremos como en la infinidad de variaciones intermedias existentes, el matrimonio tiene todas las características de una transacción económica, de un convenio, más o
menos voluntario, para
la prestación de ciertos servicios, para la
adquisición de determinados
bienes.
Y sin embargo, ¡cosa
curiosa!, nunca se especifican las cláusulas
de tal convenio; ni siquiera se
habla de ellas. Cada uno de los contrayentes
sobreentiende que existen, pero las interpreta a su manera: lo que espera el macho violador es muy distinto de lo que imagina la mujer domadora. Cada quien llega a la
boda con un listado diferente de cláusulas y jamás trata de compararlo
con el otro. La aplicación simultánea de
dos procedimientos, de dos concepciones, conduce a los constantes
choques que aparecen en los matrimonios.
Antes de
casarse los contrayentes deberían ser obligados a firmar
un contrato en que se estipularan todos los derechos y obligaciones de cada uno
de ellos. El estudio detenido de las cláusulas. la discusión y el convenio
antes de la boda evitarían muchos problemas posteriores. O quizá evitarían la
boda. Más que al derecho civil, el
matrimonio corresponde al derecho mercantil y laboral.
Nuestras
ideas sobre el matrimonio son siempre brumosas, imprecisas, y casi nunca
concuerdan con las de nuestro cónyuge.
Entre los
hombres es muy común la idea de contar con alguien que los
atienda, es decir, que les resuelva todo un conjunto de actividades, sobre todo
de tipo doméstico: comida, lavado y planchado, limpieza, etc. Y, por supuesto,
muchas mujeres creen que esto es todo lo que se requiere para llevar una vida
conyugal feliz. A cambio de estos servicios
el hombre debe proporcionar los recursos económicos para la sustentación del
hogar y dar a la mujer apoyo y protección ante situaciones difíciles o
conflictivas. El apoyo es la forma en que la
mujer es atendida por el hombre.
Se trata de un intercambio de servicios, pero
nebulosamente especificados. No hay claridad. Además varían no sólo de persona
a persona, sino también con el tiempo y tipo de sociedad.
Hasta
hace poco la mujer llevó la peor parte ya que su dependencia económica la obligaba a
un papel de sirvienta o, en el mejor de los
casos, de ama de llaves. Mientras duró el feudalismo fue tratada como
sierva. Pero con la llegada del capitalismo se convirtió en obrera doméstica y
al establecerse los derechos proletarios aparecieron también los de la mujer;
el sindicalismo entró en el hogar al mismo tiempo
que en las fábricas. Apareció la mujer-sindicato dispuesta a consultar a cada momento el contrato laboral para determinar si tal o cual
actividad están incluidas en el mismo: El tipo
e intensidad
de la relación sexual, el número de
hijos, los descansos y vacaciones, las prestaciones (o sea el
apoyo que debe recibir), la calidad
de los servicios contratados, todo queda
perfectamente estipulado en las cláusulas,
incluso el derecho de huelga de brazos caídos o de piernas cruzadas.
Todo de acuerdo al contrato.
El único,
pequeño, pequeñísimo, inconveniente es que el contrato no está escrito, sólo
existe en su imaginación. Y el patrón, o sea el hombre, tiene otro contrato,
también en su cerebro, con cláusulas
distintas.
La relación entre un hombre y una mujer basada en la lucha de
clases no funciona. Ya sea entre el amo y la sierva o entre el capitalista y la
obrera. Está basada en la desconfianza mutua, en el resentimiento, en la
astucia para aprovechar los descuidos y debilidades de la contraparte y sacarle
ventajas. No hay amistad, no hay compañerismo, no hay metas comunes. Y por lo
tanto no puede haber amor. Las dos partes contratantes tenderán a satisfacer sus necesidades de cariño y comunicación
fuera del hogar, donde podrán encontrar una relación sustentada en el
afecto y no en los intereses materiales, donde no exista espíritu de
competencia, sino de colaboración. Pero esto es una violación al contrato.
oOo
La mujer
tiene a su cargo las tareas domésticas.
Si además cuenta con un trabajo remunerado
estará sobreexplotada, pues aunque el marido ayude en el hogar, ella seguirá
llevando la parte principal de estas tareas. Por el contrario, si
sólo se dedicara a la casa podríamos pensar en
establecer una relación equilibrada, un intercambio de trabajos que se
complementen y permitan la especialización de cada uno en su área. Pero después
de tantos siglos de dominación masculina la mujer no cree en esto; no puede
considerar como un trabajo especializado y de calidad aquél en el que se vio
sometida y degradada por tanto tiempo; lo sigue considerando humillante y esto
cierra la posibilidad al acuerdo de buen grado para la colaboración y la
especialización de ambos trabajos..
La sensación de que el trabajo hogareño es de índole inferior
se ve reforzada por el hecho de que no exista una paga en efectivo. Aunque
generalmente el hombre le entrega la mayor parte de sus ingresos, después de
separar lo correspondiente a sus gastos personales (gastos
de operación, pues están destinados a transporte, comida y otros
renglones ligados a cumplir con su trabajo), la mujer no considera ese dinero
como propio. Lo aplica todo al funcionamiento del hogar y teme gastar parte en
algún gusto personal; en algún capricho suyo. Y cuando lo hace se ve impelida a
dar una serie de explicaciones no pedidas sobre el motivo por el que gastó un
dinero que, según ella, no le pertenece. En ocasiones llega a inventar regalos,
donativos, rifas. . . y, casi siempre, lo que compró ¡fue una verdadera ganga! ¡estaba relajadísimo! El hombre quedará
contento de que su dinero no haya sido dilapidado, y esa noche se dormirá
satisfecho pensando que todos los ministros de Hacienda deberían ser mujeres.
Algunos movimientos
feministas han exigido que se pague el trabajo de la mujer en el hogar. Tienen
razón, es una forma de reconocer el valor del mismo.
Es aquilatar, en pesos y centavos, el esfuerzo de la mujer. Y ella se sentirá,
así, segura de la pertenencia del dinero que ha ganado; lo podrá gastar
libremente, sin dar explicaciones, sin tener que entrar en teorías sobre el
incremento en los rendimientos que produce la calidad y puntualidad en los servicios que paga.
No obstante, nunca
se ha llevado una medida así a la práctica,
pues esto implicaría hacer realidad, poner por escrito, el contrato de
servicios. Sería necesario comparar los contratos-fantasía de cada uno de los
cónyuges para llegar a uno que satisfaga a ambas partes. Resultaría demasiado
complicado y quizá el hombre optaría
por la solución más sencilla, más práctica, de contratar a alguna trabajadora
doméstica, en vez de contratar a una esposa. Habría oleadas de divorcios. (¿Se
incluirían las relaciones sexuales en este contrato?
Estipular una paga por el préstamo de servicios sexuales tiene ya un nombre. Y
un nombre no muy elegante por cierto).
La razón
fundamental por la que no ha fructificado esta medida, pese a su justicia, es
que haría demasiado evidente el carácter comercial del matrimonio: el carácter
de intercambio de servicios en donde el afecto, la admiración, la atracción
física y espiritual no tienen ninguna cabida. Reconocer que el matrimonio no
tiene nada que ver con el amor sería su destrucción.
La única
forma de que la mujer se libere de esta sensación de dependencia es que gane su
propio dinero y para ello tiene que trabajar fuera del hogar. Como esto, a su
vez, la conduciría a una sobreexplotación, será necesario que cada quien tenga
su propio hábitat y que cada quien lo atienda por separado. El hombre dejará
de utilizar a la mujer con este fin. Ambos tendrán autonomía territorial y
económica y en estas condiciones el único servicio que se podrán dar el uno al
otro será el amor. Se prestarán mutuamente el gran servicio de su comprensión,
su admiración, su cariño… la mejor relación que puede existir entre dos seres
libres.
Podrán,
además, colaborar, hacer intercambios específicos, bien definidos, de mutuo
acuerdo: “yo lavo y tu planchas”, “yo hago la comida y tu lacena”, etc. No
habrá la obligatoriedad nebulosa del matrimonio actual sino el convencimiento,
la conveniencia mutua, la colaboración. Y esta requiere comunicación, que
fortalecerá el cariño y el amor.
oOo
Si sorpresivamente le
preguntamos a alguien por qué quiere casarse, es muy posible que no sepa que
contestar, o que dé razones como estas: "Para no estar solo",
"Porque quiero tener hijos", "porque
ya me toca".*
Esta última respuesta es típica de un autómata, y, sin
embargo, por la frecuencia con que se repite nos da la clave del motivo de casi todos los matrimonios: La costumbre, la
tradición.
*"Para no morir solo. Para que alguien cierre mis ojos".
Esta lúgubre razón también se oye con mucha frecuencia. Debe ser tremendamente decepcionante
tener que soportar toda la vida a un agente de pompas fúnebres para que, al
final, se muera tres meses antes que uno.
Aunque presumimos de
seres racionales, la verdad es que somos
animales de costumbres; excesivamente rutinarios. La mayoría de nuestros actos no se deben al análisis o al
raciocinio sino a reflejos condicionados.
Como a los perros de Pavlov se nos programa para que reaccionemos a
determinados estímulos y estamos incapacitados para obrar de otra forma. Por
eso ni siquiera podemos explicar el
matrimonio como un convenio de préstamo de servicios.
Ni explicarlo de ninguna otra manera. Simplemente aceptamos que así debe ser. Es la tradición; lo que se ha hecho
siempre. Que sea bueno o malo, conveniente o no, sale de nuestros alcances. Hay
que casarse porque en el programa grabado en nuestro cerebro hemos llegado a
una instrucción que dice que ya tenemos la edad y posición económica adecuadas
para formar un hogar y no puede seguir
procesándose sin cumplir este requisito.
El diagrama de flujo
de un ser humano es sumamente simple: nacer, crecer, capacitarse, conseguir un
empleo estable, casarse, reproducirse, jubilarse, morir. Y lo cumplimos con el
máximo rigor posible. "Terminó sus
estudios", por ejemplo, suele indicar eso de una manera tajantemente
definitiva. Cuando terminamos los estudios de una carrera, una profesión
técnica o un oficio, nuestro interés por la adquisición de nuevos
conocimientos muere radicalmente. Jamás volveremos a tomar un libro o a
inscribirnos en un curso. Ya estamos capacitados y debemos pasar a la siguiente
instrucción del programa; conseguir un empleo estable. Para muchos, lo único
interesante de la ciencia, el arte, la filosofía o la técnica, es que permiten
conseguir un empleo estable. Si, como sucede frecuentemente, hay una alteración
en el programa y obtenemos el empleo antes de terminar la capacitación,
automáticamente desechamos ésta, interrumpimos los estudios y continuamos al siguiente paso: casarse. Y esta instrucción se va
haciendo más apremiante mientras más tiempo pasa, mientras más estable
es el empleo. Por eso, muchos al llegar a una edad relativamente avanzada están dispuestos a casarse contra cualquiera. ¡Y
lo hacen!
Tan poderosa es la
costumbre que nos sentimos incompletos mientras no
efectuamos el rito de una boda.* Hay personas que viven durante algunos años un idilio perfecto sin casarse y llegan incluso
a tener hijos en esas condiciones y, a pesar de todo, consideran que no están
realizándose, que deben contraer nupcias para que todo marche bien. Y muchas veces cuando
"legalizan" sus relaciones, estas se estropean; comienzan las
dificultades que hasta ese momento no habían existido.
* Al hablar de ritos no nos limitamos a la
ceremonia que se desarrolla en una iglesia o una sinagoga. En casi todas las sociedades primitivas el rito
matrimonial incluye un simulacro de rapto y esta costumbre
se sigue actualmente con demasiada frecuencia, aduciendo
falta de fondos para pagar al cura o la negativa de los padres de ella para
consentir en la boda.
Tenemos tan
arraigada la tradición que no podemos
ver un soltero sin concebirlo como un ser incompleto e inmediatamente le
espetamos la pregunta: ¿Cuándo te casas? Consideramos que sólo después del
matrimonio los humanos han cumplido cabalmente con los fines de su existencia.
Unos amantes con hijos y con felicidad son seres incompletos; pero los casados,
aunque al mes se divorcien, tienen vida plena y satisfactoria. ¿Por qué?
La sociedad ejerce
una gran presión sobre el soltero, recordándole
que no lo aceptará mientras no se case. Pero en cambio ve como natural que el
casado ejerza la poligamia, no lo somete a ninguna presión. Y sin embargo, el soltero
puede tener tantas parejas y tantos hijos como el casado. ¿Por qué entonces,
esta presión? ¿Será por el hecho de que el soltero no está engañando a nadie y
esto va contra las normas sociales? ¿En qué otra cosa se distinguen el soltero
y el casado polígamo?
Aunque en la
actualidad el peso de la sociedad no es tan patente como en el pasado, sigue
siendo abrumador. Una pareja que viva en unión
libre siempre será criticada. En nuestra sociedad machista el peor peso lo
lleva la mujer a quien se considera como una golfa y los puritanos que la
criticaran intentaran abusar de ella y gozar de sus "favores" de
mujer fácil. Los hijos por otra parte serán discriminados incluso por la ley, que suele
limitar los derechos de los hijos "naturales" (¿los otros, son
artificiales? ¿son de plástico?) Muchas gentes que no creen en el matrimonio y,
menos aún, en la necesidad de que el Estado
o la Iglesia intervengan en las relaciones afectivas de dos personas, han
terminado casándose para evitar enfrentamientos con una sociedad
agresiva y abusiva que no los deja hacer su vida. El temor suele ser una razón
bastante frecuente para contraer matrimonio.
Aunque parezca increíble hay demasiada gente que se casa con el único y
exclusivo fin de no sentirse sola. En los casos extremos se trata de esas
"almas solitarias" que anuncian en alguna revista especializada que
están buscando a su pareja ideal. ¿Serás tú?,
suele decir el final del aviso. Y
entre los cientos y miles que se dedican
a pitorrearse de ellos, reciben la respuesta sincera y emocionada de otra alma igualmente solitaria con la que
inician una relación que
invariablemente acaba en desastre.
Por supuesto, no
todos recurren al anuncio; la mayoría espera
pacientemente a que aparezca alguien que les haga compañía; pero el desastre final es casi axiomático.
Como consecuencia de
una frustración, de un engaño, del cansancio
producido por la lucha diaria sin obtener, aparentemente, resultados positivos,
de una vida demasiado retraída o de un cambio que nos lleva a un ambiente muy
distinto de aquel en que nos habíamos desenvuelto, nos encontramos rodeados de
gentes ajenas a nosotros, por las que no sentimos ninguna atracción y entonces,
ante nuestra sensación de soledad,
recurrimos a buscar más allá del horizonte a algún desconocido que
llegará mágicamente a resolver nuestro
problema.
Pero si a través del trato directo, diario, no podemos compenetrarnos
con quienes nos rodean ¿Qué
garantía hay de que lo logremos, por ejemplo,
con alguien cuya única referencia es que contestó nuestro anuncio en un
periódico? ¿No es pedirle demasiado a la magia?
Quienes así actúan buscan un milagro. En lugar de encarar su
problema, o sea el temor a otras gentes, la ubicación en un medio inadecuado,
el miedo a fracasar sentimentalmente, se evaden de la realidad y esperan una solución sobrenatural. Esperan la llegada de un
Mesías particular que resuelva sus dificultades y otean el horizonte tratando
de encontrar una señal que les indique su venida. En su afán recurren a todas
las artes adivinatorias a su alcance: Cábala, Tarot, Huija, lectura de café,
aritmomancia, cartomancia, quiromancia y
todas las mancias habidas y por haber.
En astrología, la más popular de estas farsas, a las almas solitarias
y atormentadas siempre se les hace saber, como si se tratara del anuncio de un
automóvil: "Hay un Leo en su futuro". Lógico, un astrólogo perspicaz
siempre nos dirá lo que queremos oír. El león es el símbolo de la fuerza y la
nobleza. ¿Qué más puede pedir un solitario que se siente débil e indefenso?
Descansando en el león dejará que él se haga cargo de todo; los problemas,
aparentemente, habrán desaparecido. Es la
conjunción de Leo con Avestruz, aunque este signo no exista en el
Zodiaco. ¿No sería mejor recomendar un
Libra, signo más sufridito al que se le atribuye la virtud de saber
controlar sus preocupaciones cuando se trata de dar confianza y seguridad a
los demás? Al menos habría la posibilidad de enfrentar
y resolver el miedo a la comunicación que padece el solitario. Pero, aún así, me parece que recurrir a la
astrología es hacerle mucho al…
Tauro.
El
solitario debe resolver su incapacidad de comunicación. Y si desea ampliar su círculo de conocidos puede acudir a lugares donde se reúna la gente; hay muchos. Incluso, en la actualidad,
se cuenta con clubes donde se reúnen divorciados, solteros y, en general, personas que se hallan aproximadamente en
sus mismas condiciones. Esta es una forma fácil, inventada como
respuesta al creciente número de divorciados, de conectarse con otros seres, no
estar solo y encontrar lo que se busca.
Por otra parte, si
teme fallar, si quiere garantizar cierta seguridad antes de lanzarse a una aventura sentimental es más congruente utilizar métodos que se apoyen en la ciencia,
como los servicios de asesoría que ya existen en algunos países, donde con
ayuda de una computadora se selecciona de un banco de datos a las personas con
características adecuadas, de las que se tiene una referencia sobre gustos,
psiquismo, estudios, costumbres, aficiones, ideologías,
etc. Incluso hábitos sexuales.
En el futuro se
empleará este tipo
de servicios para todo el mundo. En
efecto, el primer requisito que debe
cubrir nuestra pareja es que la conozcamos,
al menos de vista; es imposible unirnos a alguien cuya existencia
ignoramos. Pero estamos limitados en el
tiempo y en el espacio; nuestra búsqueda se reduce, por fuerza, al círculo de
nuestros conocidos, a los lugares que nos son asequibles. Y
posiblemente nuestra pareja se encuentre
sólo unos metros más allá. Por
eso, tratamos de ampliar nuestro horizonte asistiendo
a bailes, conferencias, exposiciones y toda clase de eventos sociales que nos permiten entrar en contacto
con gentes desconocidas hasta
ese momento. Pero
este proceso es
totalmente aleatorio. Las probabilidades de toparnos con alguien
interesante son pocas. Si, por ejemplo, utilizáramos los datos computarizados para reunir en algún evento a personas afines,
aumentaríamos mucho la probabilidad de que se formaran parejas muy
compenetradas que llegarían a amarse. Lograríamos noviazgos casi perfectos.
Pero ¡Cuidado!
Una computadora no es más que una herramienta. No hace magia. Nos mostraría
tendencias pero no hechos irrevocables. Sus resultados dependen de la veracidad
y amplitud de los datos que procese. Y aún así, las relaciones afectivas entre
dos humanos son tan variadas y tan
subjetivas que nunca podremos predecir con seguridad absoluta lo que va a
pasar. El mejor índice será siempre nuestro propio sentimiento: la
intercomunicación que logremos con alguien, independientemente de la opinión
de la computadora y de quienes nos rodean. Por encima de
cualquier tendencia o cualquier divergencia está
nuestro albedrío, nuestra voluntad para establecer una comunicación. Y si esta
última no existe, el que se casa por no estar solo, se verá obligado a convivir
con un desconocido, con un ser a quien no hay nada que decir. Y la soledad se
vuelve desolación. No hay peor soledad que la de dos en compañía. El matrimonio
fracasará rápidamente. Especialmente cuando se casen dos solitarios.
Existe también el matrimonio por intereses financieros. Los
poseedores de alguna riqueza, los terratenientes, desde el simple agricultor
hasta el soberano de un imperio utilizan a sus hijos para crear alianzas
destinadas a mantener sus posesiones y a establecer derechos sobre las de
otros. La opinión de los futuros cónyuges nunca
se toma en cuenta; primero están los intereses, la conveniencia y, en el peor de los casos, el compadrazgo.
En el pasado se llegó hasta el grado de casar niños que todavía no
nacían.
Con la aparición del capitalismo este ajedrez de poseedores se
trasladó a los empresarios. Viendo la sección de sociales de algún periódico
nos preguntamos si describen una boda o una fusión de capitales.
Afortunadamente
se ve cada vez menos esta práctica
infamante y ojalá pronto sea sólo un mal recuerdo consignado
en los libros de historia.
También hay quienes se casan para alcanzar algunas
ventajas económicas de que gozan sólo los casados: diversas prestaciones sociales, posibilidad de adquirir una casa o un departamento,
preferencia sobre los solteros para obtener un empleo o conseguir un
ascenso, etc. Generalmente estas
ventajas se diluyen por la aparición de nuevos gastos, de otra índole, que no
tienen los solteros y si las compararnos
con la infelicidad que causa un matrimonio sin amor, notaremos que salen perdiendo.
Entre
las mujeres es muy frecuente buscar como marido a alguien que tenga una
buena posición económica, o al menos, un buen empleo, estable y
con ingresos aceptables. Esto les garantiza una vida cómoda, aunque tengan que
prescindir del amor y de otras formas de
dicha. La mujer domadora mira ante todo su seguridad personal. Pero esto no es exclusivo de la mujer; también hay bastantes
hombres que consideran que lo mejor del matrimonio es contar con un suegro
rico, con "palancas", bien relacionado, que les ayude a alcanzar
rápida y fácilmente una buena posición o que
les invente alguna colocación cómoda en su industria o negocio.
oOo
Tampoco resulta muy
convincente el matrimonio con el único fin de tener
hijos. Si bien es cierto que el instinto de perpetuación de la especie es muy
fuerte y, además, necesario, no es, sin embargo, motivo suficiente para que
dos seres humanos se encadenen de por vida si no tienen nada más en común.
Si lo enfocamos
desde un punto de vista totalmente pragmático y ligado exclusivamente a la perpetuación de
la especie, quizá resulte más efectivo recurrir a la fabricación de
niños de probeta o a que el Estado controle de alguna forma la producción de
humanos. Quizá se podría substituir el servicio militar por el servicio marital.
Al cabo de uno o dos años saldríamos liberados y con la cartilla sellada.
Posiblemente hasta se
otorgarían medallas por méritos en
campaña. Y el riesgo de guerras disminuiría.
Afortunadamente,
nuestro instinto es mucho más profundo que
esto. Exceptuando los casos más o menos patológicos en los que el afectado
tiene serias dudas sobre su sexo y trata de desvanecerlas demostrando con
"hechos" su "normalidad", en la mayoría de los humanos lo
importante no es tener un hijo sino cuidarlo,
protegerlo y lograr que se desarrolle sanamente.
El ser humano normal
se liga a sus crías por una complicada y extensa
red de lazos afectivos. La emotividad que genera esta red es mucho más
importante que la simple reproducción. Quizá la profundidad de nuestros
sentimientos sea lo que nos hace diferentes
como especie.
Pero si al decir
"tener hijos" lo que significamos realmente es crear lazos de afecto, cuidar, dirigir, proteger.
. . necesitamos establecer al mismo tiempo una comunicación muy intensa con nuestra pareja, puesto que ambos participaremos en la formación mental y emocional de los nuevos seres.
Si nuestros
criterios son muy diferentes, si lo que queremos enseñar
a nuestros hijos es radicalmente distinto, si no coincidimos en nuestras
concepciones de lo que es un ser humano, chocaremos y transmitiremos a los
niños un cúmulo de informaciones opuestas y contradictorias que sólo servirán
para embrollar sus cerebros, para causar confusión
y hacerlos inseguros.
La diferencia de
criterios nos conducirá a continuos
enfrentamientos que terminarán en lucha por poseer a los hijos, por inclinarlos
a nuestro favor y, finalmente, a someterlos a nuestra voluntad impidiéndoles un
desarrollo autónomo. Acabaremos por hacer de ellos facsímiles de nuestros
deseos y frustraciones en lugar de seres libres
y pensantes.
"Si tienes un
hijo regocíjate. Pero tiembla ante la inmensa responsabilidad
que se te encomienda" dice un viejo proverbio masónico. Y, sin embargo,
qué poca gente capta en toda su magnitud esta responsabilidad. Es rara la
pareja que planea con cierto detenimiento la educación que va a dar a sus
hijos. Y al decir educación no nos referimos a la instrucción que recibirán en
una escuela, sino a todos los detalles, a todas las normas que regirán el conjunto de su vida.
"Enséñale sanos principios antes que bellas
maneras" continúa el proverbio citado.
Pero ¿Cuáles son esos sanos principios? ¿Cuáles son esas bellas maneras que a
la larga también deberá aprender? ¿Tiene nuestra pareja la misma opinión sobre
ellos?
Generalmente cuando
escogemos con quien aparearnos para la reproducción
buscamos que tenga salud, belleza y ciertas características psíquicas;
emotividad y raciocinio. Esto nos asegura en gran medida la perpetuación de
esas cualidades. Actuamos acordes con la
selección natural.
Pero un cerebro sano
no lo es todo. Mucho dependerá de lo que pongamos en él. La mente es como un campo
fértil, cosecharemos lo que sembremos.
Lo
difícil es la selección de las
semillas. Somos dos los que vamos a sembrar y
debemos estar de acuerdo. Esto es lo que suele fallar. Se requiere que
nuestra pareja tenga características culturales
similares a las nuestras, sobre todo en temas fundamentales, que suelen ser los
más conflictivos, por ejemplo la religión, la política, los conceptos éticos,
la actitud ante la ciencia, etc. Esto garantiza
cierto acuerdo, cierta unidad de intereses y metas comunes.
Es un buen comienzo,
pero aún
así debemos analizar nuestros conceptos, definir detalladamente
lo que ambos queremos transmitir
a nuestros hijos y en que forma: cuándo, como y por qué. Con frecuencia la
semejanza en un cuadro general resulta ficticia cuando entramos al detalle: un
católico y un hugonote son cristianos, pero ¿qué tan
compatibles son sus ideas?, ¿no
acabará el matrimonio en una Noche
de San Bartolomé? Un stalinista y un trotskista ¿no terminarán a pioletazos, aunque ambos sean leninistas?
El análisis, la confrontación, la discusión de
divergencias, la planeación de la educación deberían ser
acciones previas a la concepción de un hijo. Y para esto se requiere que la
pareja se identifique desde antes; debe llevar tiempo de tratarse
profundamente para estar compenetrada y tener una relación estable que sólo se
consigue cuando hay comunicación sincera; cuando hay amor.
Pero esto
generalmente no sucede. En cuanto nos casamos encargamos un niño,
sin haber planeado su futuro. Esto, por una parte, libera de la duda que
siempre tienen los hombres y las mujeres sobre su fertilidad, pero además
sirve, en teoría, para afianzar el matrimonio; se trata del viejo chantaje
emocional que inventó la mujer domadora, aunque también lo usan muchos hombres.
Un matrimonio sin hijos corre el riesgo de disolverse; si las relaciones entre
marido y mujer van mal sobrevendrá el divorcio. Un hijo hace más difícil
la separación: ¿Cómo abandonar a la pobre criaturita?, ¿cómo
va a vivir sin padre o sin madre? Y el matrimonio queda consolidado.
Ahora sólo falta educar al rehén. Si en el futuro hay
problemas se puede repetir la receta: otro embarazo y ya.
Si prescindimos del matrimonio y
nos concentramos en un idilio, el panorama
cambiará totalmente. Los primeros años los emplearemos para compenetrarnos con
nuestra pareja, para confirmar que la queremos, que sentimos verdadero amor. Y
cuando esta relación madure, cuando estemos convencidos de su estabilidad,
empezaremos a planear la educación de los hijos. Estos llegarán después y se
desenvolverán en un campo ya preparado en el que ambos padres sabremos qué hacer
y estaremos de acuerdo. Si, a pesar de todo, la pareja se disuelve después del
nacimiento de los hijos, también habremos planeado esta posibilidad y la
afectación será mínima, no lucharemos por poseerlos ni por predisponerlos
contra nadie. La ruptura será entre un hombre y una mujer, pero no entre éstos
y sus hijos, cosa muy común en los divorcios actuales; pues sucede que casi
nadie piensa, al casarse, en la posibilidad de un divorcio y cuando éste llega
afloran de golpe todas las cuestiones no planteadas o tratadas
incorrectamente: la custodia de los hijos, la atención que van a recibir,
etcétera. Sin contar los problemas de orden económico como la posesión del
hábitat común, los bienes materiales y demás.
La falta de planeación hace excesivamente difícil el divorcio, pues hay
que definir intereses en el momento en que ambos están resentidos y adoloridos
contra su ex pareja.
Y sin embargo, somos
tan absurdos que consideramos la planeación
como una falta de afecto: ¡Todavía no nos casamos y hablas de divorcio! ¿Es que
no me quieres?, ¡Bienes separados! ¿Es que
no me quieres?, ¡Cuentas separadas! ¿Es que no me quieres?, ¡Habitáis
separados! ¿Es que no me quieres?
¡Al contrario!: Planear, evitar discusiones futuras,
respetar la autonomía y la libertad de nuestra pareja, son muestras de
afecto; son actos destinados a proteger nuestro amor. Impedimos que se pueda
destruir por nimiedades, por peleas estériles, por imprevisión… Amor no es sinónimo de insensatez.
o O o
Como todo acto de creación,
el nacimiento de un hijo nos maravilla. Somos capaces de dar vida, de
reproducir nuestra propia vida. Nos sentimos perpetuados en el nuevo ser, que
es producto de nuestros genes. Lleva nuestra sangre, nuestra propia carne. Hemos reencarnado.
La reencarnación no consiste en que una hipotética alma se
desprenda del cuerpo para, después de varios miles de aburridísimos años de
ociosidad flotando en calidad de globo por el infinito, terminar convertida en
vaca.
La reencarnación, la verdadera reencarnación es la que efectúan
nuestras moléculas de ADN unidas a las de otro ser: nuestra pareja. La
reencarnación no nos reproduce exactamente iguales; no hace copias monótonas de
nosotros mismos. En la reencarnación aparecemos unidos a otro ser: a ese ser
por el que tuvimos el afecto, el cariño, el amor suficientes para perpetuar sus
virtudes junto con las nuestras. La criatura es la reencarnación de nuestro
amor. Por eso la violación es un crimen, Por eso, también, los abuelos, cuyas
vidas ya están gastadas, sienten tal ansiedad, tal pasión por sus nietos.
Ante el milagro de la
reencarnación, ante el milagro de asistir a nuestro propio
nacimiento nos llenamos de dicha y decimos ¡GRACIAS! a nuestra pareja, a esa
persona que unida a nosotros hizo posible
la magia de la creación.
"Tú" y "Yo;' hemos reencarnado en
"nosotros". Cada uno de nuestros hijos en un "nosotros" que
nos autorregalamos. Pero al vernos tan
débiles, tan indefensos ante la nueva vida que iniciamos reencarnados, nos sobrecoge la angustia, el temor
por los peligros y dificultades que
vislumbramos en el futuro y sentimos la necesidad de proteger al nuevo
ser, que equivale a protegernos a nosotros mismos.
Debemos asegurar nuestra vida futura, nuestra vida reencarnada.
Desde este momento lucharemos
por él. Trataremos de mejorar en él nuestras virtudes,
nuestras cualidades y evitaremos que caiga en nuestros vicios, en nuestros
errores. Lucharemos por que tenga lo mejor. Pero esto nos puede llevar al exceso;
podemos llegar a la sobreprotección; podemos cometer el error de olvidar que
nuestra reencarnación es un ser diferente y tratar de hacerla a nuestra imagen y semejanza.
Debemos comprender que un hijo
es un ser vivo que debe experimentar, ensayar, para conocer la vida, para usar
su libre albedrío y tornar sus propias
decisiones. Un niño sobreprotegido jamás madurará. Al ir creciendo tendrá que
desprenderse de sus padres, tomar sus propios riesgos.
Esto nos angustiará, pero no queda otro remedio; es su vida y
debe disponer de ella. Cuando llegue el
momento abracémoslo y dejémoslo ir; llevará en su equipaje el cúmulo de
conocimientos, experiencias y cualidades que
le hayamos sabido inculcar. Si somos dos, el padre y la madre, de común
acuerdo, los encargados de prepararlo para que se enfrente al mundo, las
posibilidades de éxito son muchas. Si, por el contrario, los dos que debíamos
estar unidos nos hemos opuesto el uno al otro, si hemos entorpecido nuestras
labores mutuas, no nos sorprendamos de los resultados que obtendremos.
La educación de un hijo exige respeto mutuo del padre y la
madre; ambos están reencarnados en él. Los dos tienen derecho a promover las
cualidades y virtudes que más estimen, pero sin afectar los derechos de su
compañero. Por eso es tan necesario el común acuerdo de los padres; por eso se
necesita la planeación. La educación es un acto de
colaboración.
No obstante, muchas veces nos
ciega el egoísmo y pretendernos arrebatar a nuestra pareja el
derecho a reencarnar. Queremos ser los
únicos que decidan sobre la formación de los hijos.
Esto sucedía antiguamente cuando la mujer dependía notoriamente
del hombre y sigue sucediendo en nuestros días, aunque con menos frecuencia, en
los matrimonios machistas. El varón por su carácter de autoridad máxima era el
encargado de tomar todas las decisiones. La madre, a parte de sus labores de
ama de llaves, tenía la función de niñera; pero la educación de los hijos era
normada por el padre; ella sólo debía auxiliarlo para vigilar que sus
instrucciones se llevaran a cabo al pie de la letra. Limitada así a la condición de policía educativa, la madre no debía
opinar. ¿Además que podría decir una mujer inculta obligada a vivir confinada
entre las cuatro paredes de su casa? El hombre podía prescindir de ella.
Los hijos eran del padre exclusivamente. La madre era sólo una incubadora.
Para
asegurar su hegemonía
el hombre se casaba con una "mujer
decente", es decir alguien tan dócil, tan falta de personalidad que no
pudiera oponer ninguna resistencia a su autoridad. Un robot, un autómata
incapaz de cualquier acto volitivo y, por lo tanto, incapaz de interferir en
sus decisiones, incapaz de inculcar en sus
hijos cualquier pensamiento subversivo o simplemente incorrecto. La mujer decente debía ser un ejemplo de
obediencia, de sumisión, de aceptación de las normas establecidas, de
respeto a los dictados
del macho. En otras palabras, el modelo perfecto de la mujer violada por el nómada ladrón
que quiso apoderarse de todas las
riquezas para él solo. Y como toda mujer violada: frígida, insensible al amor; condición que
permite al macho mantenerla en propiedad.
En este
modelo matrimonial predomina el macho, pero en la medida en
que la mujer toma iniciativas e influye sobre los hijos, se presentan
desajustes y empiezan las fricciones. Es muy posible que ni
siquiera en el pasado se haya podido realizar con éxito esta teoría.
En estas
condiciones el matrimonio puede funcionar sin comunicación
ni afecto, pero esto conduce, una vez más, a buscar el cariño fuera de la casa. Inexorablemente la carencia de amor desemboca
en el adulterio. En matrimonios de este tipo es bastante común que el hombre encuentre un amor externo, como
compensación a la frigidez de su mujer, y que se desentienda de cualquier toma de decisiones. La mujer, semiabandonada,
tendrá que afrontar la situación y convertirse al mismo tiempo en padre y
madre de los hijos, que entonces
serán exclusivamente suyos.
Lo mismo
sucede en los casos en que el hombre sólo trata de probar su virilidad; su fecundidad. Una vez hecha la
demostración se alejará,
pues la educación y cuidado de las crías es una carga demasiado pesada que no desea.
Este modelo de hombre irresponsable,
que duda de su virilidad y que, por tanto, hace ostentación de ella, es el encargado de
producir madres solteras, mujeres abandonadas antes del matrimonio y encintas como
consecuencia de un exceso
de confianza en las palabras de él o de un exceso de confianza en pensar que un hijo les
permitiría atrapar al padre. Él se va
feliz de su machismo y ella tiene que tomar, sola, la resolución de tener y sostener al niño o de
abortarlo.
La mujer
semiabandonada es un accidente, muy común,
pero accidente al fin y al cabo. Es el resultado de la falta de afecto, de la
falta de comunicación entre un hombre y una mujer. La incapacidad para amar de
ella lo obliga a él a buscar el amor fuera del hogar. A pesar de que muchas veces es el sentido de "decencia"
de él, el que provoca la falta de erotismo.
La antípoda del hombre que posee totalmente a sus hijos no
es la mujer abandonada. La verdadera antípoda es la madre soltera por voluntad;
aquella que prescinde del hombre para convertirse intencionalmente en la única
rectora de los destinos de sus hijos. La mujer que escoge fríamente a un bello
ejemplar del género masculino y se deja embarazar por él para tener una cría a
la que educará a su entera satisfacción.
Ésta es una facilidad que no tiene el hombre. Para
ser "padre soltero" tendría que disponer provisionalmente de una
matriz y no hay muchas mujeres dispuestas a soportar voluntariamente todo un
embarazo para después desprenderse tranquilamente de su hijo. Aunque algunas lo
hacen: lo dejan en un orfelinato o lo ceden a una pareja sin hijos para que lo
adopten.
o O o
En el divorcio, tal
como se practica actualmente, se eliminan, o al menos se reducen, los derechos
de uno de los padres. Al ser otorgados en custodia a uno de ellos, generalmente
la madre, el otro ve restringidos sus derechos. Incluso para visitarlos tiene
que hacerlo bajo horario, según el calendario
especificado por la ley. Los hijos quedan confinados al hábitat del custodio y
acaban considerándolo como propio, por lo que se sentirán extraños en el
territorio del otro ex cónyuge que finalmente será considerado como un ser ajeno a ellos. El divorcio no se limita
a la pareja, sino que afecta también las
relaciones entre padres e hijos.
Por medio de la
planeación y dotando de un hábitat propio a cada hijo los
padres evitarán conflictos y ninguno perderá las relaciones afectivas con ellos. Evidentemente esto
no significa dejar solo en un cuarto a un recién
nacido. Éste debe estar junto a sus padres. Pero a medida que vaya creciendo se
le irá dando más y más independencia, según la planeación que hayan hecho los
padres. Aprenderá gradualmente a ser autónomo, a responsabilizarse de lo que
le pertenece: su hábitat. Pero además aprenderá la importancia de la compañía:
aprenderá a visitar a sus padres para buscar su afecto o su protección; será
independiente pero mantendrá los lazos de amor.
Si los padres llegan
a divorciarse le ahorrarán el disgusto de
verlos pelear, de verlos agredirse y degradarse mutuamente. Ellos por su parte
dirimirán sus diferencias en privado, fuera del hábitat del hijo, sin la
sensación de culpa y disgusto que representa una disputa en público; sobre todo
cuando el público está constituido por unos
hijos que ven angustiados la contienda. Si, además, el padre y la madre cuentan con su propio hogar,
su territorio particular, podrán aislarse para calmarse, razonar y tomar con
serenidad la solución más adecuada. Muchas veces esto evitaría una separación
definitiva; una temporada lejos uno del otro puede servir para volverlos a unir
y los hijos nunca tendrán noción de la
gravedad de la desavenencia, no se verán comprometidos ni forzados a
tomar partido.
Si, de todas formas,
se llega a la. ruptura, bastará con que ambos
permanezcan aislados en sus respectivos territorios. Después de todo, lo primero
que se hace en un divorcio es separar los hábitats. La separación será, casi siempre, tan simple como cerrar una puerta,
Pero los hijos podrán seguir visitando a ambos, podrán seguir la vida normal que han tenido con cada uno de
ellos. Todas las relaciones entre
cada miembro de la pareja y sus hijos seguirán como siempre, sin afectarse en absoluto. No habrá
alejamiento. Y los dos que se separan podrán continuar con el plan,
concebido antes de la separación para educar y cuidar a los hijos. Se romperán
los lazos de amor entre ambos, pero no los de responsabilidad compartida hacia
las crías. Hay muchos divorciados que conviven en perfecta armonía pendientes de sus hijos, pero que mantienen
separadas sus relaciones amorosas o
sexuales.
oOo
Gracias a la
revolución sexual que se inició a mitad de este siglo
algunos motivos que conducían antes al matrimonio están ahora en vías de
extinción.
En la actualidad la
búsqueda polígama de una pareja es relativamente
fácil, tanto para ellas como para ellos y esto incrementa la posibilidad de
idilios duraderos y, consecuentemente, de seres felices y realizados. Pero
antes de esta revolución la búsqueda era difícil. El tabú sexual, la
prohibición del coito, el sacrosanto respeto al himen, eran un obstáculo terrible para la comunicación entre dos seres. La sociedad y la ley imponían
con ferocidad el culto a la virginidad femenina. La mujer decente debía
llegar intacta al matrimonio, lo que significaba no haber experimentado nunca
sexualmente; llegar en un estado de ignorancia total con respecto a la forma de
comunicación más simple que puede haber entre un hombre y una mujer. Y esto
después de haber acumulado a lo largo de toda su vida una cadena interminable
de ideas subversivas y retorcidas sobre lo dañino y pecaminoso del sexo.
¿Sabes decir groserías?
¿Qué son groserías?
Palabras que no deben decirse.
Y ¿para qué quiero saber palabras que no se pueden
decir?
Una conversación similar a ésta la hemos tenido todos entre los
dos y los cinco años y representa el comienzo de una iniciación fatídica de la
que sin excepción hemos sido objeto. Nuestro interlocutor, un mocoso
ligeramente menos inocente que nosotros, nos apartará hacia algún lugar
solitario, y nos introducirá en el mundo de lo prohibido. Con una mezcla de
miedo y orgullo deslizará en nuestros oídos las primeras groserías que
aprendemos, quizá todas las que sepa él en
ese momento. Con esta sencilla ceremonia
habremos sido iniciados en la infelicidad y la incomunicación.
Nuestro iniciador nos confiará el gran secreto del arte de decir majaderías:
"No debes decirlas delante de los mayores" (que, en este caso, son
todos los que tienen más de siete u ocho años) y añadirá, si somos de género
masculino: "Tampoco las digas cuando haya viejas presentes".
Con estas dos
simples recomendaciones habrá saboteado toda
nuestra confianza hacia los "mayores" y hacia todas las personas de
nuestra edad pero con diferente sexo (en el, caso de las "viejas" la
recomendación será que no hablen delante de los niños). Con estas dos simples
recomendaciones quedaremos aislados de casi todo el género humano, a partir de
ese instante sólo podremos confiar en un reducido número de gentes de nuestra
edad y sexo, con las que creceremos desconfiando del resto del mundo, pues la
experiencia demostrará que nuestro iniciador tenía razón y que la
violación de estas dos recomendaciones
traerá como consecuencia la denuncia, la
reconvención, el regaño o el castigo. (Por lo menos
la amenaza de éste: ¡Si vuelves a decir eso te lavo la boca con jabón!)
Pero,
en sí, las groserías no son
importantes. En última instancia podemos
prescindir de ellas. Lo grave es que
dentro de ese mundo prohibido al que entramos todos sin saber porqué y del que están
excluidos "los mayores" y
"las viejas", se desarrolla todo nuestro aprendizaje sexual.
Todo lo concerniente a este tema lo aprenderemos en unión de unos cuantos y
aislados de todos los demás, temerosos,
recelosos, angustiados. Dentro de nuestro pensamiento reservaremos un espacio
para archivar todo lo prohibido, todo
lo perverso todo lo que no se debe
pronunciar. En ese espacio estará la
totalidad de nuestros conocimientos sexuales, agrupados con los insultos, las majaderías, las
obscenidades, etcétera.
El
precio que pagamos por saber decir groserías es demasiado alto: la soledad.
Las
primeras que aprendemos tienen apenas el carácter de interjecciones; desconocemos su significado preciso; sólo
sabemos que sirven para insultar o demostrar
desagrado y las clasificamos por la magnitud de su
intensidad ofensiva; pero desconocemos lo que decimos.
Sólo algún tiempo después descubriremos que esa prohibidísima y altisonante palabra de cuatro letras
sirve para designar al homosexual o la prostituta, según el género que
empleemos; pero para ello será necesario
que aprendamos antes lo que son un homosexual
y una prostituta.
De las
interjecciones pasaremos casi en seguida a los chistes "colorados" cuya única gracia radica en pronunciar o escuchar palabras que por prohibidas causan
nuestra hilaridad. (Es bien conocido el cuento del perico que acaba en la frase:
"Si no me agacho me lastiman". Con este final el chiste no provocaría ni la más leve sonrisa. La gracia, la única
gracia radica en substituir "lastiman" por otra palabra,
mucho más florida, tomada del idioma proscrito).
La virtud del perico
estriba en que agrede a "los mayores", nuestros enemigos, los ajenos
a nosotros, que se ven obligados, en la trama del cuento, a oír lo que lastima sus tímpanos. El perico habla por
nosotros, expresa en nuestro lugar el resentimiento que sentimos por un mundo
que nos ha aislado, que nos ha dejado en la
soledad.
Pero pronto
pasaremos al segundo grado. En algún momento alguien
nos contará el primer chiste "erótico". Será nuestra primera lección
de sexología, aunque en ese momento lo ignoremos. Sorprendidos, nos enteraremos del extraño entremezclar de
aparatos urinarios (en ese momento desconocemos lo genital ya
que nadie se ha molestado en hablarnos de ello) a que se dedican Pepito y,
según el caso, su prima, la sirvienta o una prostituta. (En ese instante aprenderemos el significado de esta
última palabra).
Sobre la extraña acción de Pepito sólo sacaremos en conclusión
que, al igual que las palabrotas del perico, tiene como único fin molestar,
agredir a su compañera de chiste, ya que en el mundo iniciático de lo prohibido
todo es motivo de chanza y producto de la ofensa que se infiere a quienes nos
desagradan que son a los que dirigimos las
interjecciones aprendidas o, en este caso, las acciones tomadas. La palabra
empleada para describir lo que hace Pepito tiene también como significados:
molestar, fastidiar, ofender, dañar. . . Inconscientemente se nos grava en la
mente que tal acción es nociva, es perjudicial, es agresiva para quien la
recibe. Que es una forma de degradar a alguien nos lo demuestra el hecho de que
Pepito ejerce su acción sobre una de esas personas a las que se designa con el epíteto de cuatro letras antes citado y que tenemos
clasificado como altamente ofensivo, altamente degradante, o con la sirvienta,
que en nuestra sociedad ocupa uno de los escalones más bajos y a la que, en consecuencia, es fácil humillar.
Pero Pepito no tiene
limitaciones. Para sus fechorías recurre tanto a
personas del género femenino como del masculino. Aprendemos una variante y al
mismo tiempo descubrimos
el significado de la palabra homosexual, que también es ofensiva y degradante.
El daño está hecho. Pasaremos nuestra primera infancia
considerando el coito como algo sucio, ultrajante, malévolo: algo que sólo
puede agradar al ofensivo Pepito y a las abyectas personas que le hacen pareja.
¿A qué especie de canalla se le ocurrió una manera
tan sutil de manipularnos, de envenenar todas nuestras ideas sobre el sexo?
¿Por qué la humanidad se empeña, generación tras generación, en mantener el
tabú, en hablar a escondidas y en voz baja?
Pero un día, cuando ya estemos completamente infiltrados por
estas ideas, el acto de Pepito tendrá consecuencias… la
sirvienta quedará embarazada. ¡Nuestra
sorpresa será enorme!
¿Entonces lo de Pepito no es una simple
extravagancia? ¿Así es como nacen los niños? En nuestro cerebro se agolparán
las preguntas. Y a través de las sabias explicaciones de un niño de ocho o diez
años descubriremos el milagro de la fecundación, de la gestación, de la vida… todo lo que
ni nuestros padres ni nuestros educadores son capaces de enseñarnos. Con tan
erudito maestro aprenderemos todo sobre la erección, la ovulación, la menstruación… en un sólo día entrarán en nuestra mente la
sexología, el erotismo, las enfermedades venéreas,
la obstetricia… nuestro sistema
urinario se convertirá en genital.
¿Por qué se oculta? ¡Porque nunca se habla en
público de este acto maravilloso gracias al cual vivimos? ¿Qué tiene de malo
aquello que nos permitió nacer, que nos permite gozar de todo lo bueno que hay
en este mundo? ¿Se avergüenzan nuestros padres de habernos traído? ¿No
estábamos invitados?
Estas preguntas
siempre quedan sin contestar. Como iniciados que somos en la secta de lo
proscrito no nos atrevemos a preguntar a los mayores y los de nuestra edad no
tienen respuestas. Por algún motivo
desconocido el acto de Pepito, que ahora nos parece tan maravilloso, sigue
siendo tabú, sigue prohibido. Algo malo que no alcanzamos a vislumbrar debe tener puesto que se oculta.
Caemos en la confusión, en la incertidumbre. Si es malo, si es indebido
¿por qué lo hicieron nuestros padres? Y si no ¿por qué taparlo, por qué
esconderlo? ¿Por qué se niegan a decirnos que somos el producto de su gozo
mutuo, de su alegría, de su éxtasis? ¿Por qué no decirnos que somos fruto del
amor? ¿Por qué dejarnos con la angustia, con la duda de pensar que quizá
seamos el resultado de una acción sucia y
perversa?
Crecernos con la
contradicción. Algunos no superan jamás el impacto de este
descubrimiento; se quedan encallados en la lóbrega idea de la maldad del sexo;
no llegan a entender lo bonito, lo grandioso que es dar vida. . .y esto los
conduce a amar a la muerte. Considerarán malvados a sus propios padres por
practicar esas suciedades y al no poder castigarlos se castigarán a sí mismos
auto-condenándose a la amargura, la
austeridad y la infelicidad.
Por el contrario, al superar la contradicción descubrimos
un cúmulo de interesantísimas y fascinantes posibilidades. Nos sentimos
incitados a imitar a Pepito… queremos crear vida… como lo hicieron nuestros
padres, como lo hicieron nuestros abuelos. Nuestros imberbes maestros nos
documentarán al respecto: sabremos que hay que esperar a cierta edad para tener semen, a otra para que los
niños nazcan sanos, que el acné es producto de la masturbación y quien sabe
cuántas cosas más, ciertas unas, falsas otras, pero que no podemos
confirmar consultando a los adultos porque se nos obligó a desconfiar de ellos
desde muy temprano. No teniendo otra fuente de información daremos por válidas
todas las consejas que aprendamos en el oculto mundo de lo prohibido y con
ellas formaremos nuestros hábitos sexuales para toda la vida, seremos eternos
ignorantes en esta materia. Siempre tendremos miedo a preguntar. Con lo que
hayamos oído, con lo que hayamos aprendido de otros tan inexpertos y
desconocedores como nosotros mismos nos lanzaremos a ensayar, a crear nuestra
propia experiencia.
La iniciación sexual suele ser difícil y casi siempre deja una
sensación de desilusión y vacío tanto en hombres como en mujeres. Sensación
perfectamente normal y lógica si consideramos que la sexualidad se aprende, al
igual que aprendemos matemáticas o historia. En nuestra primera lección estamos
demasiado atareados familiarizándonos con el material de estudio (con
demasiada frecuencia el "estudiante" ve por primera vez los órganos
genitales de un ser del sexo opuesto o la totalidad de este ser al desnudo) y
con las técnicas de trabajo (qué hacer y cómo hacerlo), por lo que a nuestra
atención no le queda capacidad para pensar en el placer. Muchas veces esta
primera lección queda inconclusa; más entre las mujeres que entre los hombres,
quienes, cuando terminan, lo hacen por un doloroso y agotador acto de dignidad
y orgullo masculino. Tradicionalmente los hombres reciben esta primera lección en su adolescencia, mucho antes de casarse,
y esto les da tiempo para nuevas experiencias en las que aprenden a
gozar el sexo y consiguen borrar la
sensación inicial.
Los tabúes no solamente prohíben practicar el sexo sino que además exigen no hablar de él, razón
por la cual llegamos a esta lección ignorantes de que lo más probable es que no
nos guste. Como, por otra parte, la información extraoficial que hemos recibido
al respecto nos indica que ¡es lo máximo!, nos sentimos totalmente
defraudados, desilusionados… y con serias dudas sobre nuestra normalidad y
nuestros sentimientos. De ahí la desilusión y el vacío que nos produce.
Y si esperamos hasta la noche de bodas para iniciar el
aprendizaje el resultado es
todavía más desastroso. En primer
lugar porque las condiciones son menos adecuadas, menos
favorables que cuando lo hacemos antes de
casarnos y en segundo lugar porque los efectos de esta desilusión son
mucho más profundos.
La noche de bodas es
el final de un proceso de varios meses en
el que la pareja tiene que pasar por presentaciones familiares, búsqueda de una
casa, selección y adquisición de muebles, invitaciones, preparación de
la boda con ensayos,
confesiones, análisis clínicos,
etc., contratos de luz, agua,
teléfono y demás, gastos inútiles, gastos
innecesarios y gastos absurdos,
tensiones nerviosas, sonrisas de circunstancias, más tensiones
nerviosas, amagos de neurastenia, dudas, etc. Al final de este proceso
se llega a una ceremonia más o menos teatral y un festejo donde se bebe y
se baila hasta el agotamiento. Después
de pasar por las miradas suspicaces del recepcionista y botones de un hotel,
los novios llegan a la cámara nupcial cansados, tensos, nerviosos, sudorosos y
semiborrachos (¿semi?) para
proceder inmediatamente a su primer contacto genital, sin una
preparación previa, sin una fase de galanteo
inicial.
Antes de practicar
cualquier deporte se hacen ejercicios de
calentamiento que acondicionan mental y físicamente
al deportista.
El sexo es como el deporte, pero en la noche de bodas tradicional
el calentamiento se suprime o se reduce al mínimo. El coito se practica en frío. El recato y el pudor, es decir,
las inhibiciones, los
prejuicios y los tabúes que existían hasta el día anterior, deben ser descartados rápida y
violentamente en la noche de bodas. Los recién casados se ven forzados a desnudarse, a hacer
el sexo y, en general, a
toda una serie de acciones a las que no se habían atrevido hasta entonces.
Si, como sucede
tradicionalmente, el hombre tiene ya cierta experiencia y la mujer no, aquel
tiene que asumir la actitud de 'profesor"
y la noche transcurre en la impartición de una lección a
una alumna tensa y cansada, con bajo aprovechamiento, que aprende torpemente
hasta que, bajo los efluvios del alcohol, el "profe"
se duerme en la suerte. Si ambos carecen de experiencia, la cosa es peor, pues no es el momento más
adecuado para ponerse a leer un instructivo… y resulta muy engorroso
consultar con el gerente del hotel.
La
sensación de vacío y desilusión en
estas condiciones nos induce a pensar que nos equivocamos, que escogimos a la
pareja más inadecuada y que, si las cosas
salieron así es por que la pareja no siente nada por nosotros ¡no nos ama! Y descubrimos
esta falta de amor cuando
todavía no llevamos veinticuatro horas de casados: nos arrepentimos vehementemente de la estupidez que
acabamos de cometer y nos invade un sentimiento de rechazo
total hacia nuestra pareja. Sentimiento que
es correspondido, pues sus pensamientos evolucionan en forma similar a
los nuestros. El amor, la atracción que
existía hasta el día anterior desaparece súbitamente, no poique fuera falso o artificial, sino por las
conclusiones subjetivas a las que
llegamos después de una noche de bodas que resultó desafortunada por nuestros prejuicios, por nuestro
culto a la virginidad.
Infinidad de
matrimonios fracasan en unos cuantos meses debido al desastre sexual de la
primera noche. Los sentimientos de fracaso y repudio hacia la pareja se ven
reforzados con cada nuevo contacto sexual hasta llegar a una situación de violencia insostenible y finalmente a la
ruptura. Una legislación racional debería prohibir
el matrimonio a las vírgenes.
En bastantes
ocasiones una situación así no concluye
en ruptura por el efecto de los
convencionalismos o los intereses de los contrayentes,
que se fuerzan a sí mismos a soportar resignadamente una coexistencia,
generalmente no muy pacífica. Pero en estas condiciones, al haber desaparecido
el amor, el centro de interés del
matrimonio se desplaza, alejándose de la relación
mutua de afecto entre los integrantes de la pareja, para
fijarse en algún otro tipo de
actividad: la obtención de bienes materiales o la adquisición de un hijo u otra
mascota en la cual descargar el afecto que no somos capaces de dar al cónyuge.
Los hijos convertidos en sucedáneos del amor matrimonial son víctimas de un
amor enfermizo que los hace crecer con grandes conflictos emocionales. Los
padres, por otra parte, se refugian en la apatía, la indiferencia y la frigidez
convirtiéndose en seres amorfos e incompetentes no sólo dentro del hogar sino
en toda su actividad social y laboral; son
seres tristes que vegetan a lo largo de la vida, sin encontrar ningún
objeto a su existencia. O, por el contrario, buscan el afecto y la realización
sexual por fuera de un matrimonio que no se atreven a disolver de derecho,
aunque ya esté disuelto de hecho; cayendo así en un doble juego incómodo y
tortuoso con el que no pueden alcanzar la satisfacción y la felicidad plenas
pues siguen atados por el convencionalismo
y el interés.
Si a todo esto puede
conducir la virginidad cuando no hay prejuicios sexuales o cuando son pocos,
podemos imaginar los estragos causados
cuando estos, en gran cantidad, refuerzan a la primera. Una virgen con pocos prejuicios tratará, al menos,
de encontrar placer; pero ¿cuál será la actitud de una persona que lleva toda
la vida oyendo que el sexo es horroroso, que se le inculcó durante su tierna infancia (época en que las ideas se fijan
con más fuerza en el cerebro) que el sexo es un pecado mortal, que ni
siquiera se debe pensar en él, que es el
origen de enfermedades, que es propio solamente de bestias y otras
burradas semejantes que los adultos repiten impunemente a las pobres criaturas?
¿Qué sensación de pánico y perdición no sentirá la pobre virgen que, de pronto,
se encuentra a solas con su marido? Todas sus ideas coinciden en que el sexo es
maligno.
¡Y no habrá sacramento capaz de hacerla cambiar de criterio! ¡Vade retro, Satanás! y la infelicidad
conyugal estará asegurada de por
vida.
Si
las cosas no salieron demasiado bien en nuestra primera lección, sea o no en la noche de bodas, y tenemos pocos
prejuicios, tomaremos una actitud positiva, abierta y racional, ante el problema y lo analizaremos para corregirlo. El
intercambio de información sobre nuestra mutua experiencia, la propuesta
de soluciones, el diseño de ensayos en conjunto, etc., abrirán un nuevo camino
de comunicación con nuestra pareja, la búsqueda de una meta común nos acercará y permitirá sobrepasar los tropiezos
iniciales. Reconstruiremos el amor. Si, por e! contrario, los prejuicios
imperan sobre la razón, si nos obstinamos en no hablar sobre un tema que
consideramos censurable y condenado, nos encerraremos en nuestros errores e impediremos cualquier posibilidad de
arreglo.
El
origen de todos estos prejuicios se encuentra en la gran violación. Sin embargo, los primeros
violadores eran demasiado rústicos, demasiado
primitivos, para elaborar teorías, por lo que se limitaron a prohibir el sexo a
sus mujeres, tajante y arbitrariamente, sin
más explicaciones. Fue necesario que el nuevo sistema social se asentara
y tomara forma, para que aparecieran justificaciones, para que surgieran los ideólogos de la gran violación.
En occidente este
nefasto papel lo desempeñaron Plotino y sus
secuaces, quienes separaron el espíritu de la materia y decretaron la perfección, la pureza y supremacía del primero
sobre la segunda, de carácter imperfecto, impuro e inferior.
No vamos a perder
aquí el tiempo rebatiendo una teoría obsoleta que los
filósofos modernos, y sobre todo la realidad, se han encargado de destruir;
pero sí nos interesa resaltar los efectos sociales
de esta teoría y sus consecuencias sobre la vida de las parejas.
Lo
que hicieron los filósofos
neoplatónicos fue justificar el dominio de una clase
que disfrazaba su inactividad con las máscaras del "pensamiento" y la
"espiritualidad". La plebe se dedicaba al trabajo físico, a la modificación de la materia, mientras que la aristocracia,
no teniendo necesidad de ensuciarse y sudar, se dedicaba al cultivo del… espíritu.
Consecuentemente con
esto se identificaron por un lado plebe y materia y por otro aristocracia y espíritu. Por lo tanto era necesario separar la
materia del espíritu, corno atributos distintivos de las dos clases sociales y condenar a la primera; darle un lugar secundario; rebajarla para asegurar el predominio del
grupo agraciado: el espiritual.
De esta forma se
asentaba la diferencia de clases sobre bases profundas, altamente filosóficas (emanadas del "espíritu", del
"pensamiento", o sea lo no material), sobre la esencia misma del universo, sobre los designios de la
divinidad…
La inferioridad del
trabajo físico quedaba así demostrada ontológicamente. Es
menos riesgoso culpar a algún ser abstracto que reconocen que el trabajo físico
es muy cansado y que preferimos apropiarnos, cómodamente, de los productos del
trabajo de otro
El contacto con la materia,
inevitable al trabajar, era degradante, digno de seres inferiores. La materia
era sucia, impura, sobre todo en una sociedad fundamentalmente agrícola, la materia significaba
estiércol, larvas, miasmas. Nada bueno se podía obtener de ella. Y su
imperfección se debía a su carácter cambiante, su mutabilidad, su posibilidad de descomposición. El devenir, el cambio,
adquirió categoría escatológica. Y por contraste el espíritu, opuesto a la
materia, quedó petrificado; para ser puro y perfecto tenía que ser estático,
eterno e inamovible: la molicie aristocrática elevada
al arquetipo de la perfección ¡y para siempre!
Exaltada, explotada al máximo la idea de que la materia cambiante termina
por descomponerse, se llegó a la conclusión de que trabajar con materia era lo
mismo que manipular excrementos, cosa que
sólo puede agradar a las bestias, a los seres inferiores.
Como, además, la materia descompuesta es
caldo de cultivo de toda clase de gérmenes y éstos producen infecciones y
enfermedades, la materia (toda) se identificó con el mal y consecuentemente,
el espíritu con el bien.
Toda la maldad, todas las
enfermedades, toda la suciedad, todos los instintos bestiales se concentraban
en la materia. Estando formado por materia (la carne) el ser humano quedaba, así, convertido en un excremento de 70 kg en
promedio, capaz de moverse y propagar toda
clase de calamidades.
Pero "hay aves
que cruzan el pantano sin mancharse". En el centro mismo de toda esta
podredumbre, se encontraba el espíritu, limpio y puro a pesar de la basura en que estaba
inmerso, dispuesto a movilizarse a pesar de ser estático y entablar una feroz
batalla contra la materia. Batalla que generalmente perdía, a pesar de
su perfección.
Para salir
victorioso, el espíritu
debía obligar a la carne a prescindir de sus goces
groseros, debía repudiar la posesión de bienes materiales, obligarse a carecer de ellos. Por eso al arrebatar sus posesiones
a los plebeyos, al despojarlos del producto de su trabajo y racionarles la
comida, la aristocracia no hacía más que un acto
de redención; las almas inferiores tenían así la posibilidad de purificarse; de elevarse.
Debido a la
proximidad de los órganos genitales con los conductos
de desecho del cuerpo humano (intestinos y aparato urinario) y al carácter
fecal que se le dio a la materia, el goce sexual quedó identificado corno el
''mayor placer de la carne" y por lo tanto el más condenable de todos. La
prohibición a priori del macho violador obtuvo con esta teoría una
confirmación basada en argumentos "pensados". Y dio lugar a algunas
de las desviaciones sexuales más usuales.
Visto con esta
mentalidad, con esta perspectiva de retrete, "el cuerpo humano es feo y se
debe ocultar", "no debes ver ni tocar tu cuerpo. . . y menos aún 'eso' ", "el simple hecho de hablar o
pensar en el cuerpo es malo". Aún ahora hay algunos "liberados"
que toman una actitud de supuesta indiferencia: "Bueno, no hay por qué
ocultarlo, pero para qué enseñarlo, no tiene nada de interesante"
Es malo o no es
interesante, que lo digan, por ejemplo, Fidias, Praxiteles o Miguel Ángel.
Separados el espíritu y la materia y considerados como bajos y
bestiales los placeres de la segunda, cualquier manifestación de esta
representaba una trampa, una tentación, para el primero. Cualquier muestra,
comentario o acción que indujeran a pensar en los placeres de la carne eran un
atentado contra la integridad del espíritu, un intento de pervertirlo
y perderlo. Quien hacía algo así era un
aliado del Mal.
Lo más nocivo de esta teoría fue el sentimiento de
resignación, de aceptación de la infelicidad, o aún peor, de negación de la
felicidad que generó, obligados a prescindir de los goces materiales, que son
casi todos (la comodidad de una casa, la limpieza, la salubridad, la
simplificación del trabajo, etc.), los seres humanos se condenaban a una vida
precaria, de escasez y penuria, de insatisfacción, de falta de realización, de
hambre y de enfermedad. La elevación del espíritu exigía ser masoquista (nuevo
cúmulo de desviaciones sexuales provocado también por los filósofos del estercolero).
'Pero" -dirán los que aún aceptan estos conceptos-
"Jesús vino a sufrir”… Falso, mentira
pura. ¿Qué clase de respeto muestran por Jesucristo los que lo difaman,
los que lo calumnian, convirtiéndole en un simple masoquista? Jesús no vino a
sufrir. Jesús NO vino a predicar el sufrimiento y la infelicidad. Todo lo
contrario; la doctrina de Jesús es de amor, y por consiguiente, de felicidad.
Sufrió, es cierto, pero no por un acto de tortura voluntaria, sino por oponerse a quienes pregonaban el odio y la destrucción,
por oponerse a los violadores que acumulaban riquezas y poder mientras mantenían en la miseria a las mayorías. Enfrentarse a éstos implicaba un riesgo: el riesgo de ser
perseguido, de ser torturado. Puso éste en un plato de la balanza,
mientras en el otro puso el amor y la felicidad y decidió que bien valía la
pena correr el riesgo y pagar con su vida la osadía de pregonar la fraternidad:
"Bienaventurados los de gustos
sencillos, porque de ellos será el reino de los cielos".
"Los de gustos
sencillos", no "los pobres de espíritu",
o "los humildes" como se dice muchas veces, insinuando que para ganar
el cielo se necesita ser idiota. "Los
de gustos sencillos" son aquellos que se contentan con las
satisfacciones de una vida sana, tranquila, del disfrute de los bienes
obtenidos por su trabajo, en oposición a quienes sólo gozan en la ampulosa vida
de la vanidad y la codicia. Y en oposición, también, a quienes prescinden de
la felicidad para vivir renegando en su
miseria).
"Bienaventurados
los que tienen hambre y sed de justicia porque serán
hartados, bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá
misericordia… Dar
de beber al sediento, tener hambre de justicia, son modos de propagar la
felicidad, de terminar con la escasez, de difundir el amor. Esto no tiene nada
que ver con la resignación, con el ascetismo,
con la renuncia a la felicidad. Recuerda más al "mente sana en cuerpo
sano" de los
antiguos griegos que a la "decencia" coprológica de la edad media.
No deja de ser
cierto que en una época el neoplatonismo fue la
doctrina oficial de la Iglesia, pero esta etapa ya fue superada y, hoy en día,
sólo ciertos curas de pueblo, secundados por algunas aldeanas insatisfechas,
son capaces de sostener tal filosofía. Veamos a Jesús en su verdadera grandeza: como un mártir de la
lucha por la felicidad, no como un enfermo mental. oO o
La negación de la felicidad elevada a la categoría de sublimación venía a reforzar los pobres resultados de la
primera lección ya de por sí saboteada por las fobias escatológicas hacia el
cuerpo, convirtiendo en un verdadero martirio al acto sexual. El hombre
encontraba en la violación ciertas satisfacciones compensatorias que le
permitían sobrepasar los prejuicios y gozar sexualmente. Pero la mujer sólo
encontraba en la violación una comprobación de lo negativo y maléfico del sexo.
Adquirió la conciencia de que le era imposible el placer sexual y esta actitud
ha pasado de generación en generación sin que, hasta nuestros días, haya
podido ser erradicada totalmente. La mujer, se aduce, no está constituida para
sentir este tipo de placer y su actitud es, por naturaleza, pasiva.
El mito de la
pasividad ha sido particularmente nocivo. Ni qué decir que sólo la mujer violada está obligada a
la pasividad; ésta es necesaria durante la violación. Las mujeres que
han sido educadas en el mito de la pasividad, aceptan inconscientemente que no
podrán resistir el ataque brutal de su violador y adoptan una actitud estática
para hacer más fácil, menos violenta la torna de posesión. Pero con esto no
hacen sino aceptar su dependencia, su inferioridad, su calidad de objetos adquiribles.
Una mujer que se
estime a sí misma, que se considere igual a su hombre, que no
acepte papeles secundarios, que esté orgullosa de su dignidad de ser humano, no
puede tomar una actitud pasiva ante el sexo.
La
mujer libre es forzosamente activa en lo sexual. Esta actividad va implícita en su libertad y en su
dignidad.
La similitud de la
boca con la vulva femenina es notoria (En "El
Mono Desnudo" Desmond Morris hace un ameno e interesante estudio
del simbolismo sexual de la cara, que recomendamos al lector). La boca es una
parte muy activa del cuerpo humano, la usamos para comer, paladear, hablar,
morder. En ningún sentido podemos considerar
pasiva la boca. Al comer una salchicha, no es ésta,
sino la boca, la que tiene un papel activo. ¡Saquemos conclusiones de esta prosaica comparación!
El mito de
la pasividad se apoya en el de la insensibilidad, de la frigidez de la
mujer. Pero resulta que ésta no tiene uno,
sino dos centros de estimulación sexual (el clítoris y el punto G) que provoca,
cada uno, un orgasmo distinto. Y eso sin contar la infinidad de puntos
secundarios repartidos por todo el cuerpo (boca, senos, etc.) que ayudan a la
estimulación sexual. ¿Dónde está pues, la frigidez? Por otra parte ¿Cómo
explican los neoplatónicos tal abundancia y
hasta redundancia de zonas erógenas? ¿Error de diseño del Creador? Al
construir al ser humano ¿aplicó todos sus supremos conocimientos de
fisiología, ingeniería genética, etc., para al
final, darse cuenta de que todo eso no servía para nada?
Si utilizamos un
microscopio o un telescopio para observar la Naturaleza, en lugar de hacerlo
con un tubo de albañal, veremos que la
materia es hermosa: un cristal de nieve, una puesta de sol, una noche tachonada de estrellas. Uno de los
regalos que más aprecian las mujeres es el de un ramo de órganos genitales…pues
eso son las flores, de las que extraemos su esencia para perfumarnos; para oler bonito; para oler a sexo. La materia no
es opuesta al espíritu, sino complementaria del mismo. Ambos forman una
unidad: la vida. Y la vida es belleza, es felicidad,
es alegría. Limpiemos de heces
nuestro cerebro y gocemos.
Al proscribir la
materia, al prescindir de ella, los filósofos
de letrina rompieron la unidad entre ésta y el espíritu, entre experimento y
raciocinio y al apartarse del método científico, tan brillantemente iniciado
por Tales, Anaximandro y los demás físicos de Jonia, condujeron a la humanidad
a dos mil años de estancamiento y oscuridad. Al no cotejar el pensamiento contra la realidad
convirtieron a la filosofía en especulación,
en esgrima verbal para refutar al contrario, en sofisma, en competencia por
elucubrar la aberración más grande. Pruebas de que también el espíritu se descompone y sus hedores llegan a ser peores que
los de la materia.
La contradicción entre el "pensamiento" neoplatónico y
la realidad es tan manifiesta que, de haberse aplicado con todo rigor el repudio a los placeres de la carne, hace mucho
que la especie humana habría desaparecido del planeta por falta de
reproducción.
Para salir del
problema fue necesario "pensar" nuevas incongruencias y crear una
institución rígida y coercitiva que legislara y reglamentara
las relaciones afectivas entre dos seres, sometiendo la libertad e
individualidad de sus espíritus. ¡Todo un triunfo del espíritu!
Sólo dentro de esta institución, el matrimonio, se
podían permitir los placeres de la carne. Pero, por supuesto, sujetos a normas
severísimas dictadas por la
"decencia".
De
esta manera se llegó
a una nueva contradicción:
La virgen que siente
curiosidad hacia el sexo, del cual se habla tanto en voz baja, se casa por un
solo motivo; se casa por conocer los
placeres de la carne.
La virgen cuyo
organismo se ha desarrollado completamente y necesita satisfacer sus
necesidades, también se casa por conocer los placeres de la carne.
El célibe que
siente curiosidad hacia el sexo o que necesita satisfacer
las necesidades de su organismo, se casa por conocer los placeres
de la carne.
El hombre, célibe o no, que siente atracción física, sexual, por
una virgen, se casa por satisfacer los
placeres de la carne.
La única causa de muchos matrimonios es la satisfacción
de los tan penados impulsos sexuales. ¡El triunfo del espíritu sobre la materia!
Curiosa filosofía, curiosa forma de razonar la que, después de condenar los placeres de la carne, establece que
la única razón para que dos seres se unan de por vida es la de conocer
los placeres de la carne. La que induce a la mayoría a confundir
matrimonio con sexo.
Fijada en la mente
la relación matrimonio-sexo, los jóvenes se sienten impelidos a casarse lo antes posible para
normalizar su vida sexual. Esta es también una razón de por qué siempre se le
pregunta al soltero que cuándo se casa.
Entre los hombres es
poco común el celibato, pues el macho violador se cuidó muy
bien de reservarse el derecho de practicar sexualmente, para lo cual instituyó
la circuncisión a temprana edad, que es una
forma de eliminar las evidencias físicas de la virginidad masculina.
(En la antigüedad esta operación se efectuaba al
llegar a la pubertad, y así lo hacen aún muchos pueblos).
No obstante, los
conceptos neoplatónicos inducen todavía a muchos
jóvenes a considerar pecaminoso el contacto con mujeres y se conservan
mentalmente vírgenes. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo las necesidades
fisiológicas se van haciendo más notorias causando estados de angustia y toda
clase de trastornos psíquicos que desembocan en neurastenia, por lo que
terminan recurriendo a la masturbación como "pecado menor" ya que en ésta se evita la presencia real de un ser del
sexo opuesto, identificado con el
Mal.
Este ser sólo aparece "mentalmente",
"espiritualmente" y por tanto el
pecado no es tan "material". Es menos grave. Si los "ejercicios
espirituales" no son suficientes, si la satisfacción no es completa, se
puede recurrir a algún otro ser;
siempre y cuando no sea del sexo contrario, que ya hemos dicho que es la
encarnación del Mal.
Entre las mujeres,
obligadas a conservar la evidencia tísica de su
"pureza", el proceso es
semejante y también pueden optar por la neurastenia, la masturbación o la
homosexualidad. Aunque, al igual que la mayoría de los hombres, casi todas prefieren recurrir al sexo opuesto, que después de todo, no es tan maligno.
Pero
en este caso surge el conflicto entre la Naturaleza y la virginidad y para
conservar esta última tienen que buscar
alternativas: encontrar modos que permitan la satisfacción sexual y la
conservación de la "pureza" al mismo tiempo.
Por eso hay vírgenes expertísimas en amor turco, griego, francés…y
así hasta recorrer por completo la Organización de las Naciones Unidas.
Esta mentalidad
induce igualmente a muchas mujeres a considerar su vagina como una carretera
federal: Una vez inaugurada queda abierta
al libre tránsito de toda clase de vehículos.
Ni qué decir que todas estas actitudes denotan una
inmensa hipocresía: los baños púbicos de pureza y la práctica de un sexualismo tortuoso en privado. Pero
la hipocresía no es pecado, es una norma de conducta ejemplar.
Ya
en plena confusión mental,
en total debacle de la lógica, se dictaminaron las
normas a que debían atenerse quienes quisieran tener un matrimonio
"decente".
La decencia coincidió, casualmente, con los criterios del macho
violador tendientes a asegurar su propiedad y hacer dependientes a la mujer y
los hijos, todo ello dosificado con toda clase de consejas y patrañas sobre el
sexo que, siendo pecaminoso, sólo se debía
ejercer mecánicamente para la reproducción de la especie, sin ningún
goce, sin comunicación, sin alegría. Hasta se llegó a especificar la forma, la
única forma decente, de cohabitar,
que, obviamente, resultó ser la que se
empleó en la violación; la que los orientales
conocen como postura misionera por haberla propagado en Asia los misioneros europeos. (No deja de ser
admirable el espíritu evangélico de
estos santos varones que se sacrificaron hasta el grado de fabricar los feligreses.)
Cualquier
alteración de lo establecido, cualquier
variación, cualquier intento de utilizar las zonas erógenas del
cuerpo que no tienen una función netamente reproductora, fue condenada por sucia, pecaminosa y escatológica. ( ¡Fuchi!, debe
saber a pipí).
Es
evidente que un criterio así
es causa de muchísimos adulterios, ya que la
falta de variedad, de fantasía, de inventiva, de alegría induce a buscar fuera
del hogar lo que no existe en él. La mujer decente no debe hacer
"degeneraciones". La mujer decente no puede permitir que su marido la
degrade con "esas cosas" y el marido
decente es incapaz de proponérselas, siquiera, a su virtuosísima esposa. En consecuencia
ambos buscan otro hombre y otra mujer,
respectivamente, con quienes hacer "indecencias" sin que se dañe la imagen de virtuosismo que deben
conservar ante su pareja.
Muchos
solteros tienen magníficos
idilios con personas que son su
pareja ideal pero a las que jamás proponen matrimonio, pues no son "decentes" y
acaban casándose, según el caso, con un aburridísimo
caballero de sólida posición económica o con una igualmente aburrida dama virtuosa y se dedican en el matrimonio a las decentes tareas de procrear hijos y conservar un
hábitat frío y sin alegría; lo que no les impide continuar con el
idilio, que sólo se interrumpe el tiempo que
dura la luna de miel. ¡Lógica pura!
Aunque
ya no se impone la decencia a fuerza de golpes y prohibiciones,
la mayoría de los adultos no hemos
conseguido liberarnos de estos
prejuicios y seguimos manteniendo una actitud de recatado silencio con respecto
al sexo. Seguimos considerándolo como poco apropiado en nuestras conversaciones
y, sobre todo, en presencia de niños. Aunque
somos tan tolerantes que hasta nos permitimos
oír un chiste colorado que nos cuentan nuestros hijos y somos capaces de darles densísimas conferencias
de ginecobstetricia cuando nos preguntan sobre sexo, amor o
reproducción, seguimos siendo incapaces de
abordar de frente y con naturalidad el
tema del erotismo.
Bajo
nuestra aparente indiferencia o tolerancia se sigue ocultando un espíritu timorato del que no conseguimos liberarnos. Solemos restringir nuestras muestras de afecto
hacia la pareja a los espacios y momentos en que estamos a solas. Suponemos que
una muestra de afecto ante nuestros hijos es inapropiada y ellos crecen
observando a unos padres que son totalmente indiferentes entre sí, unos padres que no se aman. ¡Bonito ejemplo,
buena manera de educar a nuestros
hijos!
En ocasiones,
si uno de los cónyuges cornete la indiscreción
de ser afectivo, el otro lo detiene violentamente; los hijos ya no ven
indiferencia sino rechazo: sus padres se repudian; ¡mejora la educación que les damos! Y cuando los niños crecen y
se enteran (fuera del hogar, por supuesto) que no aparecieron en una
col ni los trajo la cigüeña, los padres
quedan desenmascarados como dos perfectos hipócritas que también hacen
"eso" pero lo disimulan. Los niños
acaban de aprender que "eso" es algo siniestro y tenebroso que no se puede hacer abiertamente. Acaban
de aprender que no deben hablar con sus padres sobre temas tan escabrosos como
haber besado a una niña o tener novio. Acaban de aprender a ser hipócritas.
Acaban de aprender que la comunicación con sus padres es imposible. Esta es la
educación que proporcionamos a nuestros hijos: soledad, hipocresía, falta de
afecto, represión de la emotividad y
la ternura.
No se trata de
convertir la vida hogareña en un festival
porno. pero ¿Por qué no enseñarles lo correcto y lo incorrecto sexualmente, en
lugar de dejar que lo aprendan sórdidamente a nuestras espaldas?, ¿Por qué no
abrazar y besar, ante ellos, a nuestra pareja para que aprendan que el amor es
la fuerza más positiva que hace avanzar a
la humanidad? En la medida en que
nos abramos a la ternura, al cariño; en la medida que
destruyamos los prejuicios que todavía existen, la humanidad se hará más sana,
más alegre, más pura. Terminemos de una vez, la revolución sexual. Acabemos con
el culto a la virginidad y la gazmoñería.
¡Sensuales de todo el Mundo. Uníos!
oOo
Hemos dejado para el
final los dos tipos de matrimonios más conocidos: El que
apareció históricamente cuando el macho violó a la mujer y el que surgió como
respuesta a éste, el varón domado.
Si lo hemos hecho así es porque, aunque hay una gran cantidad de
motivos para llegar al matrimonio, una vez cometido éste, los cónyuges suelen
tomar las características de alguno de estos tipos y ajustarse a ellas durante
todo el tiempo que permanezcan casados.
En otras palabras,
estos dos tipos dan la pauta en que se desarrollan prácticamente todos los matrimonios,
independientemente del motivo de la boda.No obstante debemos aclarar que,
aunque los dos modelos son bastante abundantes en su forma pura, suelen
aparecer rasgos de ambos mezclados dando como resultado formas intermedias
variables y variadas.
Para el macho
posesivo, el violador, el matrimonio presenta muchas ventajas; es su capital.
Posee una mujer que le resuelve todos los problemas domésticos y además en el
campo tiene un peón para cultivar la tierra o cuidar el ganado y en la ciudad
le sirve como oficial en la industria artesanal o como empleada sin sueldo en
el comercio. Esta sirvienta, esta esclava tiene además otra virtud: le permite
acrecentar su capital, para lo cual basta con violarla. El resultado de este acto será un hijo que pronto podrá trabajar
para beneficio del macho. A mayor virilidad mayor capital. Su orgullo de
propietario se manifiesta en frases como: "Soy padre de más de
cuatro" (aunque, por sus actos, más bien parece hijo de más de cuatro).
La familia se
organiza artesanalmente. El amo, el patrón, decide las actividades, distribuye
el trabajo, reparte los "salarios" (cuando los reparte) por un método
subjetivo de premios y castigos, toma para sí las ganancias y las emplea en
satisfacer sus gustos, sin considerar en
absoluto las necesidades de los demás, ordena, castiga… su voluntad es
irrevocable.
Las relaciones están
basadas en la opresión del fuerte sobre el débil, por lo que dentro de la
familia se establece toda una jerarquía de dominio. La madre, menos fuerte que
el padre pero más que los hijos, impera sobre ellos y los utiliza en su propio
beneficio, convirtiéndose en el lugarteniente del amo. Los hijos, a su vez,
luchan entre sí creando un escalafón basado en el sexo y la edad. El primogénito,
el macho mayor domina sobre los demás y se convierte en el heredero que
sustituirá al amo cuando éste falte; incluso las hermanas mayores que él están
sujetas a su fuero; desde joven tendrá que velar por la riqueza que algún día
será suya y en ésta están incluidas las
esclavas.
Bajo estas normas
los demás hijos encuentran tan incómodo el hogar que tratan de huir lo antes
posible y la forma de liberarse es formar su propia familia, pues sin este
requisito siguen siendo propiedad de los
padres.
Los varones
conseguirán, con esto, independizarse del amo y tener su propiedad con riquezas
similares a las de él. Las hembras, aunque no se independizan, pues el
matrimonio significa sólo un cambio de dueño, logran elevarse en el escalafón:
se convierten en capataces del nuevo amo, posición que es más importante que la de simples sirvientas que ocupaban durante la
soltería.
Por este motivo,
tanto ellos como ellas se casan a edades tempranas y contribuyen a propagar
este tipo de matrimonio. No conocen
otro pues no han tenido oportunidad de experimentar y siempre han estado
sometidos a los mandatos del amo. Para ellos no existe más relación entre seres
humanos que la basada en la prepotencia, en el abuso del fuerte contra el débil
y esto condiciona todos los actos de su vida, en la familia y en la sociedad.
No saben actuar más que ante reacciones de
esta clase. Servilismo ante el poderoso y despotismo ante el débil.
Carecen de ideales o intereses más
elevados; viven para sobrevivir. Y la supervivencia, en este caso, se logra
escalando por la jerarquía. Esta trasciende de lo familiar; las relaciones de
fuerza se extienden al trato con otros seres a los que sólo se puede ver como
dominadores o dominados. El rencor de la impotencia hacia unos y el desprecio
hacia otros. Toda relación humana se limita, para ellos, a ultrajar o ser
vejados y esto conduce a clasificar en castas, en grupos de poder, a todos los
semejantes. La existencia y el conocimiento de esta clasificación permite
actuar adecuadamente ante los demás: ser feroz o rastrero. Resulta importante
saber distinguir los signos externos que permiten conocer en seguida a quien
tratamos. El automóvil elegante, el reloj de oro, la ropa fina son símbolos de
riqueza y por lo tanto de poder. Quien los ostenta es un dominador, un amo de alto
nivel. Hay que arrastrarse ante él para evitar su
ira. Por el contrario al mugroso, al piojoso, le podemos patear impunemente el
trasero; no se merece otra cosa; está hecho para que abusemos de él y como lo
sabe no opondrá resistencia; su rencor, su impotencia nos proporcionarán una
alegría extra a la del ultraje que le inferimos, ¡nos hará sentir poderosos!
El matrimonio del
macho violador es la base de nuestra sociedad. Nos desenvolvemos en medio de
ritos y símbolos destinados a dar a conocer el lugar
jerárquico que ocupamos. Las órdenes que damos o acatamos, la forma de saludar,
etc., son ritos de este tipo y tienen su origen en la relación de prepotencia
que distingue a este matrimonio, el inventado en la gran violación; el más
antiguo y generalizado. Pero además, este simbolismo permite crear una imagen falsa.
Haciendo trucos podemos aparentar una posición más elevada que la que realmente
tenemos. Fomentar la vanidad y la falsa
apariencia.
Un truco es tener
una pareja vistosa y llamativa, que emane erotismo, una pareja sensual; es
decir una propiedad deseada por todos.
Otro truco es
unirnos con alguien de una jerarquía social más elevada, especialmente si sus signos de clase son
notables a simple vista. Dentro de
esta tónica, como el racismo sigue vigente, es muy frecuente sacrificar
una belleza real y prescindir de otros valores para obtener a cambio un pelo rubio o unos ojos claros; lo importante es sentirnos emparentados con una raza
superior.
Si
el truco anterior no es posible nos contentaremos con exhibirnos en un automóvil grande y ostentoso; preferentemente, último modelo.
O si no, hacer el
amor con muchas mujeres. Esto equivale a ampliar nuestras riquezas o a usar la
propiedad de otro; es un despojo y eso nos eleva jerárquicamente;
¡realza nuestra imagen ante la sociedad! Si somos casados demostramos con ello
ser los amos; nuestra esposa pertenece a una casta inferior, es de nuestra
propiedad y tenemos derecho a rebajarla; o, en todo caso, no tenemos por qué
darle explicaciones de nuestro comportamiento; esto sería humillante para el amo.
Este es el verdadero
motivo por el que los machistas practican el adulterio: alardean de un poder
mayor del que realmente tienen; suben jerárquicamente.
Claro que estos
trucos cuestan, pero para eso están los esclavos,
nuestra propiedad. Basta con reducir los gastos que originan, para disponer del
dinero suficiente para comprar el coche o pagar el hotel. ¿Cuántos hombres
ostentosos no tienen a su familia como auténticos angelitos… desnudos y sin
comer? Pero ¿Qué vale esto comparado con el placer de sentirse superior?
La lucha por la
supervivencia nos lleva a aparentar jerarquías
más altas que las reales. Hacemos alarde de poseedores. Inventamos trucos.
Vivimos en la mentira. Tratamos de engañar a quienes nos rodean. Nos hacemos
vanidosos. Y acabamos por creer que nuestra
fantasía es real. Caemos en la esquizofrenia.
La necesidad de aparentar
es tan fuerte que, por sí sola, lleva a
muchos hombres al matrimonio. El soltero carece de mujer e hijos; puede tener
otro tipo de propiedades; pero las básicas, las que denotan más que ninguna el
poder, no las tiene. Se le puede considerar impotente o afeminado, lo
que equivale a decir que no tiene características
de poseedor, de propietario, de dominador. El poder se adquiere por violación.
Un soltero nunca podrá ser un buen amo. Para escalar las cumbres del poder hay
que ser violador. Por eso en el juego del
poder a gran escala, en la industria y en la política, es requisito
estar casado. Un gerente o un director soltero darían la impresión de
debilidad, lo mismo que un gobernador o un presidente en esas condiciones. La
esposa y los hijos son su carta de presentación como gran violador, como animal
brutal y codicioso. La falta de este requisito provocaría desprecio y burla; se resquebrajaría el principio de autoridad.
Esta
es la razón por la que muchos se casan:
para evitar el desprecio
y la burla; sin ningún otro interés o sentimiento. Así se evitan ser menospreciados y demuestran su virilidad.
Ellos también pueden ser violadores; son
muy machos.
Por otra parte,
también hay quienes ven ante sí la probabilidad de una
brillante carrera política, industrial o financiera y recurren al matrimonio
por el mismo motivo. Siendo casados no tendrán obstáculos en la correría de
depredación y pillaje que pretenden iniciar.
Por
supuesto que en el lenguaje de apariencias que se habla en estos medios no se
dice la verdad. Es preferible ocultarla haciendo referencia a la
"responsabilidad y madurez que se adquieren con el matrimonio". El casado, dicen, sabe responder a las obligaciones
que representan los hijos, la esposa y el hogar. (Y el segundo frente, añadiríamos nosotros).
Lo que realmente se
quiere decir es que el futuro ejecutivo estará
tan aprisionado por los gastos que le ocasionan sus necesidades de aparentar,
que no podrá liberarse de la presión de sus jefes que lo extorsionarán todo lo que sea posible, lo manipularán a su
antojo y, en caso que así lo deseen, ejercerán sobre él, el derecho de
pernada, a veces en forma simbólica haciendo que su esposa participe en
colectas, actos de caridad publicitaria o eventos sociales; a veces en forma
objetivamente real. . .
oOo
Existe en el cerebro
humano una parte, la más primitiva, denominada complejo R (complejo reptílico) en donde
radican fundamentalmente los impulsos de agresividad y dominio, territorialidad, ritualidad y establecimiento de
jerarquías sociales. Otra parte del cerebro, el complejo límbico, está
relacionada con las emociones intensas, el
comportamiento altruista, el sentido de grupo y de protección hacia los seres desvalidos. Este complejo se encuentra
desarrollado solamente en los mamíferos y, en menos proporción, en las aves y de hecho es el que permite la supervivencia de los órdenes superiores de la escala
zoológica. Sin los sentimientos de altruismo y protección, las crías se verían
abandonadas y, dado su carácter de seres en formación y por tanto
indefensos, sus probabilidades de
supervivencia serían prácticamente nulas.
Con
la gran violación, la
especie más evolucionada del planeta, el ser humano, dio un gran salto atrás.
Retrocedió hasta los reptiles y
basó todas sus relaciones sociales y familiares en los impulsos del complejo R, relegando totalmente
las funciones del complejo límbico.
El complejo R
bloquea también, en gran medida, la actividad
del neo córtex, la parte que podríamos llamar pensante, racional, del cerebro y que sólo ha evolucionado en
los mamíferos superiores. Nuestra
capacidad para imaginar, para ligar pensamientos deductivos e
inductivos, para reconstruir el pasado y prever el futuro, para crear,
se ve coartada por los instintos de ritualidad, territorialidad y posesión, y sólo la empleamos para apoyar a estos; para reforzarlos. Desarrollamos sólo las
habilidades que nos permiten alcanzar mejores posiciones en el escalafón de la
supervivencia, pero desdeñamos aquellas que no tienen una aplicación y
beneficio inmediatos. Las ciencias puras,
la filosofía, el pensamiento abstracto, el arte, son para la mayoría de
los humanos cosas superfluas y carentes de interés. Se ha llegado, incluso, a
dar el nombre de "reservas tecnológicas para el futuro" a estas
actividades con el fin de justificar de
alguna forma el que haya individuos y hasta instituciones que pierden
el tiempo en tales fruslerías.
Afortunadamente
siempre han existido grupos capaces de rebasar el complejo R, que han hecho
evolucionar a la especie en el sentido correcto, desarrollando la ciencia y la
tecnología para lograr formas de vida más acordes con la capacidad
mental del ser humano. Formas de vida menos brutales.
Pero el avance
tecnológico trae apareado el riesgo de una mayor
destrucción, de una posibilidad de dominio más eficiente por parte de los
reptiles que lo poseen o incluso la probabilidad de la autodestrucción. ¿Qué
harían un grupo de caimanes o de víboras si pudieran agredirse con pistolas o
bombas atómicas? ¿No es algo semejante lo que estamos
haciendo los humanos?
Ante
esta perspectiva hay quienes proponen suprimir la
tecnología, evitar el progreso. Pero no
es ésta la solución. El ser humano tiene un cerebro lo suficientemente
evolucionado como para poder utilizarlo en empresas mucho más interesantes,
mucho más grandiosas que la de simplemente
sobrevivir. . . y sobrevivir agrediendo a los demás. En lugar de
proscribir la tecnología lo que debemos hacer es liberarnos de nuestro complejo
R. Usar todo el cerebro. Y para ello tenemos que destruir el modelo de posesión
inventado en la gran violación. La desaparición de la forma más tradicional de
matrimonio es un requisito para nuestra supervivencia como especie.
Evidentemente esto
no es fácil. Los sentimientos de posesión y jerarquía no
solamente están grabados profundamente en nuestra herencia psíquica, sino que
casi todas las actividades diarias, desde nuestro nacimiento, actúan como
estímulos para crearnos reflejos condicionados que refuerzan nuestra conducta de
reptiles.
Tan grabadas tenemos
estas ideas que aún en los casos en que es obvio
el daño ocasionado, los individuos insisten en perjudicarse. Ejemplo de esto
es la fecundidad de los grupos con menos recursos
económicos. Si entre quienes tienen algún tipo de propiedad productiva la
familia representa una forma de riqueza pues se capitaliza su trabajo, entre
los que carecen de ella, entre los que sobreviven solamente de vender su
trabajo (que son los más) la aparición de una nueva criatura es únicamente una
carga adicional que hay que mantener con grandes esfuerzos. Y cuando el hijo
crece lo suficiente para subsistir por sí solo, se convierte en un competidor.
A mayor oferta el precio de la mano de obra disminuye y el asalariado ve
reducidos aún más sus ingresos. La relación entre virilidad y capital actúa en
forma inversa en este caso.
Pero las clases más desposeídas tienen tal angustia por su falta de bienes, viven en tal escasez y frustración que
recurren al falismo como única forma de poseer y sentirse poderosos. La
violación es la única manifestación de poder que les es permitida. Por tal motivo,
estas clases reaccionan violentamente contra el control natal. Y por lo mismo los grupos más elevados de la
jerarquía social también se oponen: necesitan mano de obra barata y
abundante.
Al principio de los
años 30's,en muchos países se hicieron verdaderas
campañas en pro de la natalidad. Se
veía ya venir la guerra y las potencias, o
más bien los niveles superiores de las diversas jerarquías, se preparaban para
la contienda. Las fábricas debían producir al máximo toda clase de objetos para
la destrucción, se requería mucha mano de obra. Pero además se necesitaba gente
que manejara, que empleara, lo que salía de
las fábricas.
¡Mano de obra barata y carne de
cañón gratis!
Era todo lo que se
necesitaba para mantener el estatus, para mantener
las relaciones de posesión
y pillaje.
Y los más desposeídos contribuyeron alegremente con el mayor contingente.
Guernica,
Lídice, Varsovia, Stalingrado,
Berlín, Hiroshima, Nagasaki no son más
que monumentos al matrimonio machista y al
sistema de despojo que es su continuación a nivel social.
oOo
Pero veamos el otro
extremo. El macho violador suele resumir su justificación para casarse en una frase: "Necesito alguien
que me atienda", que debemos interpretar como: "Necesito explotar a
alguien". La mujer del varón domado tiene también su frase: "Necesito apoyarme en alguien".
Significa exactamente lo mismo que
la del macho.
No obstante, la
explotación en este caso es menos brutal, más positiva.
Descansa en el chantaje emocional y no en la fuerza. El complejo límbico del
cerebro entra en actividad. El varón se ve forzado a abandonar su barbarie y
como mamífero, recupera los sentimientos
altruistas y se hace emotivo.
En "El Varón Domado" Esther Vilar describe con precisión las
relaciones en este tipo de matrimonios. La mujer simula ser torpe y estúpida para cargar al varón con todo el
trabajo y toda la responsabilidad.
Para ello recurre a distintas estratagemas que despiertan en él sus instintos de protección a los
seres débiles y a través de éstos
logra el control.
Habiéndose perdido toda la comunicación entre
hombre y mujer durante la gran violación, ella la restableció en su forma más
instintiva: el erotismo. La falta de éste produce una sensación de insatisfacción en el macho que al mismo tiempo
está obsesionado con la idea de que el sexo proporciona poder. Mientras más
insatisfecho está, más piensa en sexo; más mujeres necesita. La mujer aprendió
a aprovechar esta circunstancia para mantener al hombre en un estado de
exaltación permanente, adornándose y vistiendo
en tal forma que se realcen todos los símbolos sexuales secundarios de su cuerpo: ropa ceñida, pintura en labios
y ojos, etc. De esta forma se convirtió en
el objeto de los deseos más intensos del
hombre y pudo domarlo satisfaciéndolo en ellos. Hasta la fecha el
hombre da mucha más importancia al sexo, que la que le atribuye la mujer. Con la mujer domadora el hombre siempre tiene dudas sobre la satisfacción sexual de ella y se
obsesiona tratando de que goce tanto
como lo hace él, lo cual sirve también para controlarlo.
La satisfacción, en estas condiciones, debe dosificarse pues el hombre satisfecho puede salirse de la trampa. Esto exige un autocontrol femenino; para regular las dosis debe conservar el dominio de sí
misma y participar con menos intensidad que él. Para el proceso de doma es muy recomendable una notable falta de emotividad. La mujer domadora no puede comprometerse
pues corre el riesgo de salir
domada.
Aunque tampoco es
buena una indiferencia total, pues el varón
se desesperará y buscará otros horizontes.
Este proceso, bien administrado, hace que el hombre termine por
considerar como un premio el goce de cierto erotismo y, consecuentemente,
encaminará todos sus actos, encauzará sus
energías a la consecución del premio.
Siendo la emotividad
y el altruismo vecinos en el cerebro, la excitación
de la primera despertará al segundo. El varón que es capaz de sentir grandes
emociones se embarga también de ternura ante la presencia de sus hijos y, por
extensión de cualquier ser indefenso y desvalido. Surge así el concepto de paternidad
como protección al débil, en lugar del de dominio y explotación que rige las relaciones del macho violador con sus crías.
Bajo estas nuevas
sensaciones, el varón domado encuentra
un sentido de la vida totalmente opuesto al del macho. Las funciones se
trastocan y se convierte en proveedor y protector de los débiles, vive para
ellos y no de ellos. La conciencia de que un grupo de seres desvalidos dependen de él para subsistir lo conduce a la abnegación
y el sacrificio. A través de la emotividad el hombre aprende a pensar en
tercera persona y con ello descubre que pueden haber relaciones mucho más
intensas, mucho más constructivas, que las de rapiña y prepotencia. El varón
domado se encuentra en un. plano más humano, más elevado que el macho
violador. En su mundo existen la colaboración, el afecto, el compañerismo, la
entrega a una causa abstracta que beneficie a otros. . . la emotividad.
El macho violador sólo vive al día; es incapaz de prever, de planear
sus acciones a futuro y, menos aún, de colaborar con otros seres. Acosado de un
lado por el miedo y del otro por la codicia, sólo actúa para la apropiación y
la huida; es incapaz de cualquier otro sentimiento, con excepción de la
vanidad. Sólo cuando pensamos en tercera persona somos capaces de tener
sensaciones más intensas y de sentir curiosidad por actividades
no inmediatas; sólo así podemos tener pensamientos
profundos, interesarnos por las artes
y las ciencias; tener la necesidad de otros seres. El macho violador crea hijos a su imagen:
acobardados y violentos; su mujer es un ser nulificado sin personalidad ni iniciativa. Ni
siquiera es abnegada,
pues esto implica sacrificio voluntario.
La
mujer domadora, por el contrario, crea un mundo de emoción, de abnegación, de
colaboración; pero se excluye a sí misma. Dirige desde afuera sin
comprometerse; sólo aprovecha los resultados.
El
sacrificio por otros es el principal distintivo del varón domado. Siempre busca algún desvalido a quien
propiciar sus atenciones, alguien
por quien luchar
y trabajar. Normalmente los desvalidos son los propios
hijos, pero si faltan éstos se lanza "por los caminos de Dios a desfacer entuertos y
desafíos". Pero siempre necesita
alguien a quien dedicar sus esfuerzos. Por este motivo la mujer domadora emplea
a los hijos para retener al varón. Son sus rehenes.
Y hace que ellos también desarrollen emotividad para poder presionar al varón con sus angustias. Mientras más desvalidos los vea más los protegerá.
La
misma mujer toma una actitud infantil en sus acciones en sus
emociones e incluso en su físico.
Esto le permite vivir bajo la protección del
varón. Rasgos faciales poco pronunciados, nariz pequeña y respingada, piel delicada, ojos brillantes, cuerpo delgado y de poca estatura con curvas suaves y sin
ángulos, caderas y senos poco desarrollados, son las características de la
mujer domadora. Recuerdan la imagen
de un niño más que la de una mujer adulta. Cuando no se tienen
naturalmente se pueden lograr por medio del
maquillaje y el vestuario apropiados. Mientras más infantil parezca, más la protegerá el hombre. Su
cuerpo es distinto del de la mujer del violador. Éste
las prefiere de anchas caderas reforzadas
por voluminosos glúteos y con ubres exuberantes; signos inequívocos de
fecundidad, necesaria para incrementar el capital. Las prefiere fuertes
y toscas, resistentes al mal trato y el trabajo
pesado que les va a encomendar. Si fuera posible las compraría por kilo: ¡Le gustan buenotas!
El aspecto
de la mujer refleja a que tipo de matrimonio pertenece. Y su comportamiento también: la mujer violada suele soportar con absoluta resignación cualquier trabajo, cualquier ultraje, sin
ninguna protesta. Por el contrario, la mujer domadora finge constantemente ser
víctima y protesta a todas horas de su condición.
Una de sus frases favoritas es: "Aquí yo sólo soy la gata".
Algunas de estas
"gatas" gozan de una mansión en una zona elegante,
limusina a la puerta, con chofer, toda clase de lujos y comodidades, viajes, tres o cuatro sirvientes y hasta mayordomo. Pero se quejan. Reniegan de su condición de
"gatas".
Las que no
poseen tanto sufren patéticamente
y responsabilizan al marido de no tener
todas las comodidades de las anteriores. El varón domado
se angustia y lucha aún más para enmendar su error.
Como para controlarlo la
domadora hace que toda actividad productiva recaiga en el hombre, lo mismo que
cualquier decisión, se debe mantener en el papel de niña
eterna, incapaz de madurar y esto la obliga a renunciar a participar o
interesarse por las "actividades masculinas" que, bajo este
criterio, resultan ser casi todas. Cuando el varón trata de atraerla a su mundo
se opone aduciendo toda clase de excusas: no entiendo, no sé suficiente, es muy
difícil. . . Y esta oposición constante a interesarse por lo que es importante
para su pareja crea una barrera para la comunicación. Ésta sólo se podrá establecer para hablar de
los seres indefensos (esposa e hijos) o de
las necesidades económicas del grupo.
Surge así una relación en la que todo es a medias: erotismo parcial y dudoso y comunicación elemental
pragmática. Como las relaciones familiares descansan, en este caso, en
sentimientos de compasión y altruismo,
aparecen entre los miembros nexos de afecto y cariño. Hay comodidad,
confort, seguridad, agradecimiento, placidez
y, parcialmente, metas comunes. Es un gran paso adelante comparado con
el primer tipo de matrimonio; pero no es suficiente.
Para hacer las cosas
completas, para llegar al amor hace falta una comunicación total; hace falta que ésta sea tan intensa que
produzca admiración y hace falta también la participación abierta y sin reservas de la mujer en el erotismo. Y esto
sólo se logrará con la libertad
absoluta de todos. Mientras existan lazos de dependencia en vez de lazos de amistad y colaboración no
habrá amor.
El
amor es libertad; no es compatible con esclavos ni con rehenes.
No se basa ni en el dominio ni en el chantaje, sino en el compañerismo.
El
amor a medias, la comunicación
a medias, los intereses comunes a medias implican el no amor a medias, la
incomunicación a medias,
el desinterés a medias. La monogamia, la fidelidad también serán a medias. Y buscaremos lejos de nuestra
pareja la otra mitad.
oOo
Una. vez instalados en el matrimonio nos posesionamos de
nuestro papel; jugamos
el rol de machos violadores y varones domados o
de esclavas y mujeres domadoras al mismo tiempo.
No es común que se den casos perfectos. Lo normal es que todos tengamos rasgos de ambos tipos. Los
extremos, en su forma pura, son cada vez menos frecuentes.
Basta con que una mujer tenga un mínimo de dignidad para que se rebele contra
el macho violador; basta con que un hombre se sienta demasiado acosado por el
exceso de demandas para que se rebele contra la mujer domadora. Y entonces, iniciada la sublevación se seguirá una lucha feroz e irreversible por el poder.
Aún será peor cuando, por un mutuo error de cálculo,
se casen un macho y una domadora, ambos
ávidos de poder.
O cuando la unión es entre un varón domado y una esclava; ésta
interpretará las atenciones de él como falta de fuerza, como falta de carácter
y tenderá a convertirse en ama, en mujer violadora y pretenderá tomar todo el
poder. Cuando una mujer ha sido educada para esclava y se encuentra con un
hombre débil, o que ella considera débil, tiende a transformarse en la versión
femenina del macho violador, se convierte en "macha". Domina a quien
tenía la obligación de violarla y no supo hacerlo, lo considera un pusilánime,
un fiasco. Pero su actitud es sólo hacia el macho endeble que le tocó en
suerte, en el fondo de su alma de esclava estará deseando encontrar un macho de
verdad que la domine, la viole, la ultraje…para hacerla sentirse
"mujer", pues la mujer ha sido creada para esto. Su macho es tan
débil que no puede dominarla y eso lo hace aún más "femenino" que
una mujer; por lo tanto, al elevarse sobre el poco-hombre, el afeminado que le
tocó, no hace más que demostrar lo deleznable que es un macho que no sabe serlo. La "macha" rinde culto al
machisrno.
No hay que confundir
a la "macha" con la "hembrista". La primera ejerce la
virilidad por falla de su hombre en particular, la segunda es varonil por
costumbre, es varonil en todo momento. Criada en un ambiente machista en donde
se la denigró, se rebela, no contra el
sistema que genera tal injusticia, sino contra los que la ejercen, trata de
substituirlos, de tomar su lugar, Adora el machismo pero odia a los hombres y
por extensión a todo lo masculino.
La hembrista no es
feminista; no piensa en liberar a la mujer; no piensa en crear un sistema
social justo en donde lo femenino (que afortunadamente es y siempre será distinto de lo masculino) se considere digno. La
hembrista reniega de ser mujer y decide convertirse en macho, en un
macho sin genitales, pero macho. La hembrista se rige por el complejo de
castración. Se pasa toda la vida tratando de demostrar que es superior a
cualquier hombre. Compite constantemente no con un hombre sino con todo el
género masculino. Adopta actitudes viriles, procura hacer actividades
masculinas y rehúsa las que se consideran femeninas y trata constantemente de
demostrar que los hombres son torpes y que las mujeres pueden hacer cualquier
cosa mejor que ellos. Incluso, en los casos
extremos, hasta hacen el amor a las mujeres mejor que los hombres.
No obstante cuando
un hombre accidental o intencionalmente la supera en algo, la hembrista
reacciona femeninamente haciéndose la ofendida
y lo chantajea acusándolo de machista y brutal.
Para la hembrista el
ideal es un mundo en que unas mujeres muy machas dominen totalmente a los
hombres. Su máxima satisfacción es poner al hombre a lavar platos.
Revancha no es lo
mismo que justicia. Esta última no consiste
en substituir una arbitrariedad por otra. La justicia no consiste en que los
plebeyos exploten a los nobles, sino en acabar con la explotación; la justicia
no consiste en que los negros discriminen a los
blancos, sino en acabar con la segregación; la justicia no consiste en
que las "hembras" violen a los hombres, sino en eliminar la sumisión
y lograr que florezca el amor, para lo cual se requieren dos seres libres.
Si el machismo se
puede explicar como un fenómeno histórico
producto de una época en que el homo sapiens, recién descendido de los
árboles, carecía de sensibilidad y de conocimientos, de una época en que la
escasa producción obligaba al más fuerte a despojar al débil para sobrevivir;
en una era de adelanto científico y producción masiva como la actual el hembrismo
no tiene siquiera esta justificación. El hembrismo resulta absurdo, anacrónico, clasista, irracional, reaccionario y
revanchista.
oOo
Siempre que hay
dualidad de papeles hay choques. Nuestra conducta
varía por temporadas afinándose
unos rasgos más que los otros hasta que se invierte el ciclo. La lucha por el
poder condiciona los actos de la vida
matrimonial; nuestros objetivos se van alejando de la realidad y actuamos
pensando en función de la imagen de fuerza
que debemos mantener ante quienes nos rodean.
Y
al desligarnos de la realidad, al crearnos nuestro propio juego de
apariencias, evolucionamos mentalmente hacia la esquizofrenia. Lo que realmente
hacemos o sentimos deja de ser importante; lo importante
es creer que nos creen. Como toda actividad que implica lucha por el
poder, el matrimonio es esquizofrénico. El poder
destruye los nexos de admiración y cariño que existen o que hubieran podido
formarse de no habernos visto obligados a permanecer en actitud de constante
defensa ante nuestra pareja.
Desligados
de la realidad ajustamos las reglas morales a nuestra conveniencia. Condenamos
en otros lo que nosotros hacemos, pero la condena es sólo aparente, en el fondo todos nos autoperdonamos.
Predicamos una cosa y ejecutamos otra. La moralidad se convierte en hipocresía.
Y roto el respeto a las normas éticas la corrupción
se extiende a cualquier actividad social.
¿No es más fácil y más honesto reconocer que la
moralidad actual y, consecuentemente, el matrimonio están obsoletos?
¿No es mejor y más sano
establecer normas éticas que no esté basadas en las relaciones de pillaje y
prepotencia establecidas en la gran violación ?
¿No es más racional crear una nueva moral cimentada
en el amor, el compañerismo y el respeto mutuo, en vez de aparentar que reconocemos unas leyes que no somos capaces
de cumplir?
Seamos
polígamos, pero franca,
sinceramente. Sin trampas, sin hipocresía, sin
fraude. Enterremos la inmoralidad disfrazada de ética. Hagamos nuevas normas que nos permitan vivir limpiamente; gozar
de nuestros semejantes.
Y busquemos un
idilio tan largo que parezca eterno.
oO o
III
Quien vive solo tiene autonomía económica; no
depende de nadie; puede sobrevivir con sus propios recursos y, por lo tanto, no
pensará en unirse a alguien que lo mantenga. Y tampoco aceptará que se le
explote bajo la amenaza de morir de hambre. El contar con nuestros propios
medios de subsistencia nos hace libres e independientes. Nuestra relación con
una persona del otro sexo dejará de ser una prestación de servicios. La unión
de un hombre y una mujer no implicará lucha de clases.
El macho violador se verá obligado a prescindir de
una esclava eficiente y esto lo llevará a la extinción; lo cual será un primer
paso para liberar a la sociedad entera del esquema basado en el abuso. Al igual
que entre un hombre y una mujer, las relaciones entre todos los seres humanos
cambiarán hacia metas mas elevadas, puesto que habrá desaparecido el simio
agresivo que controla el poder pues lo necesita como esencia de su vida. Y no
habrá quien se ocupe de ejercerlo. A nadie le interesarán la acumulación de
poder y los instintos de apropiación y jerarquía que la caracterizan. Liberados
de nuestro complejo R podremos construir una sociedad más justa donde la
amistad y la colaboración dicten las normas. Nos elevaremos a pensamientos y
acciones más nobles, más positivas.
Para
la mujer violada la independencia económica es la base de su libertad; al no depender del macho no se ve
obligada a permanecer sometida para
poder sobrevivir. En el pasado, cuando la mujer sólo trabajaba en la casa y
carecía de recursos financieros propios, ser abandonada equivalía casi a la
muerte pues estaba totalmente desvalida. Esto explica el constante crecimiento
en el número de divorcios desde que la mujer se incorporó a la actividad
económica; el machista es todavía el tipo de matrimonio más abundante.
Otra ventaja es que,
al emanciparse, esta mujer podrá decidir el número
de hijos que quiere y los liberará de ser propiedad del macho. Éste mismo, si
es pobre, saldrá beneficiado puesto que no podrá seguir con la absurda
costumbre de procrear niños que lo empobrecen. Pero sobre todo, éstos al
adquirir la libertad tendrán la posibilidad de desarrollar sus cualidades
humanas. Dejarán de ser educados como reptiles para la agresión y la huida.
Dejarán de vivir en el temor y la
irracionalidad.
También el varón domado obtiene la ventaja de encontrar a
una compañera a su altura. Una compañera con quien compartir intereses y
conocimientos; con quien lograr la comunicación total. No comprará amor.
La mujer domadora
dejará de vivir a costillas de su hombre. Pero esta
pérdida es relativa ya que a cambio de ello se hace independiente, se capacita
y puede lograr una comunicación más profunda con su pareja. Pasará del amor a
medias al amor completo. Recuperará el
orgasmo.
Cada quien planeará sus propios gastos de acuerdo a sus necesidades
destinando a cada partida lo que crea conveniente sin recibir críticas o
recriminaciones por ello. Todos se sentirán libres de utilizar sus ingresos como mejor les parezca, incluyendo los regalos que
quieran hacer a su pareja. Los gastos comunes, que se limitarán al mantenimiento de los
hijos, se prorratearán de acuerdo a los ingresos,
de acuerdo a la capacidad de cada uno y servirán para fomentar la responsabilidad y colaboración, ambos padres participarán
activa y voluntariamente en la educación y cuidado de los niños.
Por
otra parte los dos miembros de la pareja tendrán vidas similares:
parte en el hogar, parte fuera de él y esto evitará la diferencia de enfoques
que se tienen cuando la mujer trabaja en la casa y el hombre fuera de ella.
Para éste el hogar es el lugar de descanso,
de recogimiento, para la mujer es el lugar de trabajo. Él llega a la
casa con la idea de no hacer nada; es decir nada que implique esfuerzo
y obligación; nada que se pueda
considerar como trabajo. Buscará ponerse
cómodo y descansar. Pero "ponerse cómodo" significa estropear
el trabajo de su compañera, desarreglar aquello que ha tardado todo el día en
ordenar y limpiar. Ante las colillas en el cenicero, la ropa tirada, los
muebles fuera de su sitio, etc., se sentirá agredida, considerará la actitud de
él como una verdadera falta de atención. Además ¿Cómo puedes estar, ahí, tiradote, mientras yo me
mato, cuando hay tantas cosas que hacer? El descanso masculino se ve interrumpido por la llave que gotea., la
puerta desclavada, la pared que hay que pintar. . . ¿Cómo se le ocurre
descansar en el lugar donde ella trabaja? Su actitud sería similar si su compañera se sentara en medio del taller u oficina donde él trabaja y se
pusiera a pintarse las uñas o leer el periódico. Pero esto no suele
suceder y resultaría exagerado que un hombre tomara el teléfono a media mañana
para recriminar, a su mujer ¿Cómo puedes estar, ahí, tiradora mientras yo me mato?
Cuando ella quiere descansar
sale del hogar. No se descansa haciendo comidas y limpiando platos como en
cualquier día de trabajo. El trabajo en el hogar es el único que no tiene
jubilación ni días de descanso. Ella desea relajarse, ver gente, salir del
paisaje eterno de las paredes de la casa, romper la monotonía. Pero comer en un
restaurante, hacer colas, sufrir aglomeraciones, forman parte de lo cotidiano
para él, eso lo hace los días de trabajo.
La diferencia de enfoques obliga
a uno a sacrificarse por el otro y crea desavenencias. Con vidas similares la
distribución del tiempo de ambos es parecida y el acoplamiento es más fácil.
oOo
Al aceptar el matrimonio en su
forma clásica aceptamos simultáneamente una serie de condiciones impuestas
por la tradición y la costumbre a las que debemos amoldarnos independientemente
de que creamos o no en ellas, de que nuestro carácter sea o no adecuado para cumplirlas.
Por ejemplo, la preponderancia,
el dominio del hombre (real en el macho violador, aparente en el varón domado) es un requisito indispensable. Para cumplir con esta
condición hay que ser fuerte, audaz y valiente. ¿Y los débiles y los cobardes? ¿No tienen derecho a un matrimonio feliz?
¿Cuántas veces se necesita, en realidad, hacer un verdadero acto de fuerza o de
heroísmo? y cuando se presenta esta necesidad, ¿cuántos lo hacen? Muy
pocos. Sometidos a las presiones económicas, a la violencia organizada (dentro
o fuera de la ley) e, incluso, a las críticas sociales, pasamos la mayor parte
de la vida acobardados por muchos aspavientos de bravura que simulemos.
Por otra parte, mientras más evoluciona la humanidad más se recurre a
la razón y al diálogo y
menos a la agresión y la violencia. La brutalidad está perdiendo su atributo de virtud.
La
mayoría de los actos de la vida de
una pareja son de colaboración; no de defensa.
No obstante, no deja
de ser cierto que el hombre está mejor
acondicionado fisiológicamente para hacer frente a una situación de violencia (un asalto, un incendio) por lo cual
resulta inadecuado que la mujer tome, en este caso, la absoluta responsabilidad
mientras él corre a esconderse bajo la cama. Aunque tampoco parece
correcto que el papel de la mujer se deba limitar a dar saltitos ridículos y emitir chillidos histéricos.
Gracias a la
fotografía todos estamos habituados a la imagen de una mujer
con el fusil en la espalda cultivando un campo. El hombre de esta mujer sabe
que tiene una auténtica compañera en la retaguardia. Es posible que el arma le
reste femineidad, pero, sin duda, acrecienta
su dignidad. ¡Con cuánta ternura, con cuánta pasión se abrazan estos dos
compañeros después de un día de luchar
juntos, aunque distantes, por un objetivo común!
El gran error al que
nos aferramos todos, el gravísimo error que impide progresar a la humanidad es el poder.
El poder implica la sumisión permanente de un ser ante otro, implica la
existencia de un individuo hábil y apto para todas las cosas y de otro torpe e
inútil que sólo debe obedecer, pues es incapaz de hacer nada bien.
Esta idea
maniqueista y neoplatónica no resiste al
más ínfimo análisis lógico. No hay superdotados en todo y el número de imbéciles integrales es muy reducido.
Resulta absurdo que
un ingeniero, por el simple hecho de ser hombre, le diga a su
esposa, doctorada en medicina, cómo cuidar la salud de los hijos.
Resulta absurdo que
una licenciada en economía reciba instrucciones de su viril marido de cómo llevar los
gastos de una casa, por muy brillante
astrónomo que sea él.
Resulta
absurdo que el director de una empresa le diga al contador cómo llevar la contabilidad, al mecánico cómo apretar
las tuercas, etcétera.
Resulta absurdo que
el presidente de un país sepa más arquitectura
que todos los arquitectos, más química que todos los químicos, más táctica y estrategia que todos los
militares. . .
Y, sin embargo, esta
es la forma que rige el comportamiento de la
familia, la industria y el gobierno de las naciones.
El superdotado, el
buenoparatodo, el dominador, toma todas las decisiones. El subordinado es un
papanatas que echa todo a perder en cuanto
se le deja solo. Por eso el jefe nunca delega toma de decisiones, sólo delega responsabilidades; siempre es conveniente tener un tonto a quien culpar
de nuestros errores.
La
experiencia demuestra que para que las cosas salgan bien se requiere
que todos los participantes aporten sus mejores ideas, sus mejores aptitudes.
En cuanto uno de ellos decide tomar todas las decisiones,
en cuanto uno de ellos decide convertirse en dios, viene el fracaso.
Es
bien conocida la historia de Cincinnato (Scevola) que un día, mientras cultivaba la
tierra, fue avisado de que el senado lo acababa
de nombrar dictador para defender a su patria amenazada de invasión.
Dejó el arado a
medio campo y asumió la dirección, el mando de toda Roma para batir a los agresores
y en cuanto acabó la campaña, volvió a enganchar los caballos al arado y
siguió abriendo el surco que había dejado a
medias.
Hay
ocasiones en que, ante la gravedad de los hechos, es necesario concentrar toda la
organización, toda la toma de decisiones, en una sola persona: la que
consideremos más apta. Pero una vez resuelto
el problema esa persona debe volver a arar. Los problemas que se
presenten después requerirán de otro tipo de aptitudes y por lo tanto de otras
gentes que los resuelvan. En la mayoría de los casos no se necesitará otro
dictador, sino la colaboración, la aportación
de ideas, el análisis y discusión de las mismas, la elaboración de un
programa de trabajo en conjunto.
En tiempos de Cincinnato existía el compartimiento de responsabilidades, Roma crecía. Con Julio
César se inició la decadencia.
La idea de que el matrimonio es.
la unión entre un hombre superdotado y una mujer idiota para procrear
oligofreniquitos es tan absurda como el concepto de poder.
Partiendo del supuesto de que,
quizá, en algún instante de su larga vida el hombre debe asumir un papel
hegemónico para liarse a mamporros con otro energúmeno y salvar así la
integridad de la pareja, se concluye que el hombre debe estar siempre y en todo
por encima de la mujer, que sólo él puede
tomar decisiones acertadas, aunque delegue en ella la responsabilidad
de hacer la comida para protestar si el
menú no le gusta. ¡Ave César!
De esto a aceptar la violación como método sexual no hay más que
un paso. Y de ésta al sadismo ni uno solo.
El matrimonio como forma de vasallaje sólo puede
funcionar,
aunque mal, si la personalidad
de ambos corresponde a lo que exige la detentación del poder.
Sólo funciona si el hombre está convencido de ser un micronapoleón y si la
mujer acepta gustosa la sumisión total.
Pero ni el hombre suele tener tales delirios de grandeza ni, mucho
menos, la mujer acepta ser anulada. De ahí nuestro doble papel de macho
violador-varón domado o esclava-domadora y la lucha por el poder, por la
supremacía dentro del matrimonio. Somos incapaces de concebir la relación
hombre-mujer como un acto de colaboración, de compañerismo, Sólo la imaginamos
como forma de vasallaje.
Y al mismo tiempo
pedimos ternura de la mujer. Es demasiado común la
escena del hombre que, después de. un arduo día de trabajo, o de holgar en la oficina, llega arrastrando los pies y cae agonizante
en brazos de su esposa para que "mamita" lo consuele, lo conforte, le
dé la sopita, lo mime, lo arrope. . . y se acueste con él. Estas 'Adiposidades' están en franca
contradicción con la bravura, la fortaleza del superhombre que todo lo
puede y todo lo sabe. El rudo, el autosuficiente hombre superior se convierte
en un bebito indefenso al que la idiota inferior tiene que cuidar. ¡Congruencia ante todo!
Todos los hombres
tenemos necesidad de ternura. Todos. No somos ese ser frío y duro que aparentamos cuando salimos a la calle
con el ceño fruncido y el gesto adusto. No somos los seres rígidos e inflexibles que pretendemos ser, porque
la rigidez es propia de cadáveres y los hombres estamos vivos. La vida
es ternura, es caricia, es amor, es creación. El rigor mortis sólo produce descomposición.*
*Tan acendrada está la idea de rudeza varonil que algunos
grupos de jóvenes hastiados de las guerras, el desempleo, la agresión y la
sumisión a que se ven sometidos, protestan vistiéndose y actuando como
afeminados. Según este criterio, justo en el fondo pero excesivamente simplista, el hombre sólo puede ser bestia o marica.
Seamos tiernos; no
es deshonroso dar ternura. Y pidamos, exijamos que nos la den. Pero no a la
vasalla, no al ser inferior, sino a nuestra compañera,
a ese ser que tiene tantas cualidades y defectos como nosotros, a ese ser que
tiene tanta, necesidad de dominar y someterse como nosotros, a ese ser tan
perfectamente imperfecto como nosotros mismos. Al fin y al cabo todos los
hombres tenemos algo de Edipo.
Aunque algunos
abusan y acaban convertidos en el juguete favorito de una mujer demasiada
maternal que se pasa la vida jugando a los
muñecos.
En este caso, como
en muchos otros, los papeles se invierten y la mujer hace el papel de esposo y
el hombre el de esposa, chocando así su vida íntima
contra su vida social.
Pero siempre, sea
normal o invertido, el matrimonio exige vasallaje. El poder no se puede
compartir y hay que ejercerlo permanentemente. El rey que pone la cabeza en
brazos de su súbdita la está invitando a la
rebelión.
o O o
No deja de ser
admirable la tremenda habilidad de la domadora para hacer creer a su vasallo
que él es el amo. Fomenta su machismo, lo alaba en su
masculinidad, se denigra a sí misma tomando
una actitud dócil, sumisa, de mártir obediente a las órdenes de
él, y, sin embargo, en el fondo es ella la que ordena, es ella la que impone su
voluntad, la que decide. El varón
domado vive un sueño, en un mundo de fantasía donde se considera todopoderoso,
donde todo funciona por efecto de su virilidad, donde, como macho que es,
puede permitirse la infidelidad (pequeñas aventurillas intrascendentes de las
cuales sale tan arrepentido que se vuelca en atenciones hacia su mujer para
compensar la mala acción), donde la esposa está tan enamorada de él que es imposible que lo
engañe, donde él es el eje del universo. .
.
La irrealidad, el
onirismo del varón domado son el complemento al
mundo esquizoide deseado por su domadora: un mundo de posesiones, apariencias y
poder puesto a su entera disposición. Como indica Esther Vilar, la domadora
sólo considera al varón domado en función de su utilidad, pero en cambio, está
muy pendiente de las opiniones de las
demás mujeres. Son ellas las que juzgan sobre el prestigio, la altura
alcanzada en la escala social, el poder y
las comodidades obtenidas por sus rivales femeninas.
o O o
Al suprimir
el matrimonio suprimimos el vasallaje y con ello el ansia
de poder desaparece de nuestros cerebros. Liberados de este
lastre mental nuestra actividad diaria se canalizará a cosas más positivas;
descubriremos que la vida es bonita y la gozaremos. Veremos al poder en su exacta dimensión: igual de nefasto que de
ridículo. Sólo a un loco, a un enfermo, le puede parecer grande
y sublime algo tan grotesco, tan inhumano.
La
desaparición del matrimonio es el último
paso de la revolución
sexual. Una revolución incruenta, una revolución en la que no hay perdedores, todos ganamos;
una revolución que el único derramamiento de sangre
que exige es el de unas cuantas gotas en la primera
lección. Pero todavía hay muchos revolucionarios que se equivocan y caen en la trinchera enemiga: el
matrimonio. Hay que evitar la trampa,
hay que vivir solos.
Se
dirá que es absurdo, que no es
posible mantener una relación estable en esas condiciones, pero si lo vemos
objetivamente notaremos que con excepción del matrimonio, o la unión libre, que
es un matrimonio no ratificado por la ley, todas las relaciones entre un hombre
y una mujer se efectúan de esta forma. En un noviazgo, en un amasiato, en un
romance pasajero los miembros de la pareja habitan cada uno en un lugar
distinto (hábitats separados) tienen
distintas fuentes de ingresos (independencia económica, cuentas
separadas), generalmente ambos trabajan y si no dependen de un familiar, como
los jóvenes y las casadas dedicadas al hogar, y duermen ¡en camas separadas!* a
pesar de lo cual
se la pasan admirablemente bien, conviven mejor que muchos matrimonios y, si
descontamos el que emplean en roncar en tándem,
uno junto al otro, el tiempo que comparten es mayor que el de muchos casados.
*Los norteamericanos son muy aficionados a las
estadísticas. Tienen estadísticas de todo. Incluso de la frecuencia con que se
realizan los contactos sexuales en un matrimonio promedio. El resultado
es bastante descorazonador: dos veces por semana. Considerando que una buena
parte del juego amatorio se hace antes de llegar a la cama, por ejemplo en un
salón de baile, en el sofá de la sala, en un bar, en un coche, etc., resulta
que la cama tiene una utilización sexual de cuatro a cinco horas a la semana,
incluyendo el tiempo que la pareja permanece abrazada después de concluir el
acto y hasta el momento en que ambos quedan totalmente dormidos. Esta cifra es
bastante menor que las 56 horas semanales de sueño que recomiendan los
médicos, o las cuarenta y tantas que suele dormir una persona promedio.
¿Conclusión?: La cama es para dormir. La cama no es un símbolo sexual.
Es más, una pareja con imaginación
puede prescindir de la cama; puede hacer e! sexo en el suelo, en el sofá, en el
closet, en el baño, sobre una mesa o encima del refrigerador (adentro resulta
muy incómodo y frío).
La cama matrimonial no solamente no es un símbolo
erótico, sino que muchas veces actúa como inhibidor del sexo. Si consideramos
el tiempo no incluido en los dos contactos semanales, en algún momento, al
menos un miembro de la pareja tendrá deseos sexuales y el otro no. El primero
iniciará un acercamiento para tratar de excitar al segundo y en ese momento
vendrá el cortón:
Estoy muy cansado.
Mañana tengo que madrugar.
Me duele la cabeza.
Los niños estuvieron insoportables.
Hoy no.
¡Hoy
no! El que inició el acercamiento se siente rechazado; le invade una sensación de frustración, de desaliento. La felicidad
conyugal se congela.
Es su culpa. Inició un acercamiento
subrepticio, reptante, casi artero, para obligar a su pareja a hacer algo que
no quería en ese momento. Lógicamente, la pareja se sintió agredida y vino el rechazo.
Por el contrario, para entrar a una cama
individual hay que pedir permiso. Tocar a la puerta. La cama individual es la expresión mínima
de ese espacio privado, de .ese espacio de soledad que todos
necesitamos.
¿Me
puedo acostar contigo? La pregunta nos dice mucho más de lo que aparenta. Nos
dice: ¿puedo entrar en tu mundo privado?; ¿puedo entrar en tu intimidad? ¿puedo
compartir tus sueños?
Y ¿cómo negarnos ante esa pregunta
? Cuando alguien, todo respeto y toda ternura nos dice candorosamente que nos
necesita es imposible negarnos. Por poco dispuestos que estuviéramos un minuto
antes, nuestra actitud cambiará y sentiremos el deseo del abrazo, del beso, del calor. . . del amor.
El acto sexual no será un mero ejercicio
físico sino un acto de amor; de entrega total. El amor sólo se puede practicar
en los espacios privados. Un sueño reparador nos condiciona para estar alegres,
para tender al amor. Por el contrario despertar ateridos de frío cuando nos jalan la cobija o
sentirnos en medio de un terremoto cada vez que nuestra pareja se
acomoda en la cama, intercambiar patadas, rodillazos y codazos accidentales, sentirnos desplazados o inmovilizados, son
hechos que sólo conducen al cansancio y al rencor. No hay porqué
"compartir en el día los malos humores y en la noche los malos olores".
'
Vivir solos no significa
aislarnos permanentemente del resto del mundo. Esto no es posible. Ni deseable.
Vivir solos significa aislarnos cuando así
lo necesitemos, para pensar, para soñar (que es lo mismo que crear) o para
descansar. Pero el resto del tiempo lo emplearemos en convivir con otros seres,
en compartir con ellos, en hacer el esfuerzo
de ir hacia ellos.
Y en los momentos más hermosos abrir nuestro espacio privado a las personas con quienes más congeniemos,
abrirles nuestra intimidad y compartirla. Compartir la intimidad es la
base del
amor.
El aislamiento es
tan necesario como la compañía. La soledad es tan
importante como la comunicación. Son dos estados que se complementan y se
refuerzan mutuamente. La soledad alternada con una comunicación amplia y
afectiva resalta la importancia de esta última, hace más apreciable la unión
con nuestros semejantes.
Para la creación se necesita
concentración, intimidad, estar solo consigo mismo.
Cualquier intromisión, aún la de un ser amado, rompe el aislamiento, el
recogimiento y distrae la atención. Se va
la inspiración.
Creación no es sólo la científica, artística o técnica,
sino también la que efectuamos en muchas actividades cotidianas: hacer una
cuenta, escribir una carta, etcétera.
También en la recreación, en el recuerdo, necesitamos
estar solos. Con la memoria volvemos a
crear un pasaje de nuestra niñez, la emotividad de nuestra pareja, la
ternura de los hijos, el éxito en el trabajo, el triunfo en el deporte. En ese
momento sólo existe el recuerdo. Y lo
estamos gozando. Cualquier intromisión lo destruye.
Para leer, para oír música, para la contemplación, necesitamos soledad.
Ante una nueva
perspectiva, ante un suceso que altera nuestras vidas, ante una posibilidad no vislumbrada anteriormente, necesitamos
aislarnos para poder analizar, planear, presentarnos alternativas, para convencernos de que la solución que tomamos es la mejor, para conocer las ventajas y los riesgos. Podremos
consultar a otras personas y comparar puntos de vista; pero la decisión final
la tomaremos cuando nos instalemos en nuestra soledad y nos convenzamos a nosotros mismos.
Todos necesitamos un
espacio privado. Pequeño, no hace falta
mucho, pero privado. Exclusivo. Nuestro espacio de soledad. Un espacio para
estar en la intimidad con nosotros mismos. Un espacio para auto conocernos.
Para crear. Para soñar. Para compartir.
Solamente alguien
que esté totalmente vacío, alguien que no tenga nada que decirse a sí mismo, puede vivir sin la necesidad de ese
espacio.
Hay también quien tiene demasiados problemas internos, y por
eso teme a la soledad. Necesita apoyarse constantemente en otros para no sentir terror. Alguien así negará la
necesidad de la soledad. Pero tarde o temprano tendrá qué enfrentarla,
tendrá qué resolver sus problemas y en ese momento entrará a su espacio de
soledad (abstracto, si no lo tiene concreto) para encontrarse a sí mismo.
Y sin embargo, casi
nadie tiene un espacio privado. Ni en el hogar, ni en el trabajo. Cuando
tenemos que concentrarnos, cuando tenemos que tomar soluciones, debernos hacer
esfuerzos extraordinarios de abstracción
para aislarnos de lo que nos rodea; nos encontramos en medio de un marasmo de
ruidos, gentes, máquinas, equipos, etc., que interfieren con nuestro
pensamiento, que impiden la concentración, que nos interrumpen y nos irritan.
En lugar de abstraemos, de reconcentrarnos en medio de un espacio ocupado por
muchos ¿por qué no contar con un espacio físico, concreto, para aislarnos?
La casa-habitación actual se parece extraordinariamente a la
instalación fabril. Ambas están concebidas bajo el concepto de dominación, de
vasallaje. En primer lugar, tienen un único dueño. En la casa es la mujer
domadora o el macho violador. El resto de la familia transita en ella pero está
en los dominios de alguien y puede, incluso, ser expulsada. En todo caso
siempre debe obedecer las reglas del dueño; el hogar se convierte en cárcel, y
una cárcel de la que no se puede salir pues no hay a dónde ir, ya que no tenemos
otro hábitat. En segundo lugar reduce al máximo los espacios privados. Estos
son privilegio del dueño. Los subalternos deben estar siempre a la vista, no se
les puede dejar solos pues son torpes y marrulleros. Por
eso en la fábrica o en la oficina son apiñados en grandes
salas, en grandes barracones, bajo la mirada vigilante del pastor; aunque su
trabajo requiera de concentración y meticulosidad, lo deben hacer sin aislarse.
En la casa, por
razones de "decencia", el barracón
de los subalternos se substituye por
dos pequeñas celdas: el "cuarto de los niños" y el "cuarto de
las niñas" que complementan al
"cuarto matrimonial", la habitación más amplia y mejor ubicada de la casa. . . la oficina del jefe.
El hábitat con tres
recámaras es el ideal al que aspiramos todos, es el
típico de las clases medias e incluso de las altas. Cuando se tienen recursos
económicos suficientes para adquirir un hábitat más amplio, los cuartos
restantes se emplean para otros fines: despacho, estudio, cuarto de televisión,
bar, salón de billar, etc. y los niños y las niñas siguen hacinados en sus
respectivos cubículos comunes. Los
subalternos carecen de individualidad.
En una ocasión se hizo un experimento para conocer los efectos
de la sobrepoblación, Se aisló a un grupo de ratas en un espacio amplio, del cual
no podían salir, y se dejó que se reprodujeran libremente. Mientras el número
fue pequeño conservaron una vida social de convivencia y cordialidad. Pero al
crecer en cantidad, al reducirse el espacio para cada una, se fueron acentuando
los instintos de territorialidad y agresión. Las ratas mas fuertes abusaban
cada vez más de las débiles; éstas sufrían de grandes depresiones y llegaban
hasta el suicidio mientras que las primeras se volvían cada vez más feroces. Se
hacían indiferentes a lo que les rodeaba, se perdía el espíritu de colaboración
e imperaba el egoísmo.
El humano no es una rata, pero
es un ser vivo cuyas necesidades de espacio son muy semejantes a las de estos
inteligentes roedores y a
las de los demás mamíferos, ¿Por qué nos extrañamos de que
los niños sean agresivos, apáticos e indiferentes, o
de que tengan profundas depresiones?
De cuando en cuando
alguna calamidad (un terremoto, un huracán) pone al descubierto el hecho
de que las clases con menos recursos económicos
viven en condiciones que harían temblar a la
rata más templada. Familias enteras, y a veces varias familias, viven amontonadas en un minúsculo cuarto que sirve
al mismo tiempo de dormitorio,
cocina, cuarto de baño, etc., en las peores condiciones
de miseria, insalubridad, promiscuidad e inseguridad. Y nos sorprendemos de ver
que en ese medio también se abusa de los
más débiles. ¿Por qué nos extrañamos de que esos seres humanos sean agresivos, apáticos e indiferentes, y de
que tengan profundas depresiones?
Ante esta imagen nos
conmovemos, nos horrorizarnos y, entonces, las instituciones gubernamentales
enarbolan las banderas de la redención y deciden hacer algo por los
desposeídos: construir hábitats
con tres recámaras. . .
Algunos
de los perjudicados por la catástrofe
serán agraciados con estos
hábitats, los gobernantes develarán placas y erigirán estatuas a la justicia social y los
que no vivimos en la indigencia respiraremos
aliviados de saber que ya no existen condiciones de vida tan miserables.
Pero en poco tiempo,
ante la escasez de recursos, ante la falta de un trabajo decorosamente
remunerado, los agraciados por la justicia
social volverán
a amontonarse en un solo cuarto, compartirán
con otros desdichados el hábitat. Volverán a su situación anterior de
damnificados permanentes de la avaricia y el ansia de poder.
Hasta
el próximo sismo, hasta el siguiente
huracán.
Los desposeídos no tienen derecho a la individualidad. Se les niega
la personalidad. Deben vivir hacinados. Los hábitats de las clases pobres
corresponden perfectamente al cuarto redondo, al establo en que los hacendados
encerraban a sus esclavos durante la noche. Lo mismo sucede con "el cuarto
de los niños", "el departamento de estudiantes", las salas de
hospital, donde la muerte se convierte en espectáculo público al que se obliga
a asistir a los demás moribundos. . .
La masificación nos condiciona a aceptar como natural que debemos estar siempre bajo la mirada vigilante del
amo; que la personalidad sólo es privilegio del poderoso; que en una
sociedad supuestamente individualista, en la que "el espíritu" impera
sobre la materia sólo hay dos alternativas: aceptar ser una masa informe
manejada por un amo o entrar a la lucha por el poder.
Por eso, en las
condiciones actuales, solamente podrán contar con un
espacio privado quienes tengan resueltos, al menos, sus problemas económicos básicos.
No obstante si éstos desechan la idea del hábitat familiar y
deciden vivir solos, ayudarán considerablemente a que los grupos más desposeídos alcancen mejores formas de
vivienda.
En efecto, para
vivir solo, se requiere poco espacio; apenas algo más
que el cuarto de un hotel moderno o, mejor aún, de un motel tipo americano que
suele contar con una cocineta provista de estufa y refrigerador. En un espacio
pequeño pero bien aprovechado y con una instalación adecuada quedan cubiertas
las necesidades de cocina, baño,
estancia y dormitorio, así como de ventilación,
calefacción y aire acondicionado. Esto significa que para satisfacer las
demandas de personas solas no se requerirían
casas particulares, sino edificios de departamentos semejantes a hoteles. Con
esto se utilizaría el terreno mucho mejor que ahora, evitando espacios muertos o subaprovechados. como pasillos, áreas de
acceso y muchos cuartos de dudosa utilidad (en una casa típica de clase media o
alta suele haber una sala de estar (living room, en inglés) y una sala de no
estar (parlor), un desayunador en el que, como su nombre no indica, se
desayuna, almuerza, cena, etc. y un comedor en el que sólo se come en ocasiones
muy especiales; baños enteros, medios baños y hasta décimos de baño, etc.).
Al eliminar todo
esto, el costo de construcción se reduciría y
además al comprar o rentar áreas menores habría que desembolsar mucho menos que
en la actualidad. El costo de mantenimiento también sería menor, tanto para el
departamento como para los gastos comunes del edificio, ya que se repartiría
entre un número mayor de inquilinos o copropietarios. Además, la demanda crecería
lo que permitiría aumentar la producción y esto conduce siempre a costos
unitarios más bajos. También disminuiría el precio unitario de los terrenos ya
que su mejor utilización evitaría la expansión exagerada de las ciudades y esto
traería como consecuencia adicional menos gasto social, menos impuestos.
Muchos grupos que actualmente carecen de recursos suficientes podrían adquirir
un hábitat de este tipo más barato y, por ende, a su alcance. El problema de
vivienda se reduciría notablemente. Aunque siguieran existiendo hacinamientos,
éstos serían menores. La solución definitiva a esto último no es de
construcción, sino de remuneración justa del trabajo.
Existe
un gran mercado para hábitats individuales: divorciados, viudos, jóvenes que se independizan de sus padres, solteros
que tienen que emigrar por razones de estudio o de trabajo, etcétera. Todos ellos, en la
actualidad, se ven obligados a adquirir un hábitat de tres recámaras, demasiado grande para sus necesidades y si
sus recursos no son suficientes tienen que compartirlo con otros que ayuden a
la manutención, como es el caso de los estudiantes
que viven fuera de su hogar. Esto les obliga a gastos innecesarios o a
convivir con extraños con los que no siempre congenian.
En el otro extremo,
las familias demasiado numerosas se ven obligadas a amontonar en un cuarto a
"niños" de escasos meses junto a "niños"
de más de veinte años con necesidades totalmente diferentes: los mayores
interfieren en el sueño de los niños, éstos impiden a los primeros el libre uso
de su recámara, etc. Se generan sentimientos de hostilidad y entorpecimiento.
Los nexos fraternales se debilitan.
El hábitat común es inadecuado para todos. Por el contrario un
hábitat individual económico y bien diseñado cubre las necesidades de cada
persona y permite en un caso dado, crecer modularmente a medida que aumente la
familia o que crezcan las necesidades de
espacio de alguien.
oOo
El hábitat es al
mismo tiempo territorio para vivir y capital. Es
el lugar donde moramos y el sitio donde se encuentran los bienes, pocos
o muchos, que hemos ido adquiriendo en el curso de nuestras vidas, por eso
tenemos una doble necesidad de conservarlo.
Esto es aún más
evidente si el hábitat es de nuestra propiedad.
Acumulamos en él todas las cosas que hemos adquirido, que nos son necesarias, pero cuya utilidad muchas
veces sólo conocemos nosotros pues
está ligada a un recuerdo muy personal, a una volición
muy particular, que otros no entienden o no comparten. Poco a poco vamos
llenando nuestro territorio con cosas estorbosas
para los demás.
Los animales marcan
las fronteras de su territorio dejando señales
de orín que indican los límites de su propiedad. Los humanos no somos
diferentes; sólo que en vez de ácido úrico empleamos objetos: retratos, ropas,
papeles, muebles, letreros, rejas, etc. Y este es uno de los motivos más
frecuentes de conflicto no sólo entre los miembros de una pareja sino de todos
los integrantes de una familia que conviven
en una casa común.
Al compartir un
mismo territorio los miembros de una familia marcan, generalmente en forma
inconsciente, los limites de sus dominios. Depositan sus mícciones-objetos por toda la casa. La selección de
muebles, cuadros, vajillas, etc., la colocación de los mismos, la elección de
un lugar en la sala o el comedor, el colgar la ropa o dejarla en una silla, son
formas de indicar nuestros límites, de
posesionarnos de la casa.
Corno
no hay dos seres idénticos,
la diferencia en gustos y costumbres
termina por provocar el choque; algo molesta a otro; hay una reacción y sobreviene la pelea. Si, por
ejemplo, quitan el cenicero del sitio exacto donde lo ponemos por
costumbre, sentimos que somos víctimas de una agresión, que se están apoderando
de nuestro territorio, y para recuperarlo volvemos el cenicero a su lugar, pero
con energía, protestando por la intromisión. Actuamos corno si hubieran borrado
nuestra señal depositando sobre ella una micción y recuperamos nuestros
derechos orinando con más fuerza, para
eliminar las marcas anteriores y reforzar la nuestra. Nuestra actitud violenta molesta a quienes la
observan, que reaccionarán en forma semejante y se inicia así una guerra
urinaria por la posesión del hábitat.
Cuando esta guerra se agudiza se pasa abiertamente a la lucha por el
poder, al intento de imponer nuestros gustos, nuestras costumbres, al rival; a
aquel que invade nuestro territorio. Poseyéndolo, eliminando su voluntad
quedará aprisionado en nuestro hábitat lo
utilizaremos y no interferirá en nuestras decisiones. El vasallaje asegura nuestra propiedad.
Los
miembros de la pareja luchan por arrebatar al otro su territorio, el único que poseen ambos. Y también luchan por no ser
desalojados, por no ser despojados. La casa es campo de batalla, territorio
propio y botín, todo al mismo tiempo. Por eso luchamos por poseerla y tratamos de restringir los derechos de los demás.
Si, como se cree erróneamente, el matrimonio se limitara a la unión de dos personas, el problema aunque grave,
sería más sencillo; pero la realidad es que el matrimonio es el
enfrentamiento de dos tribus. Cada uno de los contrayentes arrastra tras de sí
a padres, hermanos, tíos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. El choque entre dos
culturas, entre dos formas de interpretar la vida, entre dos grupos de gentes, es patente.
Desde
el inicio de la vida en común
los dos clanes se hacen presentes y no
solamente respaldan al que pertenece a su grupo, sino que, además, pretenden
intervenir en la lucha por el poder, en la posesión del territorio. Con el
mayor desparpajo orinan libremente por el
hábitat recién adquirido; modifican a su gusto las micciones-objeto de
la pareja y hasta introducen las propias. El otro cónyuge o lo que es peor ¡a
otra tribu en pleno, reacciona ante la invasión del hábitat depositando más
ácido úrico. Pronto se llega así a la "Batalla de la Puerta". La mala
cara, el gesto de contrariedad, el comentario irónico, la observación sobre la
fatiga que produce atender a los miembros de la otra tribu, son formas de
cerrar la puerta, de decir que nos
oponemos a la invasión del otro clan. Y esto hiere a nuestra pareja, que peleará
por conservar sus derechos y por desalojar a los nuestros. La felicidad conyugal agoniza en
un ataque de cistitis.
oOc
Con
la llegada de los hijos, nuevas tribus se incorporan al hábitat. Los padres ven
horrorizados como bandadas de malévolos pigmeos devastan
el hogar, arrasando los recuerdos familiares y untando de gelatina y helado los
más finos tapices del mobiliario y ante tal invasión deciden expulsar a los
niños del hábitat. El patio, la calle, el jardín público o el salón para
fiestas infantiles son los lugares de
destierro.
Al
crecer, cuando los jóvenes
alcanzan esa edad en que inician sus relaciones
amorosas, cuando necesitan aislarse con su pareja para descubrir la ternura, el
destierro sigue. Tendrán qué buscar algún
lugar, generalmente inapropiado, para intimidar, para comunicarse. El
patio, la calle, el jardín público, el café, el motel, el salón de baile, etc., son los lugares de
destierro.
oOo
El hábitat
particular ayuda a evitar, o al menos a reducir los cataclismos a que tenemos que
enfrentarnos durante nuestra existencia: los cataclismos que se producen cada
vez que nos unimos o nos separamos de otras
gentes.
Con bastante
frecuencia los jóvenes deciden independizarse, A
veces emigran por razones de estudio, trabajo o aventura, otras porque no
soportan la imposición de unos padres demasiado autoritarios o por no aguantar
las riñas si éstos no se llevan bien; cuando son hijos de divorciados hasta
por emulación o por permanecer neutrales. Los motivos son muchos. Pero el
simple hecho de anunciar la separación provoca un cataclismo, Quienes conviven con el joven se horrorizan, se sienten
defraudados, piensan en cosas terribles que le están
sucediendo ocultamente 3! que se separa y comienzan los llantos, las quejas,
las recriminaciones. ¿Te hemos tratado mal?; ¿no
nos tienes confianza?; ¿no nos quieres?; ¿así pagas
nuestros desvelos?; ¡pobrecito! ¡tan joven y va a tomar tantas responsabilidades! (para los padres seguimos
siendo niños hasta cumplir los ochenta años); ¡Cuántos peligros lo
amenazan! ¡no nos olvides! ¡no nos
abandones!. ¡Consternación! los
padres ven alejarse a su criaturita y saben que el vacío que deja nunca
podrá volverse a llenar, el niño ya no es de
ellos, se marcha y los deja solos, algo se rompe en ese instante y las relaciones de afecto se modifican
sustancialmente. Para el joven que se va, también hay un cambio radical; ya no
podrá volver a la casa, ya no
volverá a ser el niño al que cuidaban sus padres, a partir de este
momento ya es un adulto que mirará por su autosuficiencia, que luchará por
subsistir y no podrá volver atrás. El cataclismo ha roto los esquemas de vida
de todos los que participan en el evento. En un solo instante transcurren
todos los años que hemos frenado, que no hemos querido ver pasar; en un solo instante el niño, el bebé tierno que arropábamos
en la cunita se ha transformado en un adulto y, también en ese instante,
el niño que se dejaba arropar se ha sentido crecer hasta alcanzar su edad real.
El cataclismo ha trastornado todo:
padres e hijos. Todos lloran por lo que se
pierde, por lo que ya no será.
Este
primer cataclismo, si bien no se evita, al menos se demora en
muchos casos hasta juntarlo con la boda. De esta forma conseguirnos un
cataclismo doble: por un lado la separación
entre padres e hijos y por otro la unión
de la pareja que se casa, el enfrentamiento de las tribus. El segundo
cataclismo da una razón de ser al primero,
que, así, queda atenuado.
Los novios suelen
aislarse de lo que los rodea para congeniar, para conocerse, para lograr la
intimidad. Durante el noviazgo casi no hay trato con la tribu opuesta y el que
se establece es circunstancial, esporádico
y sumamente formal; las relaciones son excesivamente diplomáticas. En el mejor
de los casos se llega a cierto trato más profundo con algunos, pocos, miembros
del otro clan.
Como el matrimonio,
con o sin papeles, es un acto irracional en el que cualquier intento de
planificación se considera falta de afecto, hay que esperar
hasta el momento en que se habla de la unión para plantearse precipitadamente
una serie de preguntas que causan desavenencias y altercados: el tipo de
hábitat, la localización del mismo, las micciones-objeto que habrá en él, los
derechos de ambas tribus, la redistribución de actividades y el tiempo para las
mismas. . .y, por supuesto, el presupuesto.
Hasta antes de la boda ambos cónyuges
tenían sus propios ingresos y los administraban a su plena voluntad, sabían en
qué los gastaban y porqué. Y consideraban perfectamente justificado el gasto.
En cuanto se unen, aunque los dos sigan trabajando y, por ende, teniendo sus
propios ingresos, éstos dejan de ser suyos, forman un fondo común destinado a
los gastos del matrimonio y como el "costo de instalación" suele ser
bastante elevado absorbe la mayor parte del fondo obligando a ambos
contrayentes a prescindir de muchas de las satisfacciones que obtenían cuando
disponían de sus ingresos particulares;
en otras palabras ven alterada toda la rutina de sus vidas por el cataclismo
económico. Tienen que modificar sus hábitos, sus costumbres, para adaptarse a
la penuria financiera que se desata en los primeros meses de vida en común. A
esto hay que añadir los "costos de operación" del matrimonio
generados sobre todo por el hábitat recién adquirido y, posteriormente, por los
hijos. Estos últimos serían los únicos que originarían gastos extras en caso de
vivir separados: la afectación económica sería menor y además
gradual, no habría dudas de la necesidad de
los gastos y éstos no se presentarían en forma violenta al comienzo de la vida en común, cuando hay
más posibilidades de choques y fricciones, cuando los miembros de la
pareja se enfrentan a más alteraciones en
su vida cotidiana, cuando tienen más problemas que resolver, cuando es
más posible que sus relaciones afectivas se
enfríen por una mala interpretación.
El
inicio del matrimonio siempre produce una crisis económica en ambos
contrayentes y los obliga a la reacción lógica de luchar por el control del
presupuesto. Cualquier gasto que haga el otro será
considerado como innecesario, como despilfarro y se le recriminará. Por el contrario, los dispendios propios
siempre los creeremos indispensables y al vernos coartados saltaremos
enfurecidos.
Lucha por el
territorio, lucha por el presupuesto, lucha por los ahorros (el hábitat
adquirido es una inversión), lucha por
subordinar, por someter a nuestra pareja, lucha por imponer nuestras
costumbres, lucha por establecer nuestros derechos, lucha contra la invasión de
las tribus, lucha por perpetuarnos en nuestros hijos. , . El matrimonio es
lucha, es guerra, es enfrentamiento. El amor
es colaboración.
Los primeros meses
de un matrimonio transcurren en medio de batallas constantes, encarnizadas,
entre las dos tribus. Con el paso del tiempo, los frentes se estabilizan,
se toman posiciones y poco a poco se llega a una guerra de desgaste, una guerra
de trincheras en la que no hay avances ni retrocesos. El matrimonio discurre sin novedad en el frente.
Es evidente el
motivo por el que tantos enlaces terminan en pocos
meses, cuando la guerra está
generalizada. Y también resulta obvio porque se nota
tal tristeza, tal desasosiego en los que han llegado a la fase de
trincheras; muchos de estos matrimonios sólo
son aparentes, no existe más que la fachada, los cónyuges tienen vidas
afectivas fuera del hogar pues éste no es más que un campo de batalla que,
quién sabe porqué, se niegan a abandonar.
Sólo cuando el amor inicial es muy grande consigue
sobrevivir al cataclismo del matrimonio. Una vez pasada la virulencia inicial,
los cónyuges podrán recoger el maltrecho, deteriorado, minimizado amor que se
tenían para comenzar a reconstruirlo. Se necesitará mucha paciencia, mucha
tolerancia, mucha comprensión por ambas partes para recuperar el afecto, la
admiración mutua que existían antes; para volver a amarse. Pero el matrimonio
seguirá al acecho, colocando nuevas trampas para destruirlo, para provocar
nuevos enfrentamientos.
Durante la vida
matrimonial se presentan algunos cataclismos menores: al crecer la familia el
hábitat se hace insuficiente y hay que mudarse a uno más grande, más amplio. . . pero con las mismas tres
recámaras que tenía el anterior. Pequeños sismos sin importancia (7 u 8
Mercalli solamente).
Pero, cada vez con más frecuencia, el matrimonio termina en otro cataclismo, más grave, más doloroso: el
divorcio.
Algo no funciona.
Las relaciones se hacen cada vez más frías, más
tirantes. Hay fricción. Cualquier pretexto sirve para iniciar una discusión. Y
cada día las peleas son más violentas. Y más seguidas. Los ataques son cada vez más dañinos más corrosivos.
Instalados en el
malestar permanente, los contendientes pasan el día
elucubrando nuevas maldades, nuevas agresiones. Tienen tiempo de sobra para
perfeccionar su hiel y soltarla en el momento preciso para que su efecto sea
demoledor.
Los hijos ven
transformarse a sus padres. Aquellos dos seres que representaban todo para
ellos, aquellos dos seres admirables que
los crearon, que les dieron la vida, aquellos dos seres fantásticos, que les enseñaron el cariño, la curiosidad,
la virtud, el placer de vivir, aquellos que
los guiaban, aquellos dos seres se están transfigurando ahora, ante sus
ojos, en monstruos repugnantes que se atacan con sus babas. Quieren huir. Pero
¿adonde? Los bramidos de los monstruos se
oyen por toda la casa. ¡Mamá no es lo que yo que era! ¡Papá no es lo que
yo creía que era! Ante ellos se presentan magnificados por el otro, todos los
vicios, todos los defectos, todas las
características negativas que tienen cada uno de los. Y ninguna virtud. Los ídolos se desmoronan. Los días transcurren
pesadamente. Cuando no hay pelea se siente un silencio espeso, incómodo; de
ausencia. Uno de los dos se escapa a la calle, sin saber adonde ir. Al regresar
sigue ausente, su cuerpo está allí, paseando nerviosamente, pero su alma se
encuentra en el infierno seleccionando nuevos
materiales de agresión.
Y, de pronto, otra
explosión. Con los ojos inyectados de odio, con los nervios
tensos, se encuentran en algún corredor estrecho de la casa. Se miran
furibundos y se embisten tratando de ganar el paso.
¡Bestia!
¡Bruta!
El hábitat es insuficiente para
los dos. Alguno debe abandonarlo. La guerra de trincheras se hace guerra
franca, abierta. Portazos. Objetos rotos.
Quizá, lleguen a la agresión física. Más portazos.
¿Por qué siempre responsabilizamos a las puertas de nuestras disputas?
Los bufidos de los
monstruos despiertan a las tribus. Comienzan
a llegar refuerzos. A veces, alguien de la tribu consigue calmar los ánimos y restablecer la serenidad. Es una crisis
pasajera y no se repetirá. En ocasiones se
consigue una tregua. El final se retrasa algunos meses y quizá años. . .
Pero esta vez no es así. Se ha ido muy
lejos. Los dos monstruos se han hecho demasiado daño. Están gravemente heridos. El final es inevitable.
Las tribus se ven
comprometidas. La separación se convierte en
noticia. Los más prudentes se retiran a un lado y contemplan consternados el
triste espectáculo. Los más belicosos toman bando, intervienen en la batalla, dan opiniones, dan sugerencias, organizan
ataques. . .
Finalmente, uno de
los monstruos, adolorido y con la vejiga seca,
abandona: ¡Basta! ¡Me voy!
Comienza la
destrucción del hábitat. Maletas por el suelo. Cajones vacíos. Paquetes de libros. Ropa.
Retratos. Niños llorando.
Los hijos ven como
se desvanece el hábitat de sus padres, que también
es el suyo. Se les ha obligado a vivir siempre en un solo lugar, no han tenido
su propio terreno, y ahora ese lugar desaparece,
se desmorona. ¿Adonde irán? Se les obligó a depender siempre de sus
padres; de ambos. Y ahora los padres desaparecen. Se quedarán, entre las
ruinas, cuidados por un monstruo herido, colérico, lleno de rencor. El otro se
va. Lo podrán ver ocasionalmente, pero se va. Y también se va herido,
colérico, lleno de rencor.
Durante
algún tiempo las tribus seguirán
luchando, defendiendo al monstruo de su elección. Algunos
cambiarán de tribu. Los monstruos se agredirán algunas veces más, por medio de
sus abogados. Y los hijos seguirán llorando. Uno de los padres se separará de
ellos. Creerán que ellos tuvieron la
culpa. Se comprometerán. El que los abandona será desde ahora un ser distante.
Después, todo volverá a la normalidad. Se acabó el espectáculo.
oOo
¿Son necesarios estos
acontecimientos? ¿Son inevitables? Porque,
definitivamente, no son deseables. En el matrimonio estamos asesinando al amor
en una lucha de nimiedades, de futilezas. Le estamos tendiendo trampas
constantemente. ¿Es lógico atentar contra el amor por la colocación de un
florero o algo semejantes? En el divorcio la cosa es peor. Ya nos hemos hecho
daño. Pero como fervientes masoquistas provocamos el ataque del otro para que
los daños crezcan al máximo. Y lastimamos a otros: los hijos, los miembros de las tribus.
¿Qué sucedería, por el contrario, si cada quien
tuviera su hábitat particular, sus recursos propios? ¡Nada! La unión de una
pareja sería tan simple como abrir una puerta y la desunión como cerrarla. La
posibilidad de daño se reduciría a algún dedo magullado o algún tímpano
adolorido si damos un portazo.
Para ejemplificar
esta tesis supongamos que un hombre y una mujer, ambos divorciados, se conocen
un día y traban una amistad que va creciendo con el
tiempo. Hablan, pasean juntos, intercambian
opiniones, entablan una comunicación cada vez más amplia. Se sienten a gusto
uno junto al otro, comienzan a admirarse mutuamente.
Inician una relación sexual, crece la admiración, la necesidad de uno por el otro. Comparten esporádicamente sus
respectivos habitáis. En un momento él pasa todo un fin de semana en el territorio
de ella. En otras ocasiones es ella la que permanece un mes entero con él. Los tiempos que están juntos se hacen más y más
largos. Pero respetan el hábitat de su compañero: lo utilizan pero no lo
invaden. Cuando se cansan se retiran a su propio espacio privado para descansar
y volver con nuevas energías, con renovada pasión a gozar de su compañero.
Ante un apuro económico uno ayuda al otro, sin compromisos, sin desequilibrar sus actividades. Las conversaciones se centran en
temas que interesan a ambos, no se habla de posesión, vasallaje o
finanzas. Cada quien revela sus puntos de vista, sus aspiraciones. Y ambos van
conociendo, poco a poco, a su pareja. Descubren las semejanzas y las diferencias. Y ambas les gustan.
Porque para que una
relación funcione se necesitan estas dos cosas. Dos seres
completamente iguales son incompatibles; resulta excesivamente aburrido saber
todo lo que va a hacer, todo lo que va a decir nuestra pareja. Aunque estemos
de acuerdo con ello, es demasiado monótono
ver repetidas nuestras acciones, vernos reflejados en otra persona. La
diferencia de opiniones, de actividades, permite la confrontación, el enfoque
desde otro ángulo, la variedad. En cierta forma, mientras más distinto sea
nuestro compañero, más ameno nos resultará. Siempre y cuando la divergencia no
sea tan radical que conduzca al choque, la intransigencia y la ruptura. El
equilibrio entre semejanzas y diferencias, entre confirmación y confrontación
es lo que nos hace admirar a otros seres; es lo que nos hace amarlos. Amor es
capacidad de sorprendernos. Por esto el vasallaje, la sumisión, la anulación de
la voluntad y el albedrío de nuestra pareja sólo conduce a matar el amor.
Pero sigamos con la
historia. Estos dos adultos, maduros e independientes llevan ya tratándose el tiempo suficiente como para saber que su
afecto es real y no se debe a una admiración pasajera o a un simple deseo
sexual. Se conocen, saben cuales son las virtudes y defectos de
ambos, sus posibilidades y limitaciones. Y
deciden voluntariamente, de común acuerdo, tener un hijo.
Antes
de "escribir a París", es decir, antes de dejar de emplear el método anticonceptivo que han usado hasta ese
momento, los futuros padres se ponen de acuerdo sobre el futuro del hijo; planean
como será su desarrollo y deciden firmar ante un notario las obligaciones que tendrán para con la cría.
Esto no es un acta
de matrimonio; ellos siguen siendo independientes uno del otro; ni el Estado
ni ninguna otra institución tiene porqué
intervenir en sus relaciones afectivas. Lo que firman es el compromiso que,
cada uno por separado, adquiere con su hijo.
El compromiso de alimentarlo, de garantizarle un crecimiento sano, de
instruirlo, de educarlo, de protegerlo, de apoyarlo en todo momento. Es un
compromiso que adquieren los padres, no el hijo que todavía no nace y que no
puede firmar un convenio que desconoce. Es
un compromiso que, si todos los adultos fueran responsables, no sería
necesario; se podría eliminar lo mismo que el acta de matrimonio. Pero como no
siempre es así, conviene garantizar la seguridad del nuevo ser que, a fin de
cuentas, llega a este mundo sin que se le
haya pedido su parecer.
La "patria
potestad" que otorgan las leyes actuales es, por el contrario, el derecho
que tienen los adultos de poseer a sus hijos, es un derecho de propiedad. Y,
desgraciadamente, muchas veces equivale al
derecho de subalimentar, de raquitizar, de fanatizar, de torturar, de
explotar, de prostituir a los hijos.
A
principios del siglo XX gozó de
cierta fama un político que había quedado
semiparalítico a consecuencia de la golpiza que le propinara su padre siendo aún niño. Cuentan que en una ocasión se le acercó un pequeño
mendigo diciendo: "Una limosna, por
favor, no tengo padre". A lo que él
replicó: "¿Y te quejas?"
Aunque la
legislación moderna tiende a reducir el derecho a la brutalidad de los padres, ésta sigue existiendo y seguirá mientras no se acepte el hecho de que el recién nacido es
un ser libre; mientras se siga
considerando como un objeto adjudicable. En un divorcio los padres luchan por la posesión de los
hijos; por su propiedad. Se debe dar la vuelta a este concepto: son los padres los que deben ser propiedad del hijo. Son los padres los
que tienen obligaciones con el hijo. Este debe reclamar en todo momento
el derecho a tener un padre y una madre, el derecho a que ambos cumplan el compromiso de proporcionarle salud,
educación y bienestar.
Al adjudicar la posesión del hijo a uno de los divorciados, las leyes actuales le arrebatan
a aquél el derecho a gozar del padre o de la madre, según el caso. Coartan el
derecho de los hijos. Y al mismo tiempo fomentan la irresponsabilidad al
liberar al padre del compromiso que tiene
con su hijo y limitar éste a cierta aportación económica; necesaria, pero
menos importante que el afecto y el
apoyo que nunca deberían faltar.
Reconocer
la libertad de los menores, reconocer sus derechos, implica obligar a ambos padres a
cumplir sus compromisos, implica
otorgar al pequeño un hábitat propio para que pueda convivir con cada uno de sus padres independientemente de
que estén separados o no. Si cada
quien tiene su espacio particular, el hijo podrá visitarlos según lo desee. No tendrá la sensación de alejamiento de uno y dependencia del otro a la que se enfrentan
los hijos de divorciados, que actualmente viven con un miembro de la ex
pareja, y que identifican su hábitat como propio, considerándose ajenos al del otro.
Los primeros años de vida el niño estará muy ligado a sus padres.
Vivirá alternativamente en la casa de uno o del otro, o ellos se instalarán en
el hábitat que hayan adquirido para él. Los dos compartirán la responsabilidad
de cuidarlo, alimentarlo, etc. Aunque obviamente durante la lactancia será
mayor la carga de la madre; por lo
que, en compensación, al terminar esta fase el padre deberá atender más al niño dejando que ella descanse. Los espacios separados
evitarán que los cólicos y la dentición se conviertan en fenómenos de insomnio
multitudinario; alternándose, ambos padres
podrán recuperarse de los desvelos.
Pronto el hijo estará en condiciones de ir a la escuela, de relacionarse
con otros de su edad, de jugar con ellos. Y teniendo su hábitat propio contará
con un territorio que ensuciar a su gusto, con mobiliario resistente a las
manitas gástricas de los infantes, sin que nadie pretenda arrojarlo a la calle
o tenerlo encadenado y amordazado para que no cause destrozos. Crecerá libre y
con iniciativa y, poco a poco, aprenderá a estimar y conservar su lugar de residencia.
A medida que crezca,
que aprenda a valerse por sí mismo, los padres
relajarán la vigilancia y la ayuda que le proporcionen, hasta que llegue, el momento en que pueda vivir solo.
oOo
Puede pensarse que
hay algo de irreal, de inalcanzable, en todo lo anterior. Se pueden poner dos
objeciones: la adquisición del hábitat y la
disponibilidad de tiempo por parte de los dos padres para hacerse cargo de la
criatura. Algo hay de cierto en este año, pues los arquitectos, los
constructores de casas, siguen empeñados en fabricar hábitats de tres recámaras
sin darse cuenta del magnífico negocio que sería para
ellos (y para los compradores) el hacerlos de una sola. Sin embargo, la
tendencia es vivir en espacios cada vez más reducidos, debido al costo de
construcción, al costo y la escasez del terreno, a la falta de servicios
domésticos, al atentado contra la ecología que representa el sacrificio de
áreas verdes para cubrir de cemento al planeta, etc. Las grandes mansiones que
se levantaban hace apenas un siglo, han sido desechadas; ni siquiera los
pudientes buscan en la actualidad ese tipo de
hábitats. En lo futuro nuestro espacio será individual.
Otro factor que
tiende a este fin es el desarrollo tecnológico:
los empresarios se han dado cuenta ya de lo absurdo que es ocupar grandes y
onerosos espacios para tener encarcelados a todos sus empleados. Muchos de
ellos pueden laborar igual o mejor en su propia casa, sobre todo ahora que se
cuenta con microcomputadoras y terminales de grandes ordenadores, equipos
de comunicación electrónica (teléfono, télex, etc.) e infinidad de
aparatos que facilitan el trabajo individual, mientras que el traslado de una
parte a otra de una gran ciudad se hace cada vez más difícil y costoso y el empleado tiene que cargárselo a la empresa. Los
trabajos de mecanografía, dibujo, diseño, contabilidad, cálculo,
evaluación, etc. se pueden desarrollar mejor en el domicilio particular que en
la aglomeración de los grandes corralones industriales. En las naciones más
avanzadas está en marcha un proceso para regresar al trabajo domiciliario y
éstas arrastrarán al resto del mundo a instaurar sistemas de este tipo.
El día que esto se generalice surgirá otro conflicto, el
hábitat será al mismo tiempo para vivir y trabajar; habrá que acondicionarlo y
esto provocará interferencias entre quienes vivan juntos pero trabajen en cosas
distintas. El espacio privado se hace indispensable.
Pero no estamos
hablando del futuro, aunque éste se encuentre a
escasos 10 años. ¿Qué podemos hacer en el presente? Acondicionar nuestra casa.
Redistribuir el hábitat de tres recámaras para crear en el terreno que ocupa
espacios individuales que puedan ser ocupados por los miembros de una familia.
Convertir el domicilio común en tres o cuatro hábitats individuales. En muchas
ocasiones esto será suficiente y, en caso contrario, será poca la necesidad de espacio suplementario.
La otra objeción no es tal para la mayoría, ya que hoy en día son
muchísimas las familias en las que el padre y la madre trabajan fuera del hogar
y tienen que resolver, ahora mismo, el problema del cuidado de los hijos. Para
ello se recurre a diversas soluciones desde las guarderías de Finlandia y los
países escandinavos, por ejemplo, donde las madres, auxiliadas por enfermeras,
educadoras y toda clase de personal especializado, se turnan en el control de
dichas instituciones y el cuidado colectivo de los niños, tarea que alternan
generalmente con un trabajo, hasta el remedio de dejar a las criaturas
encargadas a un pariente o amigo, como ocurre en los países menos avanzados en
este aspecto. Las soluciones son múltiples y ya están tomadas. Incluso dentro
de esa minoría que se puede permitir que la mujer se dedique de tiempo completo
al hogar es frecuentísimo que desde los dos o tres años los niños asistan a
una escuela, dejando algún tiempo libre a la madre.
Nuevamente son las
tendencias en la industria las que nos dan la solución
definitiva de este problema: por un lado el trabajo en el hogar que cada vez
será más común y por otro la disminución de horas de la jornada y el incremento
en los tiempos de descanso. Se estima para el año 2000 una jornada normal de
cinco horas y será frecuente gozar de dos o tres meses de vacaciones. Por otra parte, la automatización y el empleo de
robots reducirá notoriamente la utilización de
mano de obra industrial, predominando las tareas de investigación, educación y
servicio que podrán realizarse, en gran
medida, en el hogar.
Una
vez aclaradas estas dudas, continuemos.
Pediremos al lector
que tome el lugar del hijo de la pareja del relato.
Suponga que inicia su adolescencia. Hasta este momento ha dependido
mucho de sus padres. Ha vivido bajo su tutela porque es un ser en formación. Aunque le han ido dando cada vez más independencia,
ha estado dirigido por ellos. Ha tenido que pasar bastante tiempo aprendiendo,
madurando, para poderse enfrentar solo a la vida. Pero ya es hora de volar
solo. Si sigue recurriendo a sus padres nunca madurará completamente. Ellos lo
saben y lo alejan un poco, sólo un poco. . . Lo dejan solo en su hábitat particular.
Hasta el momento intervenían directamente en él, dirigiéndolo y haciendo
recomendaciones, pero ahora será responsabilidad exclusiva suya. Sin embargo,
ellos están ahí, cerca. En cualquier
momento puede correr hacia ellos, cosa que hará muchas veces. Al encontrarse
solo con su espacio privado, usted necesitará mucha ayuda. Tendrá que
atender a todo un conjunto de actividades
que antes hacían en su lugar. Ir al banco, lavar, planchar, cocinar,
actividades que el hombre actual casi nunca hace y que no aprecia debidamente pues las suele delegar en
alguna mujer. Cambiar focos, arreglar la llave del agua, acondicionar
un equipo de sonido, fundir la instalación eléctrica, actividades que la mujer actual casi nunca hace y que no aprecia
debidamente pues las suele delegar en algún hombre. Todo esto
representará un aprendizaje del cual saldrá enriquecido y que le permitirá ser
autosuficiente, ser responsable, conocer su
propio valor. Pero para este aprendizaje necesitará quién le enseñe y
recurrirá, ante todo, a sus padres (si la tarea es demasiado complicada,
contratará los servicios de un especialista,
que para esto está). Ellos derramarán sobre usted toda una serie de
conocimientos, le proporcionarán toda clase de ayuda
y colaboración. Surgirá un torrente de comunicación. Y aparecerá la admiración. Ellos se admirarán de sus
habilidades y usted de las de ellos. La admiración es el nutriente del afecto y
éste de la unión. Habrá una gran unión entre usted y sus padres. Y, en menor medida,
lo mismo sucederá con otros miembros de su tribu. El acondicionamiento de su
espacio propio será tranquilo. Los de su tribu
le ayudarán. Como no sentirán olores extraños no se sentirán impelidos a orinar. Le dejarán que lo acomode a su
gusto. Le sugerirán, pero no
tratarán de imponer criterios. Y como, más adelante, cuando llegue su pareja, ésta tendrá su propio
espacio, sabrá respetar el suyo y no traerá a su tribu. Nadie estará
interesado en jugar a las casitas. La
guerra urinaria habrá sido conjurada.
Comenzará entonces una vida diferente.
Gozará de su soledad. Acostarse tarde sin
que le digan que no deja dormir. Mantener el hábitat acondicionado, decorarlo.
Dejar la ropa tirada o pasarse toda una tarde arreglándola. Estudiar. Oír
música. Meditar, Soñar. Crear. . . Un día
preparará una cena especial e invitará a sus padres, otro vendrán sus
amigos a tomar café y conversar. O quizá una fiesta.
. . el reventón.
En su espacio
aprenderá a valerse por sí mismo y a conocer el valor de una
ayuda, de un apoyo. Apreciará la amistad, la colaboración y al mismo tiempo la
discreción y el respeto al derecho de los demás. Tendrá que regular su vida,
hacer toda una serie de tareas para que su
espacio se conserve y medir y distribuir su tiempo de tal forma que le
alcance para hacer sus cosas y mantener los lazos de amistad y de cariño con
otros seres. Aprenderá a evaluar el esfuerzo que se debe hacer para salir en
busca de otros seres y conservar su afecto.
Tendrá libertad e independencia. Sus padres le darán estos dones junto con el
hábitat. Para obtenerlos no tendrá que recurrir a casarse, como el hijo del macho violador.
Y siendo libre e
independiente aprenderá a reconocer el
derecho que tienen otros seres a ser tratados en igual forma. Entenderá la
responsabilidad y el placer que simultáneamente representa el hecho de ser
autónomo. Madurará.
oOo
Como es usted
adolescente tiene todavía mucho que
aprender. Entre los conocimientos que le faltan hay dos, entre otros, que sólo
se aprenden bien en la intimidad: sexo y comunicación. Que, como dijimos antes, son los ingredientes del
amor.
Ambos se deben
aprender juntos, y hasta cierto punto, así
sucede. No obstante la mayoría de los humanos no tienen una conciencia clara
de la importancia de la comunicación en el amor. Se suele confundir amor con
matrimonio y éste con apareamiento y reproducción. De esta forma se entiende
que el amor es una actividad manufacturera cuyo producto, el hijo, debe ser
cuidado y pulido hasta el momento en que pueda instalar su propia industria de seres humanos. Como esta fabricación sólo es
posible por medio del apareamiento, resulta que desde muy jóvenes
tomamos conciencia de la importancia del
sexo, mientras que la idea de comunicación yace subconsciente y muchas veces
jamás se toma en cuenta. Esto, aunado a los tabúes que todavía existen,
despierta nuestra curiosidad hacia el sexo y hace que tomemos una actitud de
investigación hacia esta actividad, independientemente de que se presente o no la comunicación.
Los primeros pasos
en este aprendizaje son muy simples: tomar de la mano a alguien del sexo
opuesto, dar un beso en la mejilla. Y a pesar de la simplicidad ¡cuánta emoción sentimos en estos primeros ensayos! Ello se debe a que, al mismo
tiempo, estamos estableciendo una comunicación. Estamos diciendo a nuestra pareja que nos interesa, que sentimos algo hacia
ella.
Además estamos aprendiendo. Estamos descubriendo nuevas
sensaciones, nuevas experiencias. Y entonces surge la admiración. La admiración
por quien produce ese efecto, mágico, maravilloso. Y la admiración por nuestra
capacidad para sentir.
La alegría que producen estos primeros ensayos nos impulsa a seguir adelante, a buscar nuevas sensaciones, a
hacer nuevos descubrimientos, y entramos así a relaciones más
completas, a experimentos más elaborados
dirigidos al conocimiento del sexo.
Utilizamos nuestro
propio cuerpo y el de nuestra pareja como material de ensayo. En un proceso de
análisis los observamos, los dividimos, los
clasificamos y experimentamos con cada una de las partes, atentos a nuestras
reacciones y a las de la pareja. No todos los ensayos tienen éxito, pero cada
vez que hacemos un nuevo descubrimiento, cada vez que encontramos una nueva
sensación, nuestra curiosidad siente un nuevo acicate para continuar, para seguir buscando.
Viene después un proceso de síntesis. Todo aquello que desarmamos,
todo lo que descubrimos, lo vamos uniendo, combinándolo de la manera más
armónica para obtener sensaciones aún más
elaboradas y complejas. Descubrimos el erotismo.
Pero todo este
proceso de aprendizaje no se puede hacer abiertamente. No solamente porque
existan arcángeles vestidos de negro dispuestos a echarnos del
Paraíso por atentar contra la moral, ni porque existan ángeles vestidos de azul
dispuestos a encerrarnos en una patrulla por el mismo motivo. Sino, ante
todo, porque el aprendizaje requiere de intimidad, necesita un lugar cerrado,
tranquilo, propicio para nuestras prácticas
eróticas, un lugar en el cual podamos admirarnos de nuestros descubrimientos,
en el que podarnos experimentar sin interferencias exteriores. ¿Y qué lugar
más apropiado para ello que nuestro hábitat, nuestro espacio personal privado?
Por supuesto, también se puede hacer en una cloaca o en el cuarto de un hotel
de paso (generalmente así se practica), pero el erotismo o el amor, en esas condiciones,
resultarán tan sórdidos como sórdido sea el sitio elegido. En nuestro hábitat,
en nuestra intimidad y con la pareja adecuada, la práctica del sexo será mucho
más agradable y será más fácil que se presente la comunicación. Del erotismo pasaremos al amor.
¡Ah! ¡Ya salió el peine! (o ya salió el pene) dirán
los arcángeles vestidos de negro. ¡El mentado espacio no es otra cosa que una 'leonera", un departamento de soltero!
¡Pecado! ¡Pecado!
Todos los deseos
insatisfechos, todas las frustraciones, todas las represiones sexuales de la
humanidad se presentan de golpe para condenar el espacio privado. ¡Es erótico! ¡Es malo ¡ ¡Es sucio!
Una sociedad
sexualmente enferma piensa que lo único que se puede
hacer en un espacio privado es el sexo. Y eso
¡es inmoral!
Resulta curioso
nuestro concepto de moralidad. Lo podemos observar en los programas de televisión: Un individuo enfermo de poder y soberbia lanza a
la quiebra a otros, tan enfermos pero menos hábiles, cierra industrias, deja
sin sustento a familias enteras, destruye hogares, compra conciencias, induce a
suicidios, alquila mujeres, crea un imperio. . . Clasificación "A".
Varios miles, o
millones, de humanos se lanzan armados hasta los dientes contra un contingente
similar considerado enemigo (posiblemente como efecto último de sujetos como el del programa anterior).
Se ametrallan, se lanzan bombas, se ensartan unos a otros en sus bayonetas, hay
destrucción de alimentos, de ciudades, de obras de arte… Clasificación
"A".
Billy the Kid se
jacta de haber matado a 27 seres humanos, sin considerar
a los indios. (Matón
y racista)… Clasificación "A".
Los piratas del
Caribe asaltan barcos, queman ciudades, violan mujeres, adquieren esclavos… Clasificación "A".
Se trafica con drogas,
se induce al alcoholismo, se hace negocio de la prostitución, hay gangsterismo… Clasificación "A",
Una mujer enseña sus hermosos pechos…¡Qué horror!... Clasificación "C".
Y eso que sólo se trata de caracteres sexuales secundarios. Si
lo exhibido hubiera sido la característica sexual primaria, la clasificación
hubiera ascendido a X. Se recomendaría la hoguera.
¿Qué podemos decir de una sociedad que mira con
indiferencia a los niños de Biafra o
Etiopía convertidos en cadáveres vivientes (Clasif. A), a los muertos
en Auschwitz arrastrados por palas mecánicas (Clasific, A), a las ruinas de
Hiroshima o Stalingrado (Clasific. A),
a la explotación de unos por otros (Clasific. A), a la humillación y
degradación del ser humano (Clasific. A), al tráfico de drogas, (Clasific. A),
al ocultamiento de víveres (Clasific. A), pero
que se escandaliza ante la presencia de unas bellas nalgas?
En tal tipo de sociedad la palabra sexo toma siempre un
carácter delictivo y pecaminoso. Para
tal sociedad un espacio privado sólo sirve para la
práctica oculta, sórdida, secreta, siniestra del sexo. Y el que tiene un
espacio para eso, de acuerdo con esta lógica,
es un enfermo, un depravado que dedica sus principales esfuerzos a
mantener un lugar pecaminoso para hacer en él sus sucias orgías, sus degeneraciones sexuales.
Pero no hay tal. En
un espacio privado, como hemos visto, podemos hacer muchas cosas: descansar,
pensar, recordar, organizar nuestras ideas,
planear nuestros actos, soñar,
imaginar, crear. . . Y también, ¿por qué no?, hacer el sexo. O, mejor aún, amar.
Porque no es lo mismo. El sexo sin comunicación, no es amor. Como tampoco es
amor la comunicación sin sexo. Amor conyugal, por supuesto. Alguien puede amar
a un maestro, a su músico preferido, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos,
a sus amigos. . . En todos estos casos hay comunicación y admiración, pero no
hay sexo. No es amor conyugal. No es el amor entre un hombre y una mujer.
oO o
El aprendizaje
sexual primero y su práctica cotidiana
después, en nuestro hábitat, nos llevará al erotismo y por último al amor.
Creceremos sin culpabilidades, sin frustraciones, sin ideas retorcidas y
siniestras sobre un acto natural.
Veremos a éste como lo que es: comunicación. Y dejaremos de
tener los conceptos de agresión y dominio que surgieron en la gran violación.
No usaremos nuestros órganos como armas. No pensaremos en posesiones forzadas,
sino en mutuo deleite. Dejaremos de actuar como reptiles y al prescindir de
rituales y escalas sociales transformaremos a la sociedad. ¿Será esto último lo
que tanto temen los arcángeles negros?
En la medida en que
usted progrese en esta búsqueda se sentirá
más satisfecho, más realizado. De los contactos breves con muchas parejas
evolucionará a temporadas prolongadas con una sola; habrá encontrado un amor; tendrá un hermoso noviazgo.
Lo más probable es que este primer noviazgo no dure
mucho. Pero ni el inicio ni el final serán espectaculares. Su pareja habrá llegado
un día y habrá permanecido algunas horas dentro de su hábitat, los dos habrán
gozado compartiéndolo. Algunos días después usted habrá ido al hábitat de su
pareja y las escenas de ternura y comprensión se habrán repetido. Esta
alternancia, este compartir de hábitats se prolongará durante el tiempo que
duren sus relaciones, cada vez con mayor
duración y con más frecuencia. Ambos pasarán días enteros en el
territorio del uno o del otro. Se separarán por necesidades de la vida
(trabajo, estudio, etc.) o para continuar
sus relaciones de afecto con otras personas (padres, amigos) y volverán
a juntarse. Habrá una redistribución del tiempo de cada uno, como sucede siempre que iniciamos una nueva actividad, pero
esto no será motivo para cortar bruscamente los nexos con nuestras respectivas
tribus, solamente los reajustaremos. No habrá cataclismos. El trato con los
miembros de la otra tribu vendrá después, gradualmente, sin invasiones del
hábitat, sin choques, vendrá como parte de la coexistencia con su pareja, como
integración a su vida cotidiana, pues no podrán permanecer eternamente encerrados en sus espacios privados.
El convivir los
pequeños problemas diarios, el conocer la cotidianeidad
de su pareja le servirá para entenderla cada vez más y para apreciarla, para
sentir admiración por ella: Verá como se desenvuelve
en otros medios, verá como reacciona, verá como enfrenta las dificultades.
Usted irá entrando poco a poco en el mundo de su pareja,
hará
contacto con sus
amigos, sus compañeros, sus familiares, Y viceversa. Pero esto ocurrirá gradualmente,
suavemente, en el momento oportuno y sin violencia; sin verse forzado. Habrá
aceptación dé unos y rechazo de otros, o indiferencia, pero esto no
obligará a rupturas sino, nuevamente, a
reajustes.
Como su relación empezó de una forma gradual, como ya vive con su
pareja compartiendo los espacios mutuos, como ya se va integrando a la vida
diaria de ella y como todo esto fue producto de una evolución, nadie ha tocado
los clarines para convocar a las tribus y anunciar
que van a vivir juntos y consecuentemente las tribus no han tenido
oportunidad de intervenir.
Sus miembros se irán enterando gradualmente de que los dos están
unidos y lo verán como algo natural, no como una noticia extraordinaria. No habrá luchas intertribales.
Resultado
de un acoplamiento progresivo sin las trampas de los ritos, ni la lucha por el poder
y el territorio, sin la intromisión de las tribus, su
amor podrá durar tanto que parezca eterno.
Pero si no es este
el caso, si después de una temporada se desvanece,
la separación será tan sencilla como fue la unión. Cada quien se retirará a su
espacio privado, procurando dañar lo menos posible al otro. Volverán a ser
autónomos, no se afectarán territorial ni
económicamente, y habrá que volver a empezar; buscar otro noviazgo.
Continuará así de un noviazgo a otro, cada vez más intensos,
más completos, más maduros, y llegará un día en que descubrirá a alguien con
quien se sentirá totalmente transformado, con quien tendrá una intimidad tan
honda, una intercomunicación tan total, que no deseará más que vivir
permanentemente con esta persona. Habrá
descubierto la monogamia.
¡Y entonces nos casaremos!
Si
ya encontré mi pareja, mi alma gemela, mi
media naranja ¿No es lógico que piense en
casarme inmediatamente? Si ya me acoplé física y espiritualmente con una persona, si ya gocé del éxtasis, si ya no puedo pensar sino en ella, juntos
podemos lanzarnos a inventar, a compartir, a soñar, a crear. ¿No debo
casarme inmediatamente?
¡No!, No debe casarse. ¿Por qué?
Pues porque es totalmente innecesario. Si, en
efecto; ha logrado esa unidad perfecta con su pareja,
si sólo piensa en ella, si todas sus acciones están destinadas a comunicarse con ella, si sólo en su compañía se
encuentra feliz y realizado, y si a
su pareja le sucede lo mismo, ¿Para qué necesita un papelito con sellos
oficiales que testifique su unión? ¿Dice el papelito
cuánto es el amor que sienten el uno por el otro? ¿Expresa el papelito las sensaciones, los anhelos, las
alegrías de ustedes dos? Existe un lazo no escrito, muy poderoso, que
los mantiene unidos: La necesidad del uno por el otro, la entrega mutua. . . el
amor.
Ninguna
ley, ninguna autoridad, ninguna barrera, podrá evitar que
se sientan atraídos mutuamente. Nada los separará. Y,
por el contrario, si con el paso del tiempo, el amor desaparece ¿La simple lectura del papelito lo hará volver? ¿Se
sentirán más unidos por la existencia de un
acta? ¿Cuánto dura el amor?
"Pero,
en fin, si no es necesario, tampoco hace daño. Podemos cubrir
este trámite como mero formulismo. . ." ¡Error! El papelito,
aparentemente inocente e inútil, hace mucho daño. El matrimonio es un contrato .de exclusividad, de
posesión del uno por el otro. Y esto
provoca cambios en la manera de pensar. Recordemos un viejo chiste:
"Cuando
éramos novios —dijo ella— me
llevabas a pasear, me comprabas
flores, íbamos al cine. . . Y ahora nada.
¡Claro! —respondió él- ¿Cuándo has visto que al pez
se le dé carnada después de pescarlo?"
Hemos
dicho que el amor es curiosidad, es búsqueda constante de la comunicación con la pareja,
es creación, es inventar un sueño cada
mañana y experimentarlo, esperando que sea cierto. Necesitamos alimentarlo diariamente con nuestra imaginación,
con nuestra entrega, para que no se
desvanezca. Es esta inestabilidad, este peligro de perderlo, lo que lo
mantiene vivo. Si nos hacen creer que ya es definitivo, si nos lo dan en posesión
permanente, ¡y por escrito!, nos están poniendo una trampa. Creeremos que ya no
es necesario alimentarlo, que ya no necesitamos esforzarnos en inventar, en
soñar, en crear. Creeremos que el amor se puede convertir en rutina. Lo
concebiremos como una de esas líneas telefónicas que están permanentemente
abiertas a la comunicación. Y cuando menos lo esperemos, oiremos una voz:
"Deposite otra moneda para poder
seguir hablando".
El amor es devenir,
es cambio continuo, pertenece a Heráclito. En el estático mundo de Parménides no es posible
el amor
El acta de matrimonio, predispone a creer en la
inamovilidad del amor. Es un objeto que poseemos y del que ya no debemos de
preocuparnos. ¡Tenemos la factura del amor! Y el amor ya facturado lo podemos
guardar en una caja fuerte, y sacarlo cuando lo necesitemos. Craso error que conduce al fracaso. Cuando abramos
la caja fuerte sólo encontraremos la factura. Y no tendremos monedas para el teléfono.
Pero hay otro
riesgo: El sentido de posesión. El acta
establece la pertenencia del uno al otro; la propiedad. Cada uno se siente
propietario del otro, y pretende actuar como tal: No uses camiseta, te vistes
como viejito. No te pintes tanto, no te pongas faldas tan cortas.
El dueño puede modificar a su gusto la propiedad. Esta es
un objeto y no tiene derecho a opinar. La dificultad radica en que en este caso, ambas propiedades se creen dueñas de
la contraparte.
Cualquier intento
por cambiar a nuestra pareja., es una agresión en su
contra. Y su reacción será violenta.
Si
durante todo el noviazgo, la pareja usó faldas cortas y nunca nos
molestó que lo hiciera. Si, incluso, la contemplación de sus hermosas piernas
fue uno de los motivos de que nos fijáramos en ella, ¿Por qué, una vez firmada
el acta, queremos que cambie su personalidad
y se vista como monja?
Si durante todo el
noviazgo nuestra pareja fumó ¿Por qué, una vez firmada el acta, nos damos cuenta de que
tiene mal aliento?
La falda corta, el
habano, la camiseta, son características de nuestra
personalidad. Son señales que emitimos para decir quienes somos. Son nuestra
forma de interpretar la vida. Son parte de nosotros
mismos. Y no queremos que nos modifiquen.
Esta es una de las
grandes trampas del matrimonio. Durante el
noviazgo aceptamos parcialmente a la pareja, pero vamos elaborando una lista de las cosas que no nos agradan y
que cambiaremos en cuanto nos casemos, en cuanto tomemos posesión de nuestro compañero. Nuestra actitud es la misma
que la del comprador de una casa:
"El inmueble, en general, está bien, pero tiene detalles. habrá
que tirar aquella pared, ampliar esa ventana, pintar las puertas…"
Si
no hubiera matrimonio, el noviazgo sería eterno. No cabría la posibilidad de esperar una toma de posesión para
remodelar, remozar, a
nuestro compañero. Lo tendríamos que aceptar tal como es. Y esta aceptación no sería
parcial sino completa. En lugar de un
tortuoso matrimonio con un Golem que hemos inventado, tendríamos un agradable noviazgo,
con un ser humano lleno de cualidades y defectos, de virtudes y de vicios,
pero en el que pesarían más las partes
buenas que las malas. De lo contrario no habría noviazgo.
"¡Eres tan distinto de lo que creí!". Esta
frase, suele tener un significado muy
diferente de lo que expresa, su verdadero sentido es: 'Te voy a
modificar para que seas como yo quiero, voy a utilizarte para crear el
Frankenstein que concebí en mi imaginación".
Obnubilados
por el sentido de propiedad, queremos convertir a nuestra pareja en un robot que
reaccione a nuestros menores deseos, que
además tiene la obligación de
adivinar, y que viva solamente
para darnos gusto. Bastará, simplemente, con que lo pensemos, para que nuestro robot,
pase de la alegría a la tristeza, de la apacibilidad a la agresividad, para que deje
instantáneamente todas sus
actividades y corra a arreglar nuestro coche, a planchar nuestra camisa.
Como
complemento, el matrimonio nos proporciona otra trampa adicional cuando
"Eres tan distinto de lo que creí". Significa precisamente lo que expresa. Consciente o
inconscientemente todos tendemos a ocultar
nuestros defectos durante el noviazgo. Nos
peinarnos, nos perfumamos, usamos nuestras mejores ropas. sonreímos y damos muestras de nuestro mejor humor,
hacemos poemas, somos siempre dulces y cariñosos, somos serenos, equilibrados
y justos. . . Mostramos lo mejor de nosotros. Fingimos. Damos una imagen idealizada muy distinta a nuestra realidad.
"Ese señor de barba incipiente y pijama arrugada, no es el
príncipe azul con el que me casé".
"Esa señora con bata y tubos, no es la princesa dorada con
la que me casé".
Y si sólo fuera el aspecto físico, la cosa no sería tan
importante. Lo grave es que esta sorpresa, se extiende a todos los niveles:
Costumbres, manías, vicios, ritos, ideas, sentimientos, reacciones, emotividad.
A diferencia de un
conocido cuento de hadas, en la realidad, cuando la princesa besa al príncipe, éste se convierte en sapo. El matrimonio es la charca.
Si
prescindiéramos de casarnos, y
decidiéramos vivir en un noviazgo eterno, o tan
largo como fuera posible, evitaríamos este tipo de sorpresas. Los noviazgos
condenados a matrimonio son relativamente breves, es raro que duren más de dos
años antes de cometerse la boda. Esto nos permite ocultarnos, disimular el tiempo
suficiente para llegar al matrimonio, después: ¡fuera máscaras!
Y aunque desde el
primer momento, tratáramos de mostrarnos
tal cual somos, aunque hiciéramos esfuerzos
desesperados por mostrar nuestra parte mala antes de la boda, aun así,
lo que dura un noviazgo no es suficiente para que presentemos todas nuestras
facetas, todas nuestras posibilidades, todas nuestras formas de reaccionar. A
los dos años, seguimos siendo desconocidos para nuestra
pareja. De hecho, nunca llegamos a conocernos completamente: Un ser vivo
es un ser cambiante, lo que pensábamos hace diez años, es distinto de lo que pensamos hoy, los
hechos a los que nos enfrentamos, son distintos, mudamos a cada
instante, somos movimiento, la vida es
devenir.
En un noviazgo sin límite de tiempo, no podemos ocultarnos, no podemos
fingir eternamente, y eso nos impulsará a mostrarnos realmente desde el principio. No habrá trampa.
O, por el contrario,
podremos pasarnos la vida en un acto ilusionista, mostrando a nuestra pareja sólo nuestra parte buena y ocultándonos en nuestro
espacio privado cada vez que nos transformemos en Dr. Hyde. No será muy real,
pero cuando menos resultará agradable. Y a
lo mejor, a la larga nuestra pareja acabará amando al monstruo.
En
cuanto suenan las campanas de boda los príncipes convertidos en sapos, alzan los puños y salen de sus
esquinas. Ha llegado la hora de las sorpresas, la hora de corregir los defectos
que toleramos durante el noviazgo:
Deberías ser más cortés. Bájate la falda. ¿Qué le ves a esa? Siempre estás de
mal humor. Nunca tienes una conversación
agradable. Fulano gana más que tú.
Los
contendientes, se agreden. La varita mágica con que pensaban transformar al otro, se
convierte en garrote. Se oponen a ser mutados.
Se entabla una lucha por el poder. Cada quien quiere imponer su personalidad al otro.
Y,
como de costumbre, en el instante más
álgido, aparecen las tribus
que habían estado ocultas. El noviazgo es intimidad, es estar a solas con el otro. Durante ese tiempo, él y ella
se han tratado de conocer y han permanecido
aislados, las tribus quedaron relegadas, se
hizo caso omiso de ellas. Si él
y ella apenas se conocen durante su
relación, es evidente que cada cual desconoce casi por completo a la otra tribu.
Los
miembros del clan ven al intruso con una objetividad demasiado
crítica. Les es difícil aceptar al
príncipe sapo: ¿Pero cómo le permites. . ? Deberías exigirle. ¿No has
observado que. . ? ¿Tú
le crees?
Apenas
despojados de los estrambóticos
e inverosímiles disfraces
con que asistieron a la boda, visten los penachos de guerra y blandiendo sus tomahawks, se lanzan a conquistar al
enemigo. Pretenden separarlo de su tribu y
arrastrarlo al hábitat propio. La idea
de que uno. de ellos forma parte de su tribu, los induce a suponer que tienen derecho a intervenir para
ayudarlo. ¿Y en qué lo pueden ayudar?
Como el matrimonio es lucha por el poder, será en esto precisamente, lo ayudarán en su tarea de dominar al oponente.
El
matrimonio implica lucha por el poder, intento de dominio sobre
la pareja, posesión de los
bienes y territorios concentrados en
el hábitat común, dependencia económica. . , y todo esto conduce a fricciones inevitables
que van apagando nuestra admiración.
Por
el contrario en el idilio, con bienes y territorios separados, los
motivos que tiene una pareja para permanecer unida, son el respeto al compañero, la comunicación, la búsqueda de metas comunes, la admiración. . . es decir el amor.
Y
esta es la única razón que puede mantener
unidos, sin engaños, con
lealtad absoluta, a un hombre y una mujer: un idilio que parezca eterno.
oOo
IV
“¡Oh Freunde!
¡Nitch die se tone!”
Quizá sea bueno iniciar
este último capítulo con la parte coral de la Novena de Beethoven: “¡Hermanos!
¡Cesen ya esos tonos!” es necesario
que cesen; que terminen los ruidos del poder, la enajenación, el pillaje, la
agresión, la esquizofrenia, para que quede un
solo sonido, dulce, diáfano: el de la Alegría.
“¡Alegría, bella chispa divina, hija del Eliseo
Ebrios de fuego pisamos el
umbral celeste de tu sagrario”
La búsqueda de la alegría
compartida es la única razón de la unión entre
un hombre y una mujer.
Al liberarnos de
convencionalismos sociales, de contratos tramposos, de ideas preconcebidas y
nunca analizadas, de reflejos condicionados
que nos hacen actuar irracionalmente, nos uniremos a quienes nos rodean por la
alegría
que nos causa su presencia, su contacto, su comunicación. La amistad y el
amor regirán nuestro comportamiento;
desecharemos los rituales y las jerarquías. Encontraremos la dicha, la
comunicación, el erotismo, la admiración.
“Atan
de nuevo tus encantos
lo
separado por la moda estricta.
A
la suave sombra de tus alas
tórnanse todos los hombres
hermanos”.
La
amistad, la fraternidad, el amor, sólo
son posibles entre gentes
libres, entre individuos que sólo se atan por el mutuo placer de su cariño y no para obtener
beneficios.
"Quien
la suerte inmensa goza
de
ser de un amigo, amigo;
quien
ha amado a una mujer hermosa,
quien
siquiera una alma suya
pueda nombrar en el
mundo;
únase a nuestro júbilo.
Quien
nada ha logrado de esto,
rehúya
gimiendo esta alianza."
En alguna ocasión se tomó a la granada como símbolo de lo que debía
ser la humanidad. Esta fruta está constituida por un conjunto de granos
aislados, independientes, totalmente caracterizados. Cada uno de ellos es un
individuo. Podríamos decir que cada grano tiene su propia personalidad. Es
autónomo, es libre. Pero ¡qué difícil es desgranar una granada! Todos los
individuos que la forman están interconectados por una telilla que los pega, que los une, que hace que todos formen un sólo
ser.
Sin sacrificar su
carácter, su personalidad, su individualidad, los
humanos deberían estar unidos por una telilla que los hiciera hermanos,
que les permitiera mirar en la misma dirección, buscar las mismas metas. Esta telilla es el amor, el
respeto al semejante, la
alegría.
Entre
los humanos unos granos se comen a otros, los oprimen, los avasallan.
Granada es el nombre de una fruta, pero también
el de un arma explosiva, debemos corregir el
equívoco. Hay que curar a los granos. Hacer que recuperen su
individualidad. Que aprendan a respetarse a sí mismos respetando a sus
semejantes. Deben librarse de su
irracionalidad, de su tendencia a los sueños de poder, a las jerarquías
oníricas; utilizar el gran potencial de emotividad
y capacidad de análisis que contiene su cerebro para encontrar una pareja, una sola, que los colme de
ternura, de emoción, de alegría, de
amor.
"Quien
siquiera un alma suya puede nombrar en el mundo". El alma es libre no
podemos posesionarnos de la de otro ser. La podremos
reprimir, coartar. . . pero sólo
será nuestra si ella lo desea,
si se entrega a nosotros. Y para ello es necesaria la comunicación. El alma no admite más
jerarquías que las que a sí misma se dicta, no admite más fronteras que las que
a sí misma se impone. Por
eso busquemos un idilio, que es la comunicación de dos almas, que es la admiración mutua. Y
hagámoslo tan largo que parezca eterno.
El
juego, la fantasía, el
sueño es el lenguaje de las almas; es su modo de comunicación. Trasciende de
las pláticas sobre jerarquías y
penurias financieras tan típicas de los matrimonios clásicos. Trasciende de lo necesario, de lo
cotidiano.
Nuestra
comunicación con otros seres gira
alrededor de lo necesario y
suele ser excesivamente formal; poco profunda; sobre temas concretos. A veces damos muestras de una gran
erudición,
fría y académica, sobre algún tema que conocemos; pero
sin comprometernos, sin hacer intervenir
nuestros sentimientos, sin revelar lo
más personal de nuestras ideas.
A esto se limita
nuestro trato con la mayoría de la gente. Comunicamos
datos fácilmente catalogables para que nos clasifiquen en su archivo particular
de conocidos. Les mostramos nuestra utilidad: Fulano es ingenioso, Zutano sabe
mucho de música, Mengano puede hacernos
este favor. . .
Esto
nos permite echar mano de ellos cuando
los necesitamos. Recurrimos a sus capacidades. Es una relación funcional, de intercambio de servicios, práctica, útil. Y múltiple;
todos necesitamos de todos, nadie tiene capacidad para resolver todos nuestros
problemas. Es nuestra comunicación diaria
con el mundo. Es el lenguaje
cotidiano para resolver asuntos cotidianos. Facilita la actividad. Elimina
obstáculos. Pero carece de profundidad, carece de fantasía, carece de
admiración. El médico que nos cura, el mecánico que arregla el automóvil, el padre que solventa los gastos de la casa no
nos causan admiración. Para eso están, para eso se especializaron, para eso
recurrimos a ellos. Sentiremos agradecimiento, pero nunca admiración. Esta sólo
aparece cuando dejamos el mundo de lo necesario y entramos al del juego, de la
fantasía, de la ensoñación. El lenguaje que entienden las almas, aún sin que
hablemos.
Decir nuestros sueños significa abrirnos; mostrar a otros lo más
profundo de nuestro pensamiento, lo más íntimo de nuestros sentimientos, las cosas imposibles que creemos
que se pueden realizar… lo no necesario hecho realidad. Y esto es exponernos.
Exponernos a la
incomprensión, a la burla, al rechazo, al repudio… a la
hoguera. Exponer nuestra intimidad, nuestros anhelos más preciados, nuestros
sentimientos más delicados, con el riesgo de
que los destruyan o los dañen.
Exponer nuestra parte más sensible a los ataques de otros seres. Exponernos a un
dolor intenso.
Por eso es tan difícil que nos abramos. Tememos al dolor. Preferimos
la intrascendencia indolora de la comunicación formal al riesgo de sufrimiento
que puede causar un sueño. Nos refugiamos en la cotidianeidad de lo necesario
y evadimos la posibilidad de la magia. No
queremos arriesgarnos.
Cuando se arriesga
poco se gana poco. El mundo de lo necesario no exige grandes riesgos, pero
tampoco da grandes ganancias. Nos conformamos con la comodidad del sillón frente al televisor, el apoyo de un brazo fuerte,
la habilidad administrativa de alguien que
sepa a qué médico recurrir, a qué mecánico llamar, qué película ver.
Negamos a los sueños el derecho a formar parte de nuestra vida cotidiana. Nos negamos a soñar.
Cuando
hablamos de vivir los sueños
corremos el riesgo de que se nos malinterprete. Generalmente, quien nos oye
supone que pretendemos sumergirnos en el
paraíso artificial de un fumadero de opio, evadir todo contacto con la
realidad, hundirnos en fantasías irrealizables.
No, vivir un sueño es meterlo en la realidad, hacerlo compatible
con lo necesario. No podemos prescindir del médico, ni del mecánico, como
tampoco podemos prescindir de comer, beber, trabajar… Pero junto a esto podemos
realizar nuestros sueños. Hay espacio suficiente para lo necesario y lo
fantástico. Hay tiempo para lo rutinario y lo mágico.
Vivir un sueño es experimentar. Es tomar riesgos. Es plantarlo
en la realidad y comprobarlo. ¡Comprobarlo!
Esta es la diferencia entre el amor y la rutina enajenante de las jerarquías y el poder. En
ésta también se sueña pero no se pide que sea cierta. Se condiciona
esquizofrénicamente la realidad para ajustarla al sueño; no se compara éste con
la realidad. No es sueño, sino
pesadilla.
Seguir el método
experimental/analítico de los científicos. Pues ¿qué otra cosa es la ciencia sino sueños?
Espacios curvos que se dilatan. Tiempos que se retardan al acercarnos a la
velocidad de la luz. Conjuntos de átomos capaces de autoreproducirse. Primates que deciden caminar erguidos. Estrellas.
Pero la ciencia no se queda en el limbo de lo irreal; de lo que pudo ser.
Hace posible los sueños. Los mete en la realidad, los hace cotidianos. La ciencia no acepta
sus sueños más que después de someterlos a prueba. Los analiza y experimenta
con ellos. Un científico es una mezcla
muy bien equilibrada de sensatez y ensueño. Su labor es conocer: satisfacer su
curiosidad. Preguntarle todos los días a la Naturaleza si está contenta con lo
que hace. Aprender. Enriquecerse todos los días con un dato nuevo. Inventar un
sueño cada mañana y experimentarlo esperando que sea cierto.
El científico se compromete con su
sueño. Abre su alma y su mente para captar hasta el mínimo detalle del
experimento. Está expuesto al dolor del fracaso. Al abrirse no tiene defensas.
El riesgo es mucho. Pero también es mucha la ganancia. Debe experimentar
continuamente, nunca se puede estar seguro. El siguiente ensayo puede resultar
mal. Pero cada nueva verificación lo llena de gozo. Se siente feliz de que su
sueño siga siendo cierto. ¿No es lo mismo el amor que la ciencia? ¿No es esa
comunión entre uno y su sueño lo que hace desear la vida? ¿No es la angustia
de saber que el experimento puede fracasar lo que lo engrandece? ¿No es el
placer de la verificación experimental lo que nos llena de éxtasis? ¡Amor es saber!
Si queremos compenetrarnos con
alguien, si queremos dejar la rutina de lo necesario y
elevarnos a planos más
altos, debemos pasar a
una comunicación más íntima. Debemos dejar la sintaxis de lo meramente utilitario y
penetrar a la del sueño. Amar es soñar que soñamos a compartir los sueños.
Juguemos
a amar. El juego no es una obligación,
no se comercializa. El juego es "per se". Tiene su
finalidad en sí mismo. Lo hacemos por lo
que tiene de agradable y por lo que aprendemos. Es un perfeccionamiento
gradual, es una búsqueda constante de nuevas
sensaciones. Se requiere coordinación, trabajo en conjunto. Esto implica comunicación, aporte de ideas,
inventiva. Cada nuevo aporte
sugiere, a su vez, nuevas estrategias, nuevas perspectivas, nuevos
horizontes. La comunicación se amplía. Al ensayar cada posibilidad surge la admiración. El que juega se admira de su propia capacidad, de lo que puede hacer su pareja,
de lo que logran en
conjunto.
Además, al amor se juega desnudos. Y con luz. Es decir, sin barreras. Para que nuestra
pareja perciba claramente cada
una de nuestras indicaciones, cada uno de nuestros movimientos, cada una de nuestras sensaciones. Si ocultamos nuestras intenciones, la pareja se desconcierta; no
sabe lo que queremos. No hay
comunicación. Y sin ésta es imposible el milagro de la admiración. Es imposible el amor.
Hay que jugar
abiertamente, de cuerpo entero y con todos los sentidos: el oído, el olfato, el gusto, la vista, el tacto, la imaginación y la intuición, para
que el juego sea de comunicación y admiración.
Para que sea amor.
Si no somos capaces
de abrirnos totalmente, si tememos que
nuestro compañero nos vea, si apagamos la
luz, es que no queremos quitar nuestras barreras. Impedimos el paso a alguien
que no
entrará en nuestra intimidad. Un extraño. Ajeno a
nosotros. El amor sin gusto, sin
curiosidad, sin experimentación, se convierte en rutina.
Por
eso es importante contar con un espacio privado. Un lugar en
el que estemos habituados a quitarnos la armadura; a no tener barreras.
Un lugar en el que nuestra pareja, al vernos libres, al vernos abiertos,
sienta el deseo de despojarse también
de sus barreras, de sus
ataduras, de sus tabúes. Un lugar donde poder intimar, donde buscar el amor. Necesitamos
desnudar nuestra alma junto con nuestro
cuerpo.
Alcanzar el amor
requiere un gran esfuerzo de compenetración. No es comunicación
unilateral sino intercomunicación. Ambos
debemos ser receptores y transmisores al mismo tiempo. Si alguno falla, la comunicación
se interrumpe. Por eso se necesita toda la curiosidad,
toda la perceptibilidad, toda la atención de cada uno. Como en una orquesta,
cada quien debe entrar en el momento
oportuno, con el tono y la intensidad adecuados. No se permite desafinar. Es una cuestión de coordinación
no de tiempo. Se puede tratar de un "presto agitato" o de un
"largo maestoso", pero siempre habremos de ligar nuestro ritmo al de
la pareja. En ocasiones tocaremos al
unísono. En otras desarrollaremos un contrapunto. Pero siempre atentos
al tema del otro. Como en la forma-sonata,
habrá dos temas principales: "tú" y "yo". Cada uno se desarrollará por separado, pero entrelazado con
el otro. Ninguno puede evolucionar
aisladamente.
En
la intercomunicación-sonata
alguien debe presentar el primer
tema. Lo debe hacer en el momento preciso. Con la intensidad y duración adecuadas. Si lo hace
demasiado breve, o sin la claridad necesaria,
resultará frío; no habrá la apertura necesaria para que se presente el otro tema. Si, por el contrario, se abre demasiado desde el principio,
si se pretende desarrollar totalmente el tema no habrá
posibilidad para la entrada del segundo. El amor requiere equilibrio, mucho
equilibrio para que ambos temas puedan evolucionar simultáneamente, para que
uno no ahogue al otro. En ocasiones será necesario un "ritenuto"
para que ambos temas se igualen. Luego un "incalzando" lanzará a la
pareja por caminos de armonía, de diafanidad. Los temas secundarios se irán
enlazando espontáneamente sirviendo para entremezclar los dos principales. Armonías, disonancias, unísonos,
variaciones, síncopas, modulaciones… eso es el amor. Requiere atención,
requiere entrega, requiere que nos abramos totalmente, sin reservas, sin
temores. El miedo al dolor el miedo a la burla, el miedo al fracaso, a no ser
correspondidos, nos hace reservados. Inhibe nuestra capacidad de amor. Nos
protegemos en una cueva de pequeños objetos materiales, de confort, de
seguridad, de ligeros goces compartidos superficialmente, de rutinas en común.
Y encerramos con candado nuestra alma, nuestra capacidad de sentir, nuestra
capacidad de comunicación, nuestra capacidad de amor. La vida se desarrollará
tranquila, sin demasiados contratiempos. Sin "fortes". Sin
"pianos". Sin síncopas. Sentiremos agradecimiento por aquellos que no
perturben nuestro ambiente, que nos permitan seguir encerrados en el plano de
lo necesario, del "siempre ha sido así". Y confundiremos el agradecimiento con el amor.
Como las gacelas de
Saint Exupéry (Tierra de Hombres) pasaremos la vida dentro de
la empalizada, dejando que nos acaricien y nos den de comer en la mano. Quizá,
a diferencia de éstas, nunca llegaremos "a empujar contra el cercado, en
dirección del desierto". Quizá nunca
pensemos en "convertirnos en verdaderas gacelas, nunca lleguemos a
sentir nostalgia"… "Son demasiados aquellos a quienes se deja
dormir".
Pero, como los patos
de granja, citados en la misma obra, es posible que "al
ver volar a los patos silvestres ensayemos un torpe salto", que en nuestra
cabeza "por donde circulan imágenes de charca, de
gusanos, de gallinero, se desarrollen las extensiones continentales, el sabor
de los vientos de alta mar y la geografía de los océanos". Solemos ignorar
que "nuestro cerebro sea tan vasto
como para contener tantas maravillas".
Y ese torpe salto se
puede convertir en vuelo, en fusión de dos
pensamientos, en unificación de sueños… "Ligados a nuestros hermanos por
un objetivo común y que se sitúa fuera de nosotros, sólo entonces respiramos.
La experiencia nos enseña que amar no significa en absoluto mirarnos el uno al
otro, sino mirar juntos en la misma dirección. No existen compañeros si no se
hallan unidos en idéntica tarea, si no se encaminan juntos hacia la misma cumbre".
Démosle un sentido a la vida. Establezcamos una
comunicación más profunda, que al hermanarnos con nuestra pareja nos hermane
con el universo. Abramos nuestra alma a alguien que nos pueda comprender,
alguien a quien enseñar nuestros tesoros internos, alguien que pueda ver
quienes somos en realidad. "Sólo se ve
bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos".
En ocasiones
"cantabile", en otras "stacatto". "Pianísimo" ahora, "forte" después. Las
dos almas, los dos pensamientos deben ir tirando sus barreras, abriéndose
simultáneamente, para conocerse, para que la música se convierta en luz, para
que el universo entero se una al juego de coordinación y armonía, para que desaparezcan
los conceptos de espacio y tiempo, para que, finalmente, los dos temas se
fundan en uno solo, para que ya no existan el "tú" y el
"yo" sino el "nosotros". Y en ese momento de unidad cósmica surja la intercomunicación total. . . el
amor.
oOo
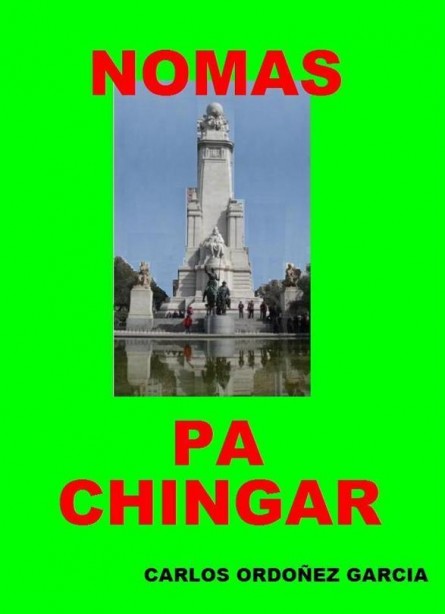 “Nos informa la
doctriz que la directriz de la escuela es asidua lectriz de la famosa escritriz
Fulana, misma que es autriz de varios libros; como es su ferviente admiratriz
ha decido ser promotriz de sus obras.”
Apegándonos estrictamente a las reglas gramaticales
no sería difícil encontrar párrafos semejantes al anterior dentro de la
literatura, tanto culta como popular. Sin embargo, nunca encontraremos algo así
y, lo que es peor, si me atreviera a decirle a una egresada de la Facultad de
Medicina. “Usted es una doctriz”, seguramente me contestaría de muy mal
talante:”Doctriz será la mas vieja de su familia”.
(En este momento observo que la computadora en que
estoy escribiendo comienza a soltar humo mientras el corrector ortográfico se
revuelca angustiado entre los bits y los bytes. Prefiero ignorar las
correcciones que me sugerirá la maquinita, como ductriz por doctriz o erectriz
por lectriz, y sigo adelante).
Pertenezco a una generación que pasó su niñez
chupando pirulís, pero ningún miembro de la misma está dispuesto a reconocer
que comía pirulíes y, mucho menos, que al ir a dormir los dejábamos en los
buróes.
El motivo de estas reflexiones sobre un par de
reglas gramaticales que casi nunca se cumplen, es el furor que provocan los
internautas y feisbuqueros entre las personas que dicen escribir bien y que se
indignarían si llamara actora a una mujer que hace teatro (profesionalmente,
por supuesto) pero hablan con toda naturalidad de doctoras, directoras, etc.
¿Qué es escribir bien? ¿Qué es hablar bien?
Comenzaré refiriendo una anécdota personal. Al
iniciar el ciclo escolar de uno de los años de mi secundaria, acudí a la
librería a comprar los libros que necesitaba. El librero trajo algunos y,
mientras juntaba los demás, aproveché para ojear los que tenía en frente. Entre
ellos destacaba el Cantar del Mío Cid, joya indiscutible de la literatura
española, por lo que inmediatamente me enfrasque en su lectura, ávido de
conocimientos. Cuando regresó el librero, le pregunté con ese candor que
caracteriza a la adolescencia. “¿No lo tiene en castellano?
Es indiscutible que si digo “Et fose et y en
llegándose cabe los frambueses y dixo de aquesta manera. ¡Cosas veredes!” estoy
hablando en un castellano purísimo (quizá un poquito “demodé”), pero ¿alguien
me entiende? ¿Es correcto llamar espinilleras a las grebas de los futbolistas o
decir que las mujeres usan mediascalzas de nylon o de seda en una época
en que las calzas completas se han convertido en pantimedias?
Los idiomas evolucionan. Vivimos un proceso de
cambio constante en el que aparecen nuevos objetos, nuevas acciones, nuevos
conceptos a los que hay que identificar con un nombre. Hay que inventar
palabras. Para que todos nos entendamos, hay que establecer normas y estas se
deben cumplir. Pero ¿que tan estrictas e invariables deben ser? ¿Quién debe
determinarlas?
Es muy peligroso dejar el idioma en manos de floor
managers que pasaron directamente del chichimeca al spanglish sin tocar
siquiera el tejano, ese idioma que recuerda ligeramente al inglés y de cuyo
dominio se enorgullecen los súbditos del Imperio que habitan en el patio
trasero.
También es muy peligroso exponerlo a los caprichos
de esos merolicos de lujo, pomposamente llamados Publicistas, encargados de
promocionar las promocionaduras que encuentren a su paso con la única condición
de que sean bastante promocionosas y ¡sobre todo! que dejen billetes. Lo mismo
promocionizan un brebaje mágico que te hace adelgazar 40 Kg en media hora (en
dos meses La Tierra sería el paraíso de los hermanos Montgolfier y todas las
aerolíneas habrían quebrado) que los beneficios que obtendrás votando por un
grupo de bondadosos depredadores cuya única intención es saquearte, desangrarte
y utilizar la ley para protegerse si se te ocurre protestar, o las innegables
ventajas de tener un gimnasio portátil que puedes meter, con todo y alberca
olímpica, debajo de la cama. Lo único que no PROMUEVEN y nunca PROMOVERÁN es la
ética, pues no es autosustentable, es decir: no deja lana, feria o pachocha..
Por eso me niego rotunda y categóricamente a
APERTURAR las puertas y ventanas que siempre he abierto y seguiré abriendo.
Y también me niego rotunda y categóricamente a
OFERTAR una taza de café o un vaso de agua a quienes me visitan. Prefiero
ofrecerles una copa de vino o unas galletitas.
No se piense por esto que soy un intransigente
enemigo de todos los cambios. Los idiomas evolucionan y es necesario
actualizarlos; pero con un sentido crítico, analítico, que sirva para
mejorarlos y no para destrozarlos. No es necesario exhibir nuestra ignorancia
deformando palabras para inventar una que ya existe.
No estoy muy convencido de mantener una letra tan
inútil como la Q, que solo puede salir a la calle acompañada por la E o la I y
siempre bajo la severa mirada de doña U, esa celestina, chaperona o carabina
que la sigue a todas partes, por lo que
no me desagrada la idea de substituirla por una K, pero la violación
sistemática de todas las reglas ortográficas resulta preocupante. Por eso me
uno a la preocupación de todos los preocupados por el buen lenguaje.
Después de todo, las reglas gramaticales son
sencillas y congruentes. Para demostrarlo transcribo a continuación parte de
una conversación entre un niño que está aprendiendo a leer y un adulto que lo
corrige. Hay algunas palabras altisonantes, pero ya sabemos como es la juventud
descarriada de estos tiempos… Igual a la de antaño.
-Ku erida mamá-
-Se dice querida-
-Pero aquí hay una u-
-La u no suena-
-¿No? ¿Y como dices tururú?-
-Bueno, suena pero no si va después de una q.-
-¡Ah!. Sigo leyendo: Gu errero.-
-Se dice guerrero. Detrás de la g tampoco suena.-
-¿Está afónica? ¿La castigaron?-
-Así son las reglas de la gramática.-
-Ya entendí. ¿Pedo seguir leyendo?-
-Ahí si suena…-
-Y apesta.-
-Me refiero a la u. Se dice puedo.-
-Pinguino.-
-No es pinguino, es pingüino.-
-Pero la u va atrás de una g y tu dijiste…-
-¡Ah! Pero en este caso la u lleva diéresis.-
-¿Qué es eso?-
-Esos dos puntitos encima de la u.-
-¿Estos?. A ver… tienes razón, no se quitan. Yo pensé
que eran caquitas de mosca. Casi no se ven. Entonces si le pongo banderillas,
como en las corridas de toros, la u suena. Lógico, las banderillas deben doler
mucho. Bien, ahora puedo escribir qüerida mamá y hacer que suene la u.-
-No. No. No. La diéresis solo se usa en la u después
de la g. Con ninguna otra letra ni antes ni después.-
-¿Con ninguna letra? ¿Por qué? Se vería muy bonita
encima de una a, por ejemplo. O sobre una s; parecería una víbora con corona;
muchas reinas podrían tomarla como su símbolo… y muchísimas que se sienten
reinas también. Bueno, al menos ya se como se escribe güevo, con diéresis.-
-No. Güevo se escribe con h, no con g. Y no lleva
diéresis.-
-¿Con h? ¿Cómo husano?-
-No. Gusano es con g. Se dice gu sano...-
-¿Aunque esté enfermo?-
-…Pero no se dice gu evo sino hu evo. Por eso es con
h. La h no suena.-
-¿Y porqué todos dicen gu evo en lugar de hu evo?-
-Eso solo lo dicen los ignorantes. Los que sabemos
hablar decimos hu evo.-
-Pues yo solo conozco ignorantes. ¿Estas seguro de
lo que dices?-
-¡A güevo que sí!-
¿Y güey? ¿Va con diéresis o con h?
Con b de burro.
¿No se escribe con b de buey?
Así se dice. Hay b de burro y v de vaca.
Me parece justo considerando que la vaca hubiera
sido la esposa del buey si éste no hubiese tenido ese ligero accidente. ¿Cuál
es la diferencia entre los dos bes?
La b de burro es b grande; la otra, b chica.
-¿Así?:
Vurro bACA-
-No exactamente-
-A Güstavo Gütierrez le güsta… ¿dices que la h tampoco suena?-
-Así es. Es muda. Nunca suena.-
-¡Ah cingaos! Eso no lo sabía. ¿Ni siquiera hace
señas? ¿Algún gesto?-
-Nada. Total y absolutamente muda.-
-Quizá si le ponemos una diéresis… podría hacer
algún ruidito; un chasquido, al menos.-
-No insistas con la diéresis. Déjala en paz. Solo se
emplea como te dije.-
-Pero es que me da mucha pena. Tan solita, sin nada
que hacer. Tanta ociosidad es mala para la salud; va a engordar. Debería hacer
como la h que es muda, que no sirve para nada, pero ahí está de metiche en
todas partes, enredando todo… Bueno, seguiré leyendo: Fui a la tienda perro
estaba cerrada.-
-Se dice pero, no perro.-
-Pero esta letra se llama “erre”.-
-La r tiene dos sonidos: uno fuerte como en perro y
otro suave como en pero. Por eso muchos dicen que debería llamarse “ere” y no
“erre”.-
-¿Y como sé cuando es pero y cuando es perro?
-Muy fácil, si el sonido es débil pones una “ere”,
si es fuerte pones dos “eres”.-
-¡Sencillísimo! Ya puedo escribir rromance, amorr,
rrana…-
-No. No. Cuando las palabras comienzan o terminan
con r el sonido siempre es fuerte y no se ponen dos “eres”, solo una.-
-Eso que dices es una brroma ¿Verrdad Enrrique?-
-No. Tampoco se ponen dos “eres” cuando la letra
anterior (como en broma) o posterior (como en verdad) son consonantes.-
-O sea que la dichosa letrita solo suena suave si la
pongo solitaria entre dos vocales.-
-Algo así.-
-Entonces, por mayoría aplastante de votos se llama
“errrre” y no “ere”. ¿Qué opinas de ponerle diéresis a la “errre” cuando suena
“ere”?-
-(………)-
-¡Mira! Aquí hay una n con diéresis. ¡Me estabas
engañando! Y además la diéresis ya engordó. Tenía que suceder, por no salir
nunca a la calle.-
- Eso no es una diéresis, es una virgulilla.-
-¡Sin albures!.-
-También recibe el nombre de macarrón, rulito,
vírgula o epicema y la letra no es una n sino una letra independiente,
diferente.-
-¿Cómo se ñama esta letra?-
-“Eñe” Por cierto, hace unos años la quisieron
desaparecer.-
-¡Cono! ¿Porqué?-
-Para reducir los costos de los fabricantes de
computadoras. Alegaban que en otros idiomas la combinación “gn” suena igual;
como cognac, que se pronuncia coñac.-
-Diañostico, mañífico, ¿Alejandro Maño era aragonés?,
coñoscitivo, in-coñito… ¿Dices que “in” significa: dentro de?-
-Finalmente abandonaron la idea.-
-Pos que bueno.-
-No se dice pos.-
-¿Cómo se dice?-
-Pos pues; evidentemente.
La conversación continua, pero nos basta con lo
expuesto hasta aquí para demostrar claramente la congruencia y sencillez de la
gramática. No existe, pues, ninguna razón para no cumplir estas leyes y
escribir con una magnifica ortografía. ¡Me adhiero a los defensores del
lenguaje!
En última instancia tenemos el recurso del corrector
ortográfico de la computadora, que nos permite escribir bien sin necesidad de
dilapidar nuestro tiempo en estudiar gramática. Es sumamente útil. Por ejemplo,
si escribo “erida” como consecuencia de mi bajo nivel cultural, el corrector
acude presuroso a señalarme la falta y me da una copiosa lista de palabras para
subsanar mi error: erada, árida, ercida, elida, égida, erija, eriza, reída,
ería. Aunque, como no me da ninguna orientación sobre la palabra adecuada,
tengo que escoger alguna al azar, quedándome la duda de si un paramédico de la
Cruz Roja podrá curarme la égida o la erada.
Eso que todos sabemos respecto a los cuadrados de
los catetos y las hipotenusas es el famoso TEOREMA DE PITARROSA. He tenido
largas pláticas con mi computadora tratando de convencerla de la posible
existencia de un antiguo matemático griego que, al parecer, hizo un
descubrimiento semejante; pero la mía es una computadora de ideas firmes y no
se deja engañar.
Quitando algunos pequeños detalles, como los
anteriores, el corrector es una herramienta invaluable para escribir
correctamente. No obstante me preocupa su miopía, que le impide ver mas allá
del último sustantivo. Si tecleo “el conjunto de bailarinas está formado por…” no
puedo terminar la oración pues el corrector salta furioso y me corrige “el
conjunto están formadas…”
Hay un misterio que me intriga sobremanera. Algunos
días el corrector amanece de buen humor y se dedica a poner las mayúsculas,
puntos, comas, acentos, diéresis y demás sin que yo se lo pida, ¡hasta corrige
mis faltas de ortografía!. En otras
ocasiones no lo hace. ¿Porqué?. Algún día iré a Catemaco o al Vaticano para que
me expliquen este arcano.
Lo que sí hace siempre es verificar que la palabra
después de un ENTER empiece con mayúscula, pues ENTER equivale a un punto y
aparte. Esto es de gran utilidad cuando, por ejemplo, escribes sobre física y
empleas la “V” para referirte al volumen y la “v” para la velocidad; si
escribes una ecuación para la última y, para resaltarla en el texto, la pones
en un renglón separado, el corrector corre presuroso a corregirte, gracias a lo
cual tus futuros lectores sabrán que el volumen de un cuerpo es el resultado de
dividir su distancia a no se sabe donde entre el tiempo que tarda en
recorrerla.
Quizá por
esto, algunos opinan que el corrector ortográfico es el equivalente a lo que, refiriéndose
a humanos, se designa como un pendejo con iniciativa. Pero esta es solo la
opinión de algunas personas enemigas del progreso.
No obstante, hay algo que me preocupa mas que la
ortografía: la falta de lógica de la que hacen alarde los internautas y a la
que no prestan atención los puristas. No me refiero solamente a las faltas de
sintaxis (la sintaxis es la lógica del lenguaje) como confundir el modo
condicional con el subjuntivo o decir. “Ustedes estáis”; sino a expresiones que
denotan una evidente carencia de riego sanguíneo en el cerebro. Comparemos, por
ejemplo, estas dos oraciones: “Boi a aser una ciya”, “Voy a ser una silla”.
La primera contiene el mayor número de faltas de
ortografía por kilometro cuadrado que se pueda concebir, pero no hay duda que
quien la escribe tiene perfectamente clara la intención de fabricar, elaborar o
construir un objeto que sirve para sentarse.
En la segunda no hay ninguna falta ortográfica. Sin
embargo, puesto que el autor de la oración no se refiere a futuras
reencarnaciones, debemos suponer que se trata de algún hecho milagroso, algún
portento extraordinario en el que, si no intervienen todos los dioses, ángeles,
demonios, hadas, duendes y trasgos esparcidos por el mundo, al menos debe
existir la intervención de extraterrestres dotados de formidables poderes
mágicos. Aunque, después de todo, no es demasiado sorprendente; si un
alcornoque puede transfigurarse en ser humano no resulta tan inverosímil que
vuelva a su estado primitivo convertido en silla.
Este tipo de errores puede ser sumamente peligroso. No
es lo mismo “Voy a hacer la comida” que “Voy a ser la comida”, sobre todo si
estamos entre caníbales.
Hay quienes, cuando viajan, escogen el asiento de la
ventana para hirviendo el paisaje. Y es frecuente confundir “a ver” con
“haber”.
Otro ejemplo: “Habeces como en esa fonda”. ¿Comes
habeces? ¿Qué son las habeces, algún guiso hecho con habas, una especie de
fabada?. Lo que resulta evidente es que
la sopa de letras no es la especialidad de la fonda.
Mas preocupante que las faltas de ortografía es que
se llegue al disparate al exponer una idea. Es fácil corregir la ignorancia,
pero no la oligofrenia
Hay que distinguir entre las burradas obvias como
las anteriores y las reflexiones lógicas a las que conducen algunas expresiones
de nuestro lenguaje cotidiano: “No hay nadie; entonces hay alguien”. “No tengo
nada; entonces tienes algo”. “No está ninguno; entonces alguno esta” Mis
conocimientos de lingüística no alcanzan para determinar la razón por la que
debemos olvidar que la negación de una negación es una afirmación, por lo que
no voy a opinar sobre si es lógico o no decir “hay nadie”, “tengo nada”, etc.
Sin embargo no podemos negar que las teorías sobre el tema obedecen a
razonamientos coherentes y bien estructurados.
En ocasiones la lógica es impecable pero parte de
una apreciación incorrecta, como la moda de pedir vasos CON agua. En una
ocasión, para atender a una solicitud de este tipo, tomé un gotero y deposité
tres hermosas gotas de agua en un vaso. Ignoro el motivo por el que el
solicitante, indignado, me insultó soezmente.
Pedir un vaso
con agua y solo beberse el agua es como pedir un Chateaubriand con salsa
chimichurri y dejar toda la carne en el plato.
No obstante, en la mayoría de las ocasiones no se
comen el vaso. Quizá porque el vidrio molido es bastante indigesto o porque es
muy laborioso masticar el aluminio.
Esto me lleva a cavilar sobre el mal servicio que se
da en los restaurantes; nunca preguntan: ¿Su vaso lo quiere “well done” o
termino medio?. Tampoco he oído algo como: “Le recomiendo la especialidad de la
casa: los vasos de aluminio a las brasas, preparados personalmente por nuestro
chef según una antigua receta traída del París de la Francia”.
El error está en pensar que lo que queremos consumir
es un vaso y no tomar en cuenta que, en realidad, lo que necesitamos es cierta
cantidad de agua que calme nuestra sed y que esa cierta cantidad de agua es,
aproximadamente, la que cabe en un vaso de dimensiones normales, aunque existan
vasos de diversos tamaños; si esta cantidad no es suficiente podemos beber el
contenido de varios vasos. Estamos hablando, por lo tanto, de una medida de
capacidad o contenido, cuya unidad en el Sistema Métrico es el Litro. Si queremos ser rigurosamente exactos en el
lenguaje, lo correcto es pedir doscientos cincuenta y cuatro punto setenta y
dos mililitros de agua servidos en un recipiente apropiado que puede ser un
vaso, una jícara o una palangana, sin importar el material de que está
construido. Como ninguna persona, en su sano juicio y en pleno uso de sus capacidades
mentales, se preocupa por llevar la exactitud a límites tan extremos, nos
conformamos con dar medidas aproximadas basadas en cierta normalidad, como
medir en pasos una distancia o llamar alto a un sonido que sobrepasa la
cantidad de decibeles que consideramos normales. Al hablar de capacidad
utilizamos medidas aproximadas como manojo (cantidad que cabe en una mano) o
puño (cantidad que cabe en un puño) y así nos referimos a un pellizco de sal
sin pensar en las diabluras que podría cometer un paquete CON cloruro de sodio
en las horas pico del Metro de la ciudad de México, sobre todo si aborda
ilegalmente un vagón exclusivo para damas. O a una taza de harina, una botella
de vino, una cuchara copeteada (¿de que tamaño es el copete?), una caja de
galletas, un plato de lentejas, etc.
Si pido un caballito con tequila ¿me servirán un poni
alcoholizado? ¿Debo usar fuete y espuelas para tomarlo?
Tarea para reflexionar: ¿Qué es una mano de pintura?
¿Es mas correcto decir mano con pintura?
Aunque la teoría del vaso con agua sea incorrecta,
obedece a una lógica; razón por la que no me preocupa si beben vasos de agua o
comen vasos con agua.
En otras ocasiones la gente es víctima de un exceso
de meticulosidad, de un puntillismo enfermizo. En una ocasión pregunté en una tienda:
-¿Cuánto cuesta este disco?-
-Eso no es un disco, es un “si dí”-
Tras meditar un rato llegué a la conclusión de que
el dependiente no había dado nada, aunque él afirmara que “si dí”. Pensé
entonces de “si dí” podría tener algún significado que yo ignoraba. Vino a mi
mente el recuerdo de Sidi Hamet Benengelí que cita Cervantes en El Quijote y
recordé que sidi, en árabe, es señor y por contracción se transformo en Cid,
como en el caso de Sidi Ruy Diaz de Vivar.
Puesto que no me parecía que el mentado disco
tuviera aspecto de señor con chistera, bastón y todo lo demás y, menos aun, que
Castilla se fuera ensanchando al paso de su caballo, pregunté:
-¿Qué significa “si dí”?-
¿No ve? – respondió despectivamente mientras
señalaba unas letras en la caja del disco.
-C.D. ¿Dos letras?-
-¡Ah! Además ignorante. ¿En que ranchería vive?-
-En una con 17 millones de habitantes...-
-¿No sabe hablar inglés? – interrumpió francamente
molesto
-Un poquito; se decir yanquis go…-
-¡Por eso no progresa! ¡Vergüenza debería
darle!. Estas letras no son letras, son
un logo y se pronuncian “si dí”, ¡“SI DÍ” ¿Queda claro?-
-¡Ouuh yeeaaah! – conteste para tranquilizarlo,
aunque en el fondo persistía mi duda de que posiblemente se refiriera a la
colecta de la Cruz Roja.
-¿Las letras que no son letras pero que son logo
significan algo? – Inquirí mientras me encogía ante la indiscutible
superioridad cultural del dependiente.
-¡Claro! Significan Compact Disc y para que lo
entienda, ya que no sabe inglés, en su dialecto se dice Disco Compacto.-
-Pero el hecho de que sea compacto no le impide ser
disco ¿O si?-
-Por supuesto que no – dijo feliz por haberme sacado
de mi ignorancia – Estamos en un país libre y los discos tienen derecho a ser
tan compactos como quieran.-
-Me llevo el “si dí”-
-Muy bien. ¡Susana! Facturizale al señor este “si
dí”, es una marcha militar: El Regimiento de Caballería de las Gualquirllas
cantado por un tal Guajner.
Salí a la calle convencido de lo incorrecto de
traducir el logo y escribir D.C. pues algunos ignorantes pensaríamos que
significa Después de Cristo. Me prometí no volver a confundir un disco con un
“si dí” y me alejé lamentando no haber tenido la osadía de preguntar cual es su
diferencia con un “dividí”, pues, a pesar del nombre, tengo entendido que éste no
sirve para hacer operaciones aritméticas
La meticulosidad es importantísima; especialmente en
el lenguaje escrito. La presencia de una máquina de escribir o de un simple
lápiz es suficiente para que nos pongamos solemnes, saquemos el diccionario de
los domingos y pulamos nuestro vocabulario.
Esto es notable entre los políticos (esas personas
que siempre hablan en plural para eludir su responsabilidad en las fechorías
que perpetran a solas), quienes se tienen prohibidísimo emplear palabras como ayudar
o hacer, ya que afectarían a la imagen de personas cultas y refinadas que
cuidan con tanto esmero. Por eso dicen: “coadyúvame a cargar estos bultos” o
“Papá me coadyuvó a efectuar la tarea” y, en casos extremos, ante una tragedia
nacional pueden llegar a solicitar la coadyuva internacional. Igualmente,
efectúan, ejecutan o elaboran cualquier cosa, pero sacrificarían la vida para
no caer en la vulgaridad de emplear el verbo hacer, arriesgándose a que los
mandemos a efectuar puñetas.
La liberación femenina ha provocado una revolución
que no solo afecta a los políticos. Aunque aun hay mujeres que se presentan a
si mismas como la ingeniero o la arquitecto, el rechazo a un lenguaje
eminentemente machista es cada día mas fuerte; por lo que se recurre a nombrar
ambos géneros: las niñas y los niños, las diputadas y los diputados, las
gobernadoras y los gobernadores, etc.
Sin embargo, para no caer en un exceso de feminismo,
debemos llevar una rigurosa contabilidad de las veces que anteponemos el
femenino al masculino y viceversa. Así, si comenzamos mencionando a las niñas y
los niños, continuaremos con una mención igualitaria de los señores y las
señoras, para proseguir con las senadoras y los senadores, los ciudadanos y las
ciudadanas, las caballas y los caballos (en aceite de oliva), los huevos y las
huevas, las pimientas y los pimientos, los pollos y las pollas (¡Sin albur!),
etc.
Esta forma de hablar, además de laboriosa y
monótona, resulta bastante cursi y rebuscada; por lo que los internautas han
resuelto el problema recurriendo al símbolo @ para referirse a los dos géneros
y escriben m@s amig@s, l@s niñ@s y demás.
Aunque la solución es buena cuando escribimos,
resulta un poco difícil pronunciar niñarrobas, diputadarrobas,
otorrinolaringologarrobas, ornitorrincarrobas.
Quizá lo mas conveniente sea emplear la letra E para
ambos géneros y reservar la A para el femenino y la O para el masculino (como
en las, los, les). De esta forma llamaríamos hombres al conjunto de hombros y
hombras, o para no pecar de machistas denominaríamos mujeres a la suma de
mujeras y mujeros.
Les ovejes serían los ovejos y las ovejas, les
borregues las borregas y los borregos, les yegües los yeguos y las yeguas, les cañes las cañas y los caños
y les cules l@s partidari@s del Barcelona Futbol Club.
Aunque, como existen pocas posibilidades de que un
tornillo embarace a una tornilla, será necesario emplear otra terminación (por
ejemplo en U) para los objetos asexuados: lus tornillus, lus tuercus, lu sul, ul
azucur…
Lo mas prudente es esperar a que la Real Academia de
la Lengua resuelva este espinoso dilema.
En inglés se emplea la palabra “jet” para nombrar
por igual a un chorro y al objeto que lo produce (boquilla, espita, bitoque,
inyector). Esta despreocupación en el lenguaje llevó a llamar chorro (jet) a un
motor que produce su empuje acelerando un chorro (jet) de aire, volviendo a
utilizar la palabra tanto para el efecto (el chorro de aire) como para su causa
(el motor). Con esta misma falta de precisión utilizaron la palabra chorro (jet)
para referirse a los aviones que emplean tal tipo de motores. Esta ligera en el
lenguaje es inadmisible en castellano; nosotros somos precisos y exactos en
nuestro lenguaje; no admitimos ambigüedades como en el inglés; es intolerable
que alguien pueda confundir un chorro de aire con un aeroplano. Por eso fue
necesario crear una palabra (ya que no existía hasta ese momento) que
describiera con toda exactitud a la máquina voladora de ala fija equipada
con motores que producen su empuje acelerando una corriente de aire e,
incluso, fijara con pasmosa rigurosidad su tamaño (en ingles, si el aparato es
pequeño es un chorrillo, lo que se presta a malas interpretaciones sobre la
digestión del piloto), su forma y hasta el número de pasajeros. Después de
arduas cavilaciones se llegó a la conclusión de que la palabra que reunía todos
los requisitos de claridad, univalencia, exactitud y precisión era: JET.
Fue necesario recurrir a un idioma extranjero, pero
valió la pena para evitar ambigüedades.
El empleo de palabras extranjeras que desconocemos y
que no nos molestamos en traducir, es sumamente útil para definir con absoluta
precisión los objetos y acciones carentes de nombre en nuestro idioma. Escáner
es un ejemplo mas de ello. A diferencia de las antiguas fotocopiadoras que
recibían simultáneamente la luz de todo el objeto a copiar, en las copiadoras
modernas un haz de luz concentrada recorre sistemática y ordenadamente
todo el objeto, es decir: el haz hace un barrido o barre (It SCANS) el documento. La copia se obtiene
“scanning” el documento y por tal motivo la copiadora se llama “scanner”.
Nuevamente nuestra imperiosa necesidad de precisión nos obliga a crear una
palabra, escáner, para evitar confusiones; no vaya a ser que alguien confunda
una copiadora con una escoba; aunque, en el fondo, nos importa un cacahuate el
funcionamiento de la máquina.
En latín y en las lenguas derivadas del mismo, se
suele crear un verbo y después su substantivo. En inglés sucede lo contrario;
una vez definido el substantivo se forma el verbo: de scanner scanning. Por
influencia del ingles hemos adquirido la costumbre de “verbalizar” todos los
substantivos: escáner / escanear, jet / jetear (volar en o conducir un jet),
twiter / twitear…
Pero hemos olvidado las terminaciones de los verbos
en español. ¿Por qué escanear y no escaneer o escaneir? Suena mucho mejor
tuitir que tuitear, los tuiteadores serían tuitiriteros y el verbo se
conjugaría como “partir”: yo tuito, tu tuites, el tuite, nosotros tuitimos,
vosotros tuitis, ellos tuiten. Aunque podría ser irregular como “huir”: yo
tuyo, tu tuyes, el tuye, nosotros tuimos, vosotros tuis, ellos tuyen.
Sin embargo, es mejor dejarlo como verbo regular
para no complicarles la vida a los que soldan metales y los que holen la comida
mientras la cocen (después la morden), mismos que, según contan, no volan
porque no poden.
Por otra parte solemos olvidar que existen otros
idiomas además del inglés. En una ocasión oí a ciertas personas comentar las
exquisiteces de los dulces de “pra lain”. Dado el innegable acento británico
con que lo pronunciaban, deduje que “lain” era “línea” aunque no encontré
traducción para “pra”. Como soy muy goloso, traté de averiguar cuales eran esos
dulces de “línea pra” tan alabados y que, hasta ese momento, habían estado
fuera de mis conocimientos y de mi paladar. Después de un rato de escucharlos,
descubrí que el mentado “pra lain” era el famoso dulce que inventó, hace mas de
quinientos años, el conde de Plessis Praslin, mariscal de Francia (que
no creo que simpatizara mucho con los ingleses), motivo por el que se conoce,
en su honor, como praliné o pralín. Siendo una palabra de origen francés, no
hay razón para britanizarla.
El idioma de “Chicaspiar” es muy respetable, pero
también lo son los idiomas de Moliere, Goethe o Dostoyevski. Al traducir otras lenguas
podemos hacerlo por símbolos escritos o por el sonido de los mismos; así, en el
primer caso, Хрущёв, es Krushchev
y en el segundo Jrushchov. Igualmente
puede traducirse 毛澤東 como Mao Tse Tung o como Maosedon, aunque la
última versión nos induzca a pensar que el famoso líder chino es eficaz en el
tratamiento de ciertas dolencias pero no se debe suministrar a mujeres
embarazadas ni menores de doce años.
Una vez convencidos de la importancia de la
meticulosidad y el puntillismo en el uso del idioma analizaremos otros aspectos
del mismo.
En ocasiones la moda de una época se olvida y
termina siendo incorrecta para otra generación. Recurro a otro ejemplo
personal: Heredé algunos libros de mis ancestros que datan de 1880 o años
anteriores, en los se pueden leer palabras como ginete o girafa, que en la
actualidad son faltas garrafales de ortografía. A diferencia de nuestros
tiempos, en los que un escrito pasa directamente del USB de su autor al papel
impreso sin ninguna revisión, en aquella época un tipógrafo, al que se le
exigía tener buena ortografía para desempeñar su trabajo, formaba en cajas las futuras páginas del libro, copiando
el manuscrito que tenía a la vista y que provenía del puño y letra del autor,
de reconocida fama mundial, quien, sin duda, poseía grandes conocimientos
gramaticales. Después se hacían algunas copias (las galeras) que se sometían al
riguroso examen de varios correctores, incluyendo al autor, y solo entonces se
procedía a la impresión del libro. Es difícil, aunque no imposible, que a
tantas personas se les haya pasado una sola vez una falta tan notable como es
escribir ginete, sobre todo si aparece en la portada como parte del título del
libro; pero cuando el ginete cabalga página tras página a lo largo de todo el
libro, no cabe duda que todos los correctores estaban convencidos de que jinete
se escribe con g.
En el transcurso del tiempo han desaparecido letras
como la Ç y otras han cambiado de sonido, temporal o permanentemente. Tal es el
caso de la H, que sonaba como J aspirada hasta que el esfuerzo gutural la dañó
dejándola muda; razón por la que, en algún momento, alguien, apiadándose de
ella, la hizo sonar como F, con el consiguiente trasiego entre efes y haches
que culminó con la separación de la numerosa familia Fernández, antes tan
unida, y que ahora está dividida entre los Hernández y los Fernández, sin que
se vea la posibilidad de alguna reconciliación en el futuro. El fierro se transformó
en hierro, aunque sus óxidos, mas tradicionalistas, siguieron siendo ferrosos o
férricos. Las haldas se convirtieron en faldas para contrarrestar a las
fermosas que se hicieron hermosas. De igual modo muchas palabras cambiaron
hasta que la H volvió a su mutismo.
Pero la que se lleva la palma en materia de
mimetismo es, sin duda, la X. Heredera de la c griega, tuvo durante siglos el sonido de la SH
inglesa y, hasta la fecha, lo conserva especialmente en palabras que empiezan
con X, como Xochimilco o xilófono (no se dice Chochimilco ni chilófono ya que
este último es un instrumento musical cuyo sonido se obtiene golpeando chiles
con un par de baquetas, lo que suele ser doloroso).
Después cambió a J o G: Xenofonte fue Jenofonte,
xenofobia fue genofobia y el anexo se convirtió en el despectivo de ano. Ximena
Ximenez cambió a Gimena Gimenez o Jimena Jimenez y los frixoles se hicieron
frijoles, lo mismo que las Texas que mutaron en tejas.
Este cambio sucedió después de la llegada de los
españoles a América, quienes junto a su muy amorosa tarea de evangelización se
tomaron el arduo trabajo de escribir con X las abundantes palabras que tenían
sonidos SH: Shalapa, Oashaca, Shochitl, Shicotencatl, Shitomate, Méshico…
Como consecuencia del cambio muchas palabras se
amoldaron al nuevo sonido: Jalapa, Oajaca, Jitomate, Frijol, Méjico y
comenzaron a escribirse tal como sonaban.
En alguna ocasión me explicaron (aunque ya lo
olvidé) que el motivo por el que México se escribe con X es por una disputa
entre liberales y conservadores en la que los liberales resultaron mucho mas
conservadores que los conservadores, razón por la que tras el hipotético
triunfo de los primeros se optó por combinar una ortografía del siglo XII con
una prosodia de mitades del siglo XIX. (No deja de ser curioso que cuando se
habla de los antiguos pobladores del valle de Anahuac se diga meshicas o meshicanos,
pero llamemos mejicanos a los habitantes actuales).
Poco después la camaleónica X volvió a mutar tomando
el sonido KS, con la desastrosa consecuencia de que, en cuanto salen de su
patria, los meshicanos dejan de ser mejicanos para convertirse en meksicanos.
Pero no acaba ahí la historia. Con el advenimiento
de Internet, la X se transformó en signo de multiplicar y, por extensión, en la
sílaba “por”. Razón X la que, en breve, los meksicanos seremos meporricanos.
No cabe duda de que la incorporación de los símbolos
matemáticos al lenguaje escrito es un valioso axt de los internautas al progreso de la literatura. Así podemos
escribir {musical} en lugar de conjunto musical y llamar {}ivitis a una
infección en los ojos. El pan integral
es pan ∫ y el cáncer
de matriz es cáncer de ( ). Lo último es sumamente útil, ya que, de esta forma,
los cirujanos conocen con exactitud en que fila y que columna se encuentran
todas y cada una de las células malignas.
También
simplifica notablemente el lenguaje castrense. Al referirnos a las aguerridas huestes
del general Francisco Villa las nombramos como La ÷ del Norte. También es
frecuente hablar de un > de infantería o un kπtan de caballería.
Esto sin –cabo de su utilidad en geografía, donde
aprendemos que las Baleares son: >k y
<k y que Ibiza ha sido rebautizada como
=k. Está en discusión si a una isla tan pequeña como Formentera se le
debe dar un nombre tan largo como Aproximadamenteigualaka.
También hay dudas sobre si es correcto emplear
factorial en vez de factor, pues aunque fonéticamente se parecen, no significan
lo mismo. En caso de aprobarse tendríamos que referirnos a la conocida marca de
productos de belleza Max! y a un conocido altruista como bene! de la niñez.
En lo que no hay duda es en el uso de la notación
exponencial que nos permite exponer pensamientos tan precisos como “voyParís”
, “VTmierda“ o decir que un terco tiene ideasmuy2.
De = o > importancia es decir: La lavandera → la
ropa o el dependiente a→ los clientes.
De igual forma los encargados de la seguridad
pública nos informan: “Dado el ∆ en casos delictivos es | | (determinante)
poner + atención a los =>2 en dichos actos.”
Como un símbolo tachado o invertido tiene el
significado contrario, podemos emplear los símbolos
o
para escribir
excremento. Prefiero el primero ya que el segundo recibe el nombre de n’abla e
induce a confundir una inmundicia con un mudo.
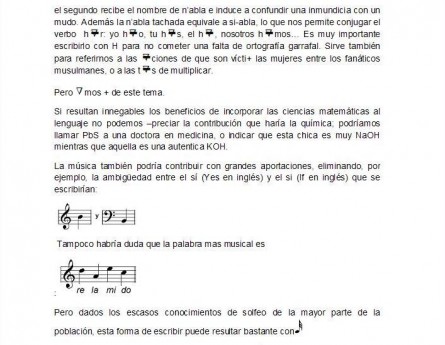
No cabe duda, sin embargo,
que la mayor aportación de los internautas al loable esfuerzo de limpiar, pulir
y dar esplendor al arte de las letras es el empleo de caritas y otros símbolos para
expresar los mas profundos pensamientos. Por eso, cuando acudimos al
consultorio, aquejados de alguna molestia en la garganta, el doctor nos indica:
“dos puntos, de mayúscula y diga aaa”. Las
clínicas de fertilidad ofrecen eficaces tratamientos para la Ï, pues es
bastante grave que las dos bolitas de la diéresis estén siempre a mayor altura
que el palito de la I.
No se piense que los
encargados de los servicios de internet son descuidados o que no les importa
que los usuarios trituren el idioma a mansalva. Ellos están muy al pendiente de
que nuestro léxico sea apropiado y no escribamos groserías. Como no pueden
tapar una palabra fea con el clásico pitido al que nos tienen acostumbrados las
televisoras, la cubren con una serie de garabatos que adecentan nuestras
opiniones, aunque a veces terminen por ser ilegibles. ¡Todo sea por el bien de
la moral! Por eso, si no queremos ser censurados debemos referirnos a los
cursos de commeretrización o a las leyes que aprueban los disuripantados.
Como conclusión de todo lo
anterior debemos preguntarnos si no sería conveniente modificar y simplificar
las reglas gramaticales; aunque sin llegar a los excesos de los cibernautas.
Los puristas se oponen, pues
se perdería el rastro de la evolución de las palabras, dificultando el trabajo
de filólogos y lingüistas. Cierto; pero si queremos conservar la historia del
lenguaje tendremos que volver a decir aquarium, obscuro, murciégalo, etc. Si
escribo harpa o harmonía no faltará quien corrija mi pobre ortografía y no
puedo imaginar el revuelo que provocaría si entro a una vulcanizadora pidiendo
que arreglen un Pneumatico. Los pronombres italianos “ci” y “ne” (“y”, “en” franceses)
se cayeron de las alforjas del conde Lucanor o de Garcilaso de la Vega, por lo
que hace mucho tiempo dejaron de usarse en español, aunque a veces los
empleemos sin darnos cuenta como en “ha-y” (en francés. “Il-y-(h)a”). No
podemos aferrarnos al pasado solo para conservar tradiciones totalmente
desconocidas para nosotros mismos.
Algunas simplificaciones
serían las siguientes:
Ya que en el pasado, como
vimos, se escribieron con G muchas palabras que hoy se escriben con J, es
válido y mucho mas lógico que ahora escribamos con J todas las palabras que
contiene GE o GI: jeneral, jeneración, jiro, ajitar, enjendro…
Con esto se liberaría a la G de su doble
sonido y solo conservaría el sonido suave, por lo que escribiríamos: gerrero, distingen,
giso, aginaldo, sigiente, gitarra… sin “ues” mudas y sin “ues” con diéresis,
por lo que también tendríamos: pinguino, linguista, aguero..
Algo semejante ocurrirá con
las sílabas CE, CI que habrá que cambiar a ZE, ZI: zera, zereza, perezer, ziruela,
pazífico. Esto evitará muchas faltas de ortografía debidas al cambio de letras
frecuente en la actualidad, como gocé en lugar de gozé, al conjugar un verbo
cuyo infinitivo se escribe con Z.
Cabe hacer una aclaración:
para una gran parte de los hispanohablantes la S y la Z suenan igual, por lo
que se podría pensar en eliminar la Z y substituirla por S. Sin embargo, como
muchos distinguen la diferencia de sonidos, debemos conservar las dos letras.
Lo mismo sucede con la B y
la V. Aunque sean idénticas en muchas partes, hay otras en las que se
diferencia el sonido labial del labiodental, especialmente en Sudamérica; por
lo que hay que mantener ambas.
El sonido fuerte de CA, CO,
CU y las inútiles QUE, QUI cambiarán a KA, KE, KI, KO, KU, dando lugar a: kasa,
keso, kiero, kulebra, nunka, porké, eskopeta…
Para que la Q no entre al
mundo de los parados, le podemos dar chamba como “ere”, dejando el sonido
fuerte a la R. Así escribiremos “la pera se comió la peqa” sin causar
confusiones.
La C cambiará a CH: caparro,
anco, peco, cistorra, cupar, corizo, cino…
Con esto se evita usar dos
símbolos gráficos para un solo sonido, no solo CH, sino también QU, GU, GÜ. En
contraposición, la Y es un solo símbolo con dos sonidos, uno de los cuales
equivale al doble símbolo LL. Si dejamos esta sola función a la primera
tendremos: yuvia, yama, oya, huya… El otro sonido es idéntico a la vocal I por
lo que podemos cambiarlo sin ningún problema: mui, hai, hoi, paraguai…
Solo la X conservará el
doble sonido KS y, en alguna falta de ortografía, el triple KSZ, como en
EXITAR. Si esta palabra
existiera significaría, en el mejor de los casos, tener éxito (¡Atención,
publicistas y floor managers!); pero aunque nuestros triunfos nos causen una
gran emoción no debemos excitarnos al grado de olvidar la ortografía.
La W no es parte del abecedario castellano, por lo
habrá que pedirles a muchos que no se hagan weyes.
Por último, podemos jubilar a la H que se merece un
bien ganado descanso después de tantos años de enredar la ortografía. Con esto
se resolverá el viejo dilema de saber si las cosas que huelen tienen holor o si
las que uelen tienen olor.
Todas las innovaciones producen confusión en un
principio y estas reglas gramaticales no serían la excepción; pero con el
tiempo nos habituaríamos.
Inicialmente nos costará trabajo referirnos a un
hombre muy tradicionalista diciendo que está capado a la antigua. Será difícil
distinguir entre coro, koro y koqo; pero nos acostumbraremos.
Aparecerán algunos parónimos nuevos como “asta” que
podría significar “hasta” o “asta”. Pero la existencia de palabras que se
escriben igual y tienen distinto significado es frecuente en el idioma actual,
sin causar demasiados problemas. Generalmente se entienden por la oración en
que aparecen. Nadie pensará que intento incendiar una carabela si digo que voy
a encender una vela al santo de mi devoción y solo un poeta en un exaltado
arrebato de lirismo es capaz de confundir un rebaño de llamas con una hoguera.
A veces se recurre a signos para evitar estas
ambigüedades, como en el y él, mas y más o si y sí. Nótese que, sobre todo, en
el primer caso no se cumple con las reglas de acentuación, por lo que la tilde
no es un acento sino una marca para diferenciar el artículo del pronombre, por
lo que no es indispensable recurrir al acento agudo utilizado en español; se podría
emplear un acento grave o circunflejo como señal de distinción o, incluso,
escribir el pronombre con H (hay tres alternativas: hel, ehl y elh). Pero en la
mayoría de los casos no hay ninguna distinción, ¿no sería conveniente escribir
véla (de velar), vèla (de palmatoria) y vêla (de barco) para no confundirnos?
Basándome en las consideraciones anteriores, he
escrito algunos ensayos empleando estas nuevas reglas. Espero que les gusten.
EL ALKOLÍMETRO
¿Dónde estuviste estos días? Te extrañaba.
Me agaraqon los del alkolímetro. Solo me tomé dos
zervezas i kuarto. No es justo.
Tu sabes ke el máximo permitido es dos zervezas.
¿I por un kuarto de zerveza paso de estar sobrio a
kaerme de boraco? Me paqeze un dispaqate. Diez mililitros azen ke pases de ser
una persona adusta i respetable de la lei, a ser un delinkuente desenfrenado ke
no tiene ningún miqamiento kon sus semejantes. La verdad es ke estás tan
boraco, o sobrio, según lo kieras ver, kon dos zervezas ke kon dos zervezas i
kuarto. No me paqeze razonable. Peqo no es esto lo ke me paqeze injusto… aunke
lo sea.
¿Entonzes ke?
Me arestaqon al mismo tiempo ke a un señor ke se
akababa de zepiyar dos boteyas de vodka, kada una de un litro. Estuvimos
detenidos el mismo tiempo i salimos juntos. El kastigo es el mismo por tomar
dos zervezas ¡i kuarto! de 6 grados Gai Lussac i un kontenido de 355
mililitros, ke por beber 2,000 mililitros de una bebida de 40 grados Gai
Lussac.
Viéndolo así, tienes razón. No ai proporzión en el
kastigo.
Si por beber dos zervezas ¡i kuarto! debes estar
treinta i seis oqas en la kárzel, por las dos boteyas tendrías ke estar un
mínimo de zinko años i si te tomas kuatro boteyas de vodka meqezes la pena de
muerte… si sobrevives a la konjestión alcólika.
En eso tienes razón. Pero de todas formas, beber es
una actitud antisozial ke puede resultar peligrosa. ya lo dize el anunzio: “Si
toma no maneje”.
¿Antisozial? Todo lo kontrario. ¿Kuándo bebes?
Kuando vas a una fiesta, kuando te reúnes kon los amigos, kuando kieqes
festejar algo bueno ke te suzedió, komo el nazimiento de un ijo, un premio de
la lotería o un aszenso en el trabajo. Brindar i tomarse algunas kopas es un
acto absolutamente sozial. Kuando bebes estas de buen umor, le enkuentras
kualidades a otras personas ke no les veías estando sobrio i asta te atreves a
rekonozerles esas kualidades, reales o no. Estando sobrio es raqo ke alabes las
virtudes de tus konozidos. Kuando bebes kantas, bailas, te ríes i asta
enkuentras graziosos los cistes ke normalmente konsideqas malos… ¡asta los
cómikos de la televisión te azen reír!.
¿No te gustan los cómikos de la televisión?
¿As oído la istoria del payaso ke yoqaba mientras el
públiko reía? Kon eyos okure exactamente lo kontraqio: ríen mientras el públiko
yoqa.
Debe existir alguna exzepzión. Aunke, en verdad, no
konozko ninguna.
Además, kuando konduzes después de aber tomado
algunas kopas, extremas las prekauziones: mantienes una velozidad modeqada,
obedezes las señales de tránsito, no utilizas el auto komo un proyektil paqa
agredir a kienes te rodean i ¡asta zedes el paso a los peatones!. Por el
kontraqio, kuando vas al trabajo por las mañanas, la prisa por yegar te aze
agresivo; te indignas kon el idiota ke solo va a 120 kilómetros por oqa en el
karil de 60, pues te está estorbando i paqa ke se dé kuenta lo rebasas i le das
un zerón; pretendes abrirte paso a base de bozinazos; insultas; kambias de
karil intempestivamente, metiéndote a la fuerza sin avisar; si alguno trata de
meterse en tu karil i pone las luzes direczionales kon la esperanza de ke lo
dejes entrar, azeleras i te pegas al koce de adelante kon tal de no permitir la
ofensa, el insulto, ke representa ke algien se ponga delante de ti… ¿Kién es el
antisozial?. Los anunzios a los ke te refeqías deberían dezir: “Si ceka no
maneje”.
Konzedo ke,
en jeneral, tienes razón. Peqo kuando as bebido muco…
Tu lo as dico: MUCO; en ese kaso abrá ke azer un
análisis del estado mental en ke te enkuentras i si estas tan obnubilado komo
un cekador matutino, te deben impedir ke konduzkas i asta arestarte; lo mismo
debían azer kon estos, por no menzionar a los cofeqes domingeqos ke salen a
kareteqa paqa pelearse kon su mujer, sus ijos i kuanto bico viviente se
atraviesa en su kamino.
EL SEXENIO DE IDALGO
En nuestro afán por rekonozer los méqitos de kienes
lo meqezen (i sobre todo paqa inventar festividades ke eviten ke tengamos ke ir
a trabajar), emos akojido kon gusto el truko de los komerziantes paqa
obligarnos a komprar mas, konsistente en crear días espeziales paqa estos
festejos. Así se inventaqon el día de la madre, el día del padre, el día del
niño, el día del kompadre, el día del segundo frente, etc.
Kontajiados
de esta creatividad, los polítikos dezidieqon dedikar días espeziales paqa
omenajear a los prózeres i asta a los akontezimientos importantes: el día de
Benito Juárez, El día de los Niños Eroes, el día de Emiliano Zapata, el día de
la Independenzia, el día de ¿Kuál Revoluzión?, etc.
En algún momento pensaqon en auto omenajearse i
crear el día del polítiko; peqo después de meditarlo bien, dezidieqon ke dada
la importanzia ke se dan a si mismos, mas ke un día meqecían un año. Así nazió
el AÑO DE IDALGO.
Paqa festejarlo elijieqon el último año del sexenio,
el último año de su abnegada labor komo servidoqes de la patria. El motivo de
esta eleczión keda claro; después de vaqios años de modeqazión, aziendo
solamente negozios “en lo oskuqito”, de rezibir “kabildeos” (kuando la kantidad
es pekeña se yaman “mordidas”), de aprovecar informazión konfidenzial i otros
trastupijes, todo eyo kon discrezión i “en lo oskuqito”, dezidieqon ke eqa
justo ke en ese último año se deskaqaqan “un poko” i se auto omenajeaqan
kobrándole a la patria todos los desvelos i sacrifizios ke abían _eco por eya.
I al grito de ESTE ES EL AÑO DE IDALGO, CINGE A SU MADRE EL KE DEJE ALGO,
komenzaqon los festejos.
Duqante algún tiempo se mantuvo esta tradizión; peqo
yeqó un momento en ke konsideqaqon ke sus sacrifizios meqecían una mejor
rekompensa i agregaqon otro año (el penúltimo) a sus festividades, por lo ke
creaqon EL AÑO DE KARANZA, PORKE EL DE IDALGO YA NO ALKANZA.
Rezientemente an deskubierto ke tampoko alkanza kon
el año de Karanza, ke los ziudadanos debemos entender ke nuestra obligazión es
rekompensarlos desde un prinzipio por los grandes benefizios ke rezibimos de
eyos i debemos festejar todo el sexenio su dedikazión al servizio públiko. Por
tal motivo, en kuanto entran en funziones, se dedikan kon tesón i aínko a
rekolektar fondos para festejar EL SEXENIO DE IDALGO.
Los métodos paqa adkirir fondos son mucísimos; algunos
realmente injeniosos, otros bastante burdos; peqo todos efectivos. Todo sea por
el bien de tener seis años kompletos de festividades.
Komo no pretendo azer un katálogo de los mismos, me
limitaqé a un par de ejemplos.
Aze bastantes años se establezió, por lei, ke los
automóviles debían pasar, dos vezes al año, una revisión paqa veqifikar su buen
estado. La medida es positiva pues reduze las posibilidades de enkontrar
veíkulos ke kontaminen en exzeso o puedan aveqiarse o kausar aczidentes. Asta
aquí va bien el asunto. Por supuesto, la veqifikazión se kobra i es una buena
fuente de ingresos paqa los polítikos; por konsigiente, al estrenarse el
SEXENIO DE IDALGO, ubo ke aumentar estos ingresos i se inventó otra
veqifikazión, aora paqa salir a las kareteqas. El motivo paqa justifikar el
nuevo atrako fue ke en las kareteqas se nezesitan buenos frenos i buena
suspensión. ¿I en la ziudad no?. Kon tan briyante argumento yegamos a la
konclusión de ke en la ziudad podemos zirkular sin frenos ni amortiguadoqes,
kon yantas lisas, etc. ¿Entonzes, paqa ke sirve la veqifikazión “zitadina”? Se
podría pensar en azer una sola verifikazión, kompleta, ke garantize el buen
estado del koce tanto en karetera komo en la ziudad; peqo esto merma los
ingresos de los polítikos, va kontra el espíqitu del SEXENIO DE IDALGO.
Otro ejemplo,
aun mas briyante: la Secretaqía de Inmovilidad
determinó reduzir la velozidad de zirkulazión de los veíkulos, de un máximo de
80 Km/oqa a un máximo de 50 Km/oqa.
No se rekiere un doctoqado en injenieqía idráulika
paqa komprender ke mientras mas rápido sale el agua de un rezipiente, mas
pronto se vacía. Si keremos desalojar los koces del zentro de la ziudad, o de
una kaye, mientras mas rápido vayan mas pronto se vaziaqá i su espazio podrá
ser utilizado por otros. En otras palabras, mientras mas lento sea el tránsito
mayores i mas duqadeqos seqán los emboteyamientos.
Kizá sean nezesaqios algunos konozimientos (o un par
de neuqonas en funzionamiento) para entender ke los automóviles actuales están
diseñados para rekorer un máximo de kilómetros a una velozidad de 65 miyas/oqa
(110 Km/oqa, aproximadamente). Kon una velozidad mayor konsumen mas, aunke
tardan menos tiempo. Kon una velozidad menor konsumen menos en una ora, peqo
komo tardan mas tiempo, terminan por konsumir mas paqa rekorer la misma
distanzia.
Kuanto mas nos azerkemos a la velozidad de diseño,
el motor trabajaqá mejor i el konsumo por kilómetro seqá menor. Al reduzir la
velozidad i, además, incrementar los emboteyamientos, lo úniko ke se konsige es
dilapidar tiempo i gasolina, kon las inevitables konsekuenzias en el deterioqo
del medio ambiente i en los bolsiyos de los ziudadanos. Aunke los mas
perjudikados seqán los dueños de automóviles partikulaqes, la lentitud del
tránsito también afectaqá a autobuses i taxis, ke tendrán ke subir sus taqifas,
dañando a todos los usuaqios de transportes públikos. En resumen: ¡jódanse
todos!.
Analizada desde el punto de visita del kalentamiento
global, de la kontaminazión, de la ekología en jeneral, de la salud de los
abitantes, del tiempo perdido inútilmente, del desperdizio de una fuente de
energía no renovable (ke además puede jeneqar ingresos vendiendo el petróleo a
los pulpos extranjeqos), del incremento en el gasto personal (redukzión de
kapazidad adkisitiva i por ende del nivel de vida), de ruido i kontaminazión
acústika, del deteqioro ke provokará el oyín en la vejetazión, kasas, edifizios
i objetos en jeneqal, del malestar jeneqal i algunas otras kosas ke se me
pasan, la medida es absurda, nefasta, nefanda i siniestra, por dezir lo menos.
Se podría pensar ke su autor tiene algún daño en sus kapazidades mentales.
Peqo
analizada desde el punto de vista del SEXENIO DE IDALGO i konsideqando la
kantidad de multas i mordidas ke se jeneqaqán, debemos kitarnos el sombreqo
ante la sagazidad kon ke el secretaqio de Inmovilidad pretende exprimir
nuestros bolsiyos.
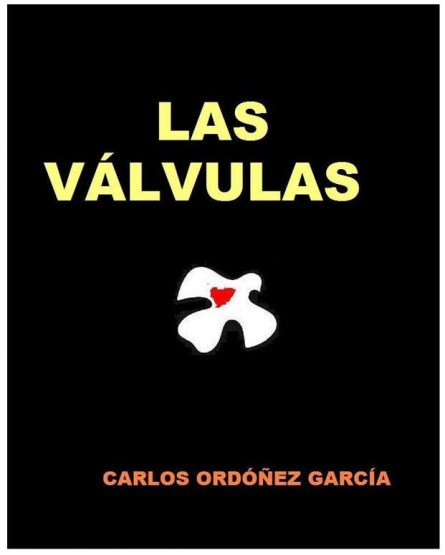
El
ciclo escolar se desarrollaba con regularidad.
Los alumnos de la Secundaria X se reunían, en la calle de atrás, con los
de la Secundaria Y para continuar el cordial intercambio de bofetadas que
sostenían desde años atrás; los de la Prepa A y el Colegio B preferían hace lo
propio en el jardín público del barrio; otros se trasladaban al Gran Bosque para calmar sus ansias
pugilísticas y algunos demostraban su vocación náutica soltando remazos a los
adversarios hasta el momento previo al naufragio de la lancha que se hundía
hasta las abisales profundidades (un metro) del Gran Lago. Total, un año normal
con sus monótonas peleas entre estudiantes.
Por
eso causó sorpresa la irrupción de los granaderos, las fuerzas de élite de la
policía metropolitana, en uno mas de los enfrentamientos estudiantiles.
En
ese entonces los grupos de élite no estaban formados por copias en serie de
Dart Vader; les bastaba una macana y un casco con redecita para infundir pavor
entre obreros huelguistas, políticos opositores o campesinos hambrientos. Su
ferocidad estaba bien cimentada.
Los
alumnos de una de las escuelas contendientes tuvieron oportunidad de
comprobarlo al ser perseguidos hasta los salones de clase en que intentaron
protegerse y vieron con horror como los representantes de La Ley expandían su
devoción por el orden arremetiendo contra profesores y personal administrativo
en general.
XXX
-Ha
llegado el momento de abrir las válvulas. Por eso lo cité. Espero que entienda
la gran responsabilidad que le encomiendo y la absoluta discreción que exijo de
su actuación.-
-Puede usted contar con ello, Señor Presidente; pero
quisiera saber con exactitud cual es mi misión.-
-Como usted sabe, se aproximan las elecciones;
aunque siempre he estado al servicio de La Patria y desearía seguir
sirviéndola, las leyes establecen que debo retirarme y ceder mi alta
responsabilidad a las nuevas generaciones.-
-Es una lastima, Señor Presidente, ojala pudiera
seguir su mandato para el beneficio y prosperidad de su pueblo. Podríamos
pensar en su reelección.-
-Imposible. No me desagrada la idea y la he
considerado varias veces, pero la Ley es la Ley y existen muchos intereses… y
muchos interesados.
Por eso no tengo mas remedio que preparar el terreno
para mi sucesor; debo escoger al mas apropiado y heredarle un país en calma
para que continúe el camino de progreso y bienestar que, desde siempre, han
sido los lineamientos ideológicos de nuestro partido.
El proceso de transición debe ocurrir en perfecta
calma. A lo largo de estos años se han acumulado inconformidades y rencores
entre la población en general y entre quienes aspiran a sucederme; por eso debo
abrir las válvulas, para eliminar las presiones excesivas, para que afloren
todas las disidencias, todos los intereses subterráneos, para que todos se
muestren como son y así poder eliminar los peligros ocultos y garantizar la
estabilidad y continuidad del régimen. Serán dos o tres meses de intranquilidad
y disturbios que nos permitirán eliminar a los intransigentes, encarcelar a los
peligrosos, cooptar a los rebeldes, comprar a los ruines, excluir a los
equivocados y premiar a los leales.-
-Perdone Señor Presidente, pero eso es jugar con
fuego; una vez en la calle, será difícil detener las protestas.-
-Por eso se requiere planeación, hay que dosificar
los riesgos; esa será su labor. Tome en cuenta que los peligrosos son solo
pequeñas minorías frecuentemente enfrentadas entre si, por lo que se contrarrestan
y nulifican mutuamente.
En cuanto a las masas… no hay que preocuparse. Mientras
mas griten, mejor; mas tranquilas estarán después. Es una terapia, como en los
partidos de futbol: se desgañitan insultando al árbitro, desquitan con él todos
los malos humores, las ofensas y las frustraciones acumuladas a lo largo de la
semana y vuelven felices y tranquilos a sus casas, listos para reiniciar el
ciclo que se repite semana tras semana. Un desahogo de vez en cuando es benéfico
para soportar las miserias de una vida sin esperanzas.-
-Entiendo. ¿Cuándo y como debo abrir las válvulas?-
-Eso lo dejo a su criterio. Solo le recuerdo que se
aproxima El Gran Campeonato en el que hemos invertido mucho dinero que debemos
recuperar. Para entonces todo debe estar en calma.-
XXX
Le dolía la cabeza de tanto pensar. ¿Cómo llevaría a
cabo la delicada misión encomendada por el Señor Presidente sin arriesgar la
estabilidad de la nación?. Había repasado una y otra vez la historia de los
sucesivos gobiernos encabezados por eso que llamaban El Partido y, aunque había
cierta semejanza en las transiciones, no encontraba la forma de aplicarlas al
momento actual.
Después de mas de un siglo de asonadas encabezadas
por diversos caudillos que disfrazaban su avaricia y egolatría bajo la
apariencia de una lucha por el progreso o por mantener el orden y las buenas
costumbres, la creación de El Partido fue la solución que permitió pacificar al
país.
Su fundador tomó el nombre y las siglas del partido
de un adversario al que acababa de asesinar, atrayendo, por medio de esta suplantación,
a sus opositores, y convocando a los demás grupos a aceptar su liderazgo o
seguir el camino del opositor caído. Ya sea por prudencia o convencimiento, la
mayoría optó por unificarse en un solo partido y negociar en privado el reparto
de las cuotas de poder. Aunque no todos estuvieron de acuerdo y los
levantamientos armados siguieron siendo comunes hasta tiempo después de la caída
de El Fundador, pero fueron perdiendo violencia e importancia hasta desaparecer.
El juego político pasó de la calle y los cuarteles a
la antesala de un jefe máximo con poder absoluto de decisión.
Durante algún tiempo, El Fundador dirigió los
destinos de la nación quitando y poniendo presidentes a su antojo, hasta que
uno de los presidentes impuestos por él se rebeló y lo mandó al exilio. Fue el
presidente rebelde quien estableció una norma no escrita, pero rígidamente
cumplida desde entonces: el presidente en turno tendrá el poder absoluto
durante su reinado y nombrará libremente
a su sucesor, pero, una vez concluido su mandato, se retirará completamente de
la política y dejará todo el poder a su sucesor.
Este absolutismo temporal consiguió calmar a los
aspirantes demasiado ansiosos, que aceptaron esperar a la otra para satisfacer sus deseos. La intriga palaciega siguió
vigente, pero redujo el riesgo de levantamientos armados. Al dejar de ser un
requisito el respaldo de, al menos, una parte del ejército para llegar a la
presidencia, se abrió la posibilidad de un gobierno civil que durara unos años
y diera a otros la oportunidad de entrar al reparto del pastel. No tardó mucho
en darse este cambio.
La llegada del civilismo cambió notoriamente los hábitos
políticos. Ya no serían necesarios los movimientos en las sombras, los acopios
de armas, el reclutamiento de parias dispuestos a dejarse masacrar por unas
cuantas monedas… Ahora la sucesión presidencial se haría a la vista del Jefe
(aunque oculta para las masas), quien podría evaluar la docilidad, el
sometimiento, y la obediencia ciega a su voluntad de todos sus súbditos y, así,
podría escoger a su antojo al que mejor le cubriera las espaldas, tapando
cuidadosamente los errores, fraudes, tropelías
e, incluso, asesinatos de su
benefactor. El nuevo camino hacia el poder exigía la inmovilidad total, la
eliminación de cualquier muestra de voluntad o pensamientos propios, el
ocultamiento de sus aspiraciones políticas personales. Era necesario pensar
como El Jefe, no mover, siquiera, un dedo sin permiso de El Jefe, hablar y
gesticular como El Jefe y esperar pacientemente la decisión de El Jefe para
correr a felicitar efusivamente al heredero designado por El Jefe y al propio
Jefe por su acertada elección. Cualquier desviación de estas reglas significaba
el fin de sus aspiraciones políticas. Todo esto lo había resumido uno de los
miembros mas poderosos de El Partido en una sola frase: El que se mueve no sale en la foto.
Para gobernantes y gobernados era normal que, por
ejemplo, un médico reconocido internacionalmente por su capacidad profesional,
fuera incapaz de determinar, por si solo, la conveniencia de aplicar una vacuna
y que solo procediera a iniciar una campaña de salud por instrucciones del Señor Presidente, que, en el mejor de los
casos era abogado o jugador de dominó. La abyección y el servilismo habían
llegado al extremo de que un Señor Presidente, que olvidó su reloj, preguntó:
“¿Qué hora es?” y recibió la respuesta
unánime: "La que Usted ordene Señor Presidente”.
Los mas contentos con estas medidas fueron, por
supuesto, los grupos de poder.
Ya no sería necesario gastar dinero en financiar
levantamientos con el riesgo de ser acusados de traición a la patria; ahora,
para mantener sus privilegios, bastaría con promover fugas masivas de
capitales, ocultar alimentos, especular en la bolsa, falsear y esconder
noticias, manipular a la opinión pública y otras acciones que, además de ser
legales y patrióticas, resultaban mucho mas económicas.
La Nación estaba en calma, florecía la paz y el
progreso avanzaba (al menos en algunas colonias). Entonces ¿para que abrir las
válvulas?
XXX
NOTA DEL AUTOR: Esta es una
historia de ficción ubicada en el pasado o quizá en otro planeta; no tiene nada
que ver con el presente ni con la realidad. Por este motivo me permito
colocar aquí el aviso clásico de las
películas: CUALQUIER SEMEJANZA CON PERSONAS O HECHOS DE LA VIDA REAL ES PURA
COINCIDENCIA.
Tenga confianza en mi – dijo el experto – al
consultarme ha recurrido usted a la persona idónea y le agradezco la
oportunidad que me brinda de coadyuvar una vez mas al bienestar de La Patria.
Aspiró largamente el cigarro y dejó que el humo se
disipara en caprichosas volutas antes de continuar.
-Usted tiene poco tiempo en la polaca y desconoce muchas cosas, pero eso de abrir las
válvulas no es nuevo, hace mucho que se recurre a esto para decidir el destino
de La Nación. Como ya le hizo notar el Señor Presidente, con esta acción no
solo se elimina a los peligrosos y los indeseables, sino, sobre todo, se logra
mantener sumisa y dócil a toda la población… ¿Lo duda?.
Sonrió al ver la cara de incredulidad de su
interlocutor y prosiguió: -¿Cómo abriría usted las válvulas? Recuerde que se
trata de alborotar el avispero, pero sin que le piquen las avispas…Eso resulta
peligroso.-
-¿Una huelga general?-
-¡Ni pensarlo!. A los obreros déjelos que sigan
durmiendo. Costó mucho esfuerzo y mucha pólvora llevarlos a su condición
actual. Desde los buenos tiempos de Don Presidente, precursor de nuestro
glorioso partido, estuvieron dando lata con ideas extranjeras ajenas a nuestra
idiosincrasia: quesque jornada de ocho horas…quesque salario digno…quesque
derecho de asociación…quesque derecho
de huelga, quesque justicia social.
¿A dónde iría el país si les cumpliéramos sus caprichitos? Nuestras riquezas
naturales subirían de precio y nuestros empresarios no podrían cambiárselas a
los güeros por espejitos -
-Pues no me parece tan malo; los únicos perjudicados
serían los empresarios y eso solo si…-
-¿Y quienes cree usted que son los empresarios?
¡Somos nosotros! El Partido se formó para repartirnos civilizadamente el botín;
para tomar cada quien su parte y hacer buenos negocios. No me vaya usted a
salir con que se cree toda esa demagogia que propagan unos cuantos agitadores
profesionales vendidos al oro de alguna potencia extranjera.-
Ante la amenaza de ser acusado de apátrida y quedar
excluido del Partido, prefirió no hacer el comentario de que si subieran los
precios podrían adquirirse mas espejitos y ¡hasta algunas cuentas de vidrio!
Después de todo el ya tenía algunos negocitos creados al amparo del Partido,
por lo que guardó silencio y escuchó respetuosamente las indicaciones de su
maestro.
-Como le iba diciendo, Don Presidente ya tuvo un
serio problema con estos agitadores enemigos de la patria. Hubo, sobre todo,
dos hermanitos revoltosos que azuzaron a los obreros, los organizaron, y le
hicieron muchas huelgas con el consiguiente daño al progreso de La Nación. Y al
final, llegaron al extremo de planear un levantamiento armado, que hubiera
tenido éxito si no hubiera sido por la oportuna intervención de El Apóstol que
supo maniobrar con tal habilidad que pudo suplantar totalmente a los líderes
del movimiento y aprovechar, en beneficio propio, toda la labor de propaganda y
organización que habían hecho. Para ello le bastó con escribir un libro cuyo
título, “Quítate tu para ponerme yo””, resumía todo su ideario político y
lanzar un Plan revolucionario con el mismo nombre del Plan que habían hecho
años antes los revoltosos, por lo que la población, confundida, no sabía cual
plan apoyaba, ¿el Plan o el Plan?. Lo demás fue coser y cantar; con los
sediciosos del Plan corriendo a salto de mata para huir de la policía fue fácil
convertirse en la cabeza visible de la revolución convocada por el Plan y de la
revolución convocada por el Plan, independientemente de que se tratara del Plan
o del Plan. Como contaba con el apoyo monetario de un buen grupo de
latifundistas, del cual formaba parte, y con el cansancio de Don Presidente que
al fin había encontrado a alguien lo suficientemente ambicioso como para
sucederle en la cacería de sediciosos e inconformes y que ya ansiaba retirarse
a gozar de sus riquezas en algún país civilizado, el Apóstol tenía libre el
camino hacia la codiciada silla. Desde entonces conmemoramos fervientemente el
inicio de La Gran Suplantación-
-No cabe duda de que El Apóstol tenía una enorme
fuerza de cohesión; en tan solo tres años consiguió unificar dos veces a todo
el país; la primera para apoyarlo, la segunda para repudiarlo. Hay quienes lo
consideran un traidor. Es un error; quitó a Don Presidente para sentarse él en
la silla presidencial, tal como establecía el Plan. Si los demás leyeron otro
Plan fue asunto de ellos, él no los indujo a la equivocación.-
-El Apóstol llegó con un pueblo unificado que creía
ciegamente en él; excepción hecha de un indio taimado y desconfiado que no
creía que un latifundista fuera capaz de repartir tierras a los peones de las
haciendas y que siempre se negó a dejar las armas y al que, mas adelante, hubo
que eliminar por intransigente y terco. Sus primeras medidas de gobierno fueron
para calmar a la gente de razón, que temía que pudiera tratar de aplicar
algunas de las medidas que proponía el Plan; por eso, cuando los combatientes
apenas empezaban a festejar el triunfo de la batalla que había decido a Don
Presidente a presentar su renuncia, ordenó a los que sabía que eran leales al
Plan que procedieran de inmediato a desarmar a aquellos de los que no cabía
duda que eran leales al Plan, pues eran un verdadero peligro para La Nación.
-Usted ya sabe lo que sucedió después. Poco a poco,
los partidarios del Plan se fueron dando cuenta que El Apóstol no pensaba hacer
realidad el Plan y volvieron a tomar las armas. En menos de un año todo el país
estaba en guerra. Además, todos los que habían soñado con suceder a Don
Presidente, pero que siempre le guardaron sumisión, consideraban que El Apóstol
era un usurpador… -
-Pero me estoy desviando del tema. Lo que quiero
realzar es el hecho de que durante todos esos años, los agitadores siguieron
molestando con sus demandas de derechos y blablablá. Hasta que nuestro querido
líder, El Fundador, decidió ponerlos en orden y comisionó a su compadre para que
unificara a la clase obrera bajo su mando y calmara a los revoltosos. Se
necesitó mucha, pero mucha pólvora para lograrlo; pero valió la pena. Hoy Don
Perpetuo, que heredó el negocio cuando El Fundador y su compadre cayeron en
desgracia, es una de las mas insignes figuras de El Partido y continua con la
patriótica labor de recolectar fondos para El Partido tanto de las cuotas de
“sus defendidos” como de las extorsiones a los patrones a los que amenaza con
huelgas que ni él se cree.-
-Y aun así, hay muchos que no entienden; ya ve los
trabajos y penalidades que tuvo que pasar el Señor Presidente aplacando a
petroleros, ferrocarrileros, maestros, médicos y demás etcéteras antes de ser
elegido para su digna investidura.-
-Definitivamente, no es alborotando a los obreros
como se deben abrir las válvulas. Pero ya se dio cuenta de una de las bases de
la operación; ésta debe hacerse en centros urbanos; la concentración de gente
permite que se propague rápidamente la protesta, al principio, que es lo que
deseamos y esa misma concentración sirve para transmitir igual de rápido la contraprotesta, que será indispensable
cuando haya que cerrar las válvulas. Esto excluye la posibilidad de abrir las
válvulas en zonas rurales, donde el proceso es mucho mas lento y puede hacerse
eterno, además de lo incómodo que resulta estar a salto de mata cazando
rebeldes que están a salto de mata. Por otra parte, resultaría de mal gusto
recordarle al público que, para llegar a su alto cargo, el Señor Presidente
ordenó acribillar a balazos a un líder campesino junto con toda su familia, incluyendo
a la esposa embarazada y al futuro monstruo que gestaba en sus entrañas.
XXX
-¡Los estudiantes son como los tamales; primero los
enchilas y después los metes al bote!- pontificó el experto.
-Son perfectos para nuestros fines; por eso siempre
recurrimos a ellos cada vez que se aproxima un cambio de presidente. Si no lo
cree, repase la historia de los años que lleva El Partido en el poder. Aproximadamente
un par de años antes de cada elección hay
un movimiento estudiantil, ¡es la apertura de las válvulas!.-
-Ser estudiante es algo temporal; una enfermedad que
se corrige con el tiempo. Esto es importantísimo, pues permite alborotarlos
fácilmente; son jóvenes, idealistas e impulsivos; generalmente no tienen que
mantener una familia y, por lo tanto, no les preocupa perder un empleo, si es
que lo tienen, pues muchos dependen de sus padres y los que tienen necesidad de
trabajar lo ven como algo transitorio; en cuanto terminen sus estudios lo
dejarán para dedicarse a la profesión que acaban de adquirir. Todavía no tienen
el miedo al desempleo y al hambre y la miseria que éste acarrea y todavía no
han recibido la lección que les vamos a dar cuando inicien una huelga.-
Si, mi estimado colega. La huelga será la lección
mas transcendental de su vida como estudiantes y los forjará como buenos ciudadanos para el resto de sus
días. Los primeros días serán de euforia, de triunfo, el populacho los
vitoreará y festejará con risas y aplausos las pancartas graciosas y las
consignas ingeniosas lanzadas de viva voz; incluso los animará diciendo. “Estos
si tienen huevos”. Pero inmediatamente vendrá nuestra respuesta: la negativa a
oír sus peticiones, la fiebre de legalidad que afectará a todos los servidores
públicos que violan diariamente la ley pero que durante esos días encontrarán
miles o millones de recursos legaloides para descalificar a los sediciosos
alegando trámites dirigidos a quien no corresponde, la prohibición de La Ley
para que tal o cual funcionario se ocupe del asunto pues solo puede escuchar a
quienes tienen una representación legal, o simplemente aduciendo faltas de
ortografía…
¡Y, sobre todo, la acción definitiva y enérgica del
Cuarto Poder!. En menos de dos meses, la simpatía que hayan podido despertar al
comienzo, se tornará en repulsa y odio ciego contra los revoltosos,
transgresores de la ley y servidores de los mezquinos intereses de alguna
nación extranjera que amenaza nuestra tranquilidad.
Los estudiantes evolucionarán sucesivamente del
entusiasmo a la sorpresa de no ser entendidos, la decepción, la frustración, la
impotencia y la depresión profunda. En ese momento bastarán unos cuantos
garrotazos, la baja definitiva de algunos malos
estudiantes y el encarcelamiento de los principales agitadores para
terminar el movimiento y hacer que impere nuevamente la paz que nos conduce al
progreso a través de nuestro trabajo fecundo y creador.
Si consideramos que los estudiantes formarán la
clase pensante del mañana (los obreros y campesinos están demasiado ocupados
tratando de sobrevivir y no tienen tiempo para ponerse a filosofar sobre el
bienestar de la humanidad, de la que, se supone, ellos forman parte), el
desaliento de su fracaso los vacunará contra las ideas subversivas que puedan
surgir en el futuro. Adquirirán la conciencia de que no se puede luchar
contra El Estado y se convertirán en
nuestros principales aliados desalentando a las nuevas generaciones de
inconformes, a los que tildarán de ilusos.
Y lo principal, lo fundamentalísimo: una huelga de
estudiantes no afecta a una sola generación; algunos apenas estarán comenzando
sus estudios preparatorianos, otros estarán a punto de recibir sus títulos
profesionales, pero todos saldrán afectados. Se trata de seis o mas
generaciones de gente pensante golpeadas y frustradas. ¡SEIS O SIETE GENERACIONES
DE CASTRADOS EN TAN SOLO UN PAR DE MESES! ¡Y a un costo bajísimo!. ¡La
hegemonía de El Partido queda asegurada ad
eternum!.
XXX
La noticia de la golpiza a estudiantes, profesores y personal
administrativo cundió rápidamente entre las escuelas que conformaban una de las
principales instituciones educativas del país… la favorita del Estado para
“abrir válvulas” desde hacía ya varios cambios de gobierno. Su alumnado,
proveniente principalmente de clases de bajos o medios recursos, era idóneo
para “enchilarlo” puesto que su indignación se acumulaba día tras día al
contemplar permanentemente la desigualdad entre la escasez de sus familiares y
vecinos por un lado y la opulencia y
despilfarro de la casta divina por el otro, todo controlado por unas leyes para
pobres y otras leyes para ricos avaladas por El Consejo de la Suprema Justicia.
Este origen serviría después, como lo demostraban las experiencias anteriores,
para acusarlos de nacos, bordes, cholos,
patanes, maleducados, rufianes y demás apelativos que tanto espantan a “la
gente bien”, que respirará aliviada y aprobará con un sonoro y prolongado
“beeeeeeeeeeeee” la futura represión.
No pedían gran cosa los estudiantes: que se
destituyera al responsable de haber violado un espacio privado sin orden
escrita de un juez y haber cometido un abuso de autoridad y un uso excesivo de
la fuerza. Adicionalmente, como en ese momento el gobierno hacía una campaña
para evitar la propagación de la hidrofobia, agregaron el “slogan” de la misma:
“VACUNA A TU GRANADERO”.
La respuesta del gobierno fue contundente… Con toda
la contundencia de los garrotes de los granaderos.
Además de la evidencia de los heridos, se habló por
primera vez de varios desaparecidos y entre uno y tres muertos.
XXX
Los
reporteros y formadores de opinión ni siquiera se molestaron en abrir el Manual
Para la Elaboración de Noticias; de tanto emplearlo ya sabían de memoria lo que
decía:
“En
casos de protestas, alborotos o disturbios la primera acción es realzar el
carácter de privilegiados que tienen los sediciosos. Esto se hace con dos fines
fundamentales:
1.
Reafirmar
ante el público la idea de que LO NORMAL ES ESTAR JODIDO. Esto ya lo saben, pero es importante recalcarlo para que sigan
firmes en su convicción y rechacen el argumento de que es posible estar, al
menos, un poco menos jodido. Como ese argumento lo emplean casi todos los
grupos subversivos, la reconfirmación de la jodidez como norma y modo de vida,
le quita fuerza a sus cantinelas. “El que por su gusto es buey, hasta la coyunda
lame”.
2.
Presentar
a los sediciosos como seres egoístas y voraces que quieren aun mas privilegios
que los que ya tienen y para conseguir sus perversas ambiciones personales
rompen el orden y la paz con sus alborotos y manifestaciones, perjudicando a
quienes contribuyen al progreso de La Nación con su trabajo responsable y su
apego a la ley. Esto último sentará las bases para acusarlos, mas adelante, de
“apátridas traidores a la patria” y enemigos del progreso.
La
cantidad de ponzoña y odio que se meta en cada noticia dependerá de los
complejos, rencores y traumas de cada informador, así como de sus tarifas
personales y el grado de estupidez del público al que vaya dirigida.”
Mas
adelante el Manual especificaba las medidas aplicables en situaciones como la que
se vivía en ese momento:
“Si
los transgresores de la ley y el orden son estudiantes, se evitará, a toda
costa, recordar que la Ley Máxima establece el DERECHO a la educación que
tienen todos los ciudadanos y se hará resaltar el privilegio del que gozan
quienes pierden el tiempo haraganeando en las escuelas en lugar de estar
limpiando parabrisas, vendiendo chicles en las calles o cualquier otro trabajo
útil y productivo. A tal efecto, se reforzará la campaña informal que
difundimos permanentemente entre la población, con el lema. “¿Estudias o
trabajas?”, tendiente a demostrar que los estudiantes no trabajan y, por lo
tanto, son unos parásitos inútiles, que viven a costa de los demás sin
responsabilidades ni obligaciones y sin aportar nada útil a la sociedad.
Se
hará especial énfasis en que si la sociedad tolera la vida regalada y llena de
privilegios de estos parásitos, holgazanes, vividores, mantenidos, buenos para
nada, zánganos, irresponsables e inútiles, es con una condición: Si son
estudiantes, que estudien… Lo que no es admisible es que malgasten los
privilegios de que gozan ocupándose de temas baladíes como la justicia, los
derechos humanos, etc. que ni siquiera son de su incumbencia… y menos aun, que
se salgan de las aulas a causar desordenes en la vía pública.
¡Los
estudiantes, a estudiar! ¿Quién les ha dado el derecho de opinar y de querer
cambiar el orden y las buenas costumbres que rigen nuestro maravilloso mundo?
Los
pobres ciudadanos normales tienen que pagar altísimos impuestos para mantener
esa inutilidad de la educación. Dinero que se podría emplear en cosas
importantes, como embellecer las ciudades con mansiones bonitas y modernas,
como las de los políticos, que se preocupan en poner topes en su calle para que
todos los transeúntes pasen despacio y puedan gozar contemplando la hermosura
de sus residencias.
¡Los
estudiantes, a estudiar!... y si no, pónganse a hacer algo útil… ¡A trabajar
huevones!”
XXX
¿Qué se han creído estos muchachitos? ¿Están locos?
¿Destituir a un funcionario público, a un SERVIDOR DEL PUEBLO, por violar Las
Leyes? ¿Destituir a un funcionario público, a un SERVIDOR DEL PUEBLO, por
abusar de su autoridad?. ¡Sería el caos…El derrumbe de nuestras sacrosantas
instituciones que tanta paz y
prosperidad nos han traído!. ¿Acaso no han visto las camisolas que hicimos el
favor de regalar a los limpiabotas donde se lee claramente DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL?
XXX
La soberbia de los gobernantes y el bombardeo de los
medios de comunicación hicieron que aumentara el “enchilamiento”. Otras instituciones
educativas se unieron a la protesta y decidieron hacer una gran manifestación.
La fecha coincidía con el aniversario de La Ilusión Perdida.
Para cazar,
las orcas nadan en círculos haciendo un remolino en que aprisionan pequeños
peces y crustáceos y, finalmente, se lanzan sobre ellos para devorarlos a todos
juntos. Los chacales, por el contrario, aíslan a sus presas antes de atacarlas.
En un caso las víctimas mueren con la ilusión de que luchan juntas, en el otro
creen que pueden vencer a la jauría. El resultado es el mismo, los depredadores
siempre ganan y el bolo alimenticio piensa que su forma de morir es la
correcta.
En la época de nuestra historia las orcas y los
chacales mantenían una lucha constante por la posesión de sus presas, pero
temerosas del poder contrario, ninguna de las dos manadas se atrevía a un
ataque directo y se limitaban a darse empujones y pisotones en los que
trituraban grandes cantidades de nutrientes. Estos, por su parte, aceptaban de
buena gana morir felices por la noble
causa de sus verdugos; aunque, en ambos cotos, existían inconformes que
preferían ser inmolados con el método opuesto. A estos inconformes se les
conocía como orquistas o chacalistas, dependiendo del modo de
exterminio de su preferencia.
No obstante, a muchos no les agradaba la idea de
servir como alimento y pensaban que podía existir otra alternativa que les
permitiera vivir tranquilos, sin orcas ni chacales y sin la amenaza de morir
aplastados en caso de un enfrentamiento abierto entre las dos manadas.
¡Y entonces llegó El Libertador! (decía una canción
de aquel tiempo).
El tirano de una isla fue derrotado por El
Libertador que comenzó a hacer justicia
a su pueblo y que se declaró independiente de orcas y chacales. ¡La ilusión de
un mundo sin guerra, sin egoísmos y sin hambre se hacía realidad! La humanidad
se alborozó y cada día mas y mas gente se unía a la tercera vía, la que no
conducía a las fauces de orcas ni chacales. La humanidad había dicho ¡Basta! Y
se había puesto a andar.
Pero esto no gustó ni a unas ni a otros. Los
chacales, que habían perdido al tirano que les proporcionaba casinos para lavar
dinero, putas y playas paradisiacas, fueron los mas irritados y rodearon
ferozmente la isla, mientras acusaban de orquistas
a todos los partidarios de la tercera vía. Las orcas, mas sutiles, se limitaron
a socavar desde dentro esperando que la presa cayera.
Debe ser muy duro pasar la vida esquivando las
dentelladas de una jauría de chacales voraces y ávidos de venganza. El caso es
que un día El Libertador cambió su nombre a El Comandante y se alineó con las
orcas.
La tercera vía se cerró. La ilusión se perdió.
Aun así, muchos (cada año, menos) conservaron la
esperanza y se reunían para festejar el día en que el Mundo tuvo la oportunidad
de cambiar, el día de La Ilusión Perdida..
XXX
La enemistad entre orcas y chacales servía, a veces,
para obtener algunas ventajas. S.M. El Golfo, antecesor del Señor Presidente en
los altos designios de dirigir los supremos destinos de La Patria, había
coqueteado, en diversas ocasiones, tanto con orcas como con chacales para hacer
su voluntad… dentro de lo posible.
Pero el Señor Presidente no era así; no se prestaba
a dobleces. El era chacalista de corazón y odiaba hasta el simple olor de los
orquistas, no entendía como esos seres deleznables querían alterar el orden, la
prosperidad y las buenas costumbres imperantes en La Patria.
Dentro de su pequeño coto de caza particular, el
Señor Presidente se autoconsideraba como un gigantesco chacal, aunque en
presencia de los chacales realmente grandes metía el rabo entre las piernas y
asumía servilmente su papel de humilde depredador diminuto que no llegaba
siquiera a la calidad de hiena.
Por eso, el día de La Ilusión Perdida resultó
perfecto para abrir al máximo las válvulas. Demostraría a los chacales mayores
que él también era un gran chacal atacando a los “orquistas” que festejaban el
Día (muchos de los cuales creían en la tercera vía, pero no eran orquistas) y
atacando simultáneamente a los estudiantes que protestaban por un motivo
totalmente distinto. Así sentaba las bases para justificar los pasos siguientes
como una noble acción para salvar a La Patria de una terrible conjura orquista.
XXX
Tradicionalmente las manifestaciones de cualquier
tipo de protestas partían de la explanada en que se encuentra el Monumento a la
Gran Suplantación y se dirigían a la Plaza Mayor, donde está el Palacio desde
el que Su Alteza Serenísima El Señor Presidente dicta a su antojo los destinos
de La Nación.
Tradicionalmente las marchas no llegaban a la Plaza
Mayor, pues desde esta entraban ululando sus sirenas varios carros de bomberos lanzado
chorros de agua junto a un buen
destacamento de granaderos, mientras otros arrojaban bombas lacrimógenas desde
las azoteas de los edificios que bordean la estrecha calle que conduce al
Palacio. Los manifestantes podían escapar por las calles laterales La Autoridad se manifestaba satisfecha con
dispersar a los inconformes.
Tradicionalmente, cuando un grupo demasiado rebelde
se negaba a dispersarse, los granaderos lo asediaban y perseguían hasta
obligarlo a protegerse en algún recinto al que no podrían entrar sin una orden
legal, después de un rato para calmar los ánimos, la vigilancia de los revoltosos quedaba encomendada a un
par de autos patrulla, que circulaban alrededor de la manzana dando tiempo para
que los infractores de la ley
escaparan en pequeños grupos.
En este caso no hubo tradición. Mientras un cuerpo atacaba a los orquistas del
día de La Ilusión Perdida empujándolos hacia los estudiantes, estos encontraron
bloqueadas las salidas por calles laterales y fueron obligados a dirigirse y encerrarse
en la única escuela a la que tuvieron acceso, misma que fue bloqueada
permanentemente por los granaderos, impidiendo cualquier intento de fuga
durante horas, hasta que, pasada la media noche, fueron relevados… por el ejercito.
XXX
Horas mas tarde, al salir los periódicos matutinos,
la ciudadanía pudo enterarse de cómo un nutrido grupo de agitadores orquistas
había estado acumulando, en los salones de clase y el techo del edificio, armas
de alto poder, de uso exclusivo del ejercito, durante semanas (sin que ni los
demás estudiantes, ni los maestros, ni el personal administrativo y ni siquiera
los encargados de limpiar el edificio se dieran cuenta), razón por la cual
había sido necesaria una intervención militar para restablecer el orden.
La mentira era tan burda que nadie se la creyó. Pero
esto era lo que en verdad se buscaba; indignar a la gente, provocar que
protestaran para identificar posibles peligros, eliminar a quienes no fueran
dignos de ocupar el trono que pronto dejaría el Señor Presidente y, al final,
ejercer una represión que dejara otras seis generaciones de derrotados para que
el Delfín recibiera un país en calma.
El procedimiento había funcionado en el pasado y
seguiría funcionando en el futuro.
Ya no se
hablaba de uno o dos muertos y algunos desaparecidos, sino de bastantes muertos
y muchos desaparecidos. Ya no se pedía la destitución de algún jefecillo
policiaco sino de que el gobierno entero rindiera cuentas. Ya no se hablaba de
marchas sino de una huelga general de estudiantes. Se olvidaron las viejas
rencillas entre las dos principales instituciones de educación superior,
fomentadas artificialmente por una competencia “deportiva” que, en el fondo,
servía para mantener grupos de choque.
Las demás escuelas, públicas y privadas, se unieron al movimiento. Los maestros
apoyaron a sus alumnos. Los amantes del arte y la historia, indignados por ver
hecha añicos la puerta de la escuela tomada (clasificada como patrimonio
artístico nacional) también se unieron. Los familiares de los estudiantes,
enterados de primera mano, ya no creían lo que la prensa y la televisión
contaban. Y, de pronto, todos comenzaron a recordar agravios; desde el
borrachín extorsionado por un guardián del orden hasta los petroleros, ferrocarrileros, profesores, médicos, etc.
que habían sufrido cárceles y vejaciones en otros tiempos.
El número de “agitadores profesionales a sueldo de
una potencia extranjera” crecía de día en día, pero el Señor Presidente estaba
convencido de la necesidad de abrir las válvulas. El vapor que salía por ellas
tenía el color y el olor de la sangre y el silbido que producía semejaba gritos
de dolor y tiros.
¡Todo sea por el bien de La Patria! –suspiró- ¡Es la
hora de cazar!.
XXX
El Alcalde estaba seriamente preocupado. La opinión
pública lo consideraba como el principal responsable de lo ocurrido y los
estudiantes pedían su renuncia. Llevaba mucho tiempo en la política, por lo que
sabía perfectamente que el único momento en que la opinión pública supera en
importancia a un bledo, es cuando El Partido designa al “Candidato Electo de la
República”. Sus sueños de ponerse la banda presidencial, que ya se había
mandado hacer, corrían peligro. Por tal motivo, se apresuró a reunir a los
trabajadores de limpia de la ciudad y tras felicitarlos por su labor les dijo:
“Algunos sediciosos están propalando el rumor de que hubo muertos en la
manifestación pasada; ustedes que salen a las calles en las primeras horas de
la mañana ¿han encontrado algún muerto por la calle o, al menos, algún
charquito de sangre? Quien tenga alguna noticia al respecto puede denunciarla en la Caja de Despidos”
Y señaló hacia la ventanilla donde fumaban plácidamente un buen número de
fornidos agentes de seguridad.
Los
reporteros presentes en el acto atestiguan que nadie vio nada fuera de lo
común.
XXX
No
podía controlar su rabia.
¡Los
estudiantes deben dedicarse a estudiar!.
Si
alguna vez tuvo aspiraciones presidenciales, ya las podía olvidar. Los
alborotos en la calle eran la evidencia de que no había sabido cumplir con la
misión que le encargara el Señor Presidente al nombrarlo Ministro de Educación.
¡Los
estudiantes deben dedicarse a estudiar… pero no a pensar!.
Había
hecho su mejor esfuerzo; los estudiantes debían memorizar interminables listas
de ríos y cordilleras, naciones y sus capitales, huesos y vísceras, especies y
razas de hierbas y bichos, dinastías de reyes y presidentes, leyes humanas que
nunca se cumplen y leyes naturales que no se deberían cumplir, fórmulas
matemáticas sacadas de algún sombrero mágico y ¡hasta catálogos de artistas de
diferentes tipos incluyendo sus obras completas!
Todo
eso está muy bien; nos permite distinguir entre una persona refinada y un patán
y sirve para despertar el interés de la gente cuando La Meca del Cine nos envía
alguna superproducción apegada fielmente a la historia, como “Espartaco y Robin
Hood conquistan la Atlántida”; la simple mención, en el título, de tres nombres
aprendidos en la escuela hace que las masas corran a abarrotar las salas
cinematográficas, con la consiguiente derrama de dinero, indudablemente
benéfica para la economía de la Nación.
Incluso
eso, tan difícil, de averiguar cuales son “a”, “b” y “c” para substituirlas en la fórmula de segundo grado resulta útil
en algunas actividades industriales. Pero preguntarse de donde salió esa
fórmula o preguntarse porqué no usamos alguna otra fórmula mas sencilla… Eso ya
es pasarse, ¡Es subversivo!
Por
instrucciones del Señor Presidente, el Ministerio de Educación se ha tomado el
trabajo de preparar todo un paquete de conocimientos perfectamente digeridos
para que los estudiantes se lo traguen sin esfuerzo. ¡No es necesario pensar!.
Y
sin embargo hay estudiantes que, en lugar de agradecer al Señor Presidente su
encomiable labor, se ponen a pensar y quieren explicaciones del porqué de las
cosas. Quieren saber mas. ¿Para que, si el Señor Presidente ya determinó lo que
es útil y lo que no? ¿Qué objeto tiene gastar las neuronas en cosas que no
sirven?
¿No
entienden que la teoría heliocéntrica, la teoría de la evolución, las leyes de
Newton y otras zarandajas son solo supercherías de algún maestro sádico que las
inventó con el único propósito de hacer sufrir a los estudiantes y mantenerlos
mas tiempo encerrados en las escuelas?
Deben
aprender cosas útiles; las estrictamente necesarias e imprescindibles para
incorporarse después a las fuerzas productivas y vivir honestamente de su
trabajo. Pero ¿conmoverse realmente con la belleza de una pintura o una
sinfonía, emocionarse con una novela, sufrir por el dolor ajeno, indignarse
ante una injusticia, buscar la verdadera causa de lo que sucede y admirarse al
descubrir algo de esto, entender lo que dijo aquel sabio o ese filósofo…? ¡Esas
son pendejadas!. Para eso se inventó la televisión.
Y,
peor todavía, ¡pretender aplicar eso a la realidad! Divulgar mamarrachadas
sobre la igualdad, la libertad, el respeto a las opiniones de otros y el amor
al semejante. ¡Que atrocidad!. ¿A dónde iría a parar el mundo si algo así se
materializara?
No
obstante siguen con su batea de babas: que les cuesta mucho trabajo aprender
sin usar el cerebro. ¡La estupidez llevada al extremo!. ¿Qué tiene que ver el
cerebro con el aprendizaje? ¡Puros pretextos para ponerse a pensar!.
¡Pensar!.
¡Pensar!. ¿Para que sirve pensar?. Solo para generar males: promover el
desorden, la desobediencia, la relajación de las buenas costumbres, la crítica
al gobierno y a las instituciones…¡El caos, la anarquía!.
En
cada aula, en cada biblioteca o museo se debería colocar un gran letrero con letras
gigantescas: ¡PROHIBIDO PENSAR!.
XXX
El
Ministro del Interior estaba de plácemes. Su principal rival, por no decir el
único, estaba en el centro del repudio popular, que alcanzaba hasta al Señor
Presidente; pero él pasaba desapercibido, escondido en una mediocridad anodina
que le había permitido cometer toda clase de tropelías sin llamar la atención…
hasta ahora. Eso le despejaba el camino hacia la ansiada silla. Acarició la
banda presidencial que, al igual que su rival,
había ordenado al mejor sastre de la Nación; se la colocó y se contempló
en el espejo. ¡Lo logré!, gritó entusiasmado.
No
imaginaba que a los pocos días su nombre aparecería junto al de su rival, como
responsable de la política de represión permanente que había caracterizado al gobierno
del Señor Presidente.
XXX
Todas las
mañanas, a la hora de mayor tránsito vehicular, cuando todos están urgidos por
llegar a su trabajo, se cierra la única vía rápida de la ciudad durante un
mínimo de media hora, para que el Señor Presidente pueda trasladarse
cómodamente desde su residencia hasta el Palacio en que desempeña los altos
designios que le encomendó La Patria.
Cuando
un conjunto de once millonarios en calzoncillos, que portan en sus patas el
Honor Nacional, consiguen un glorioso empate con la selección de futbol
infantil de algún país diminuto y en pobreza extrema, los medios informativos
son los primeros en invitar a toda la sociedad a formar una valla desde el
aeropuerto hasta la casa del Señor Presidente, que espera ansioso a los héroes
para felicitarlos personalmente. Los mismos medios se encargan de alabar el
orgullo y la alegría de la multitud congregada en las calles.
Lo
mismo sucede cuando un boxeador nacional le parte el hocico a otro extranjero.
La muchedumbre sale a la calle a vitorear la inigualable hazaña lograda,
siempre, con la ayuda de la Santísima Virgen. El hecho de que el rival se haya
tenido que enfrenar, no a uno, sino a dos contrincantes, uno de ellos con
poderes sobrehumanos, no demerita en absoluto el espectacular triunfo. Cuesta
algo de trabajo imaginar a la Santísima Virgen, símbolo de amor, caridad y
dulzura, agarrándose a fregadazos con un orangután fornido y corpulento.
Si
nos visita algún jefe de Estado se cierran todas las oficinas del gobierno para
que los empleados tomen un merecido descanso y se asoleen un ratito de varias
horas mientras agitan jubilosos sus banderitas de papel. Las centrales obreras
y campesinas acarrean a sus agremiados que, como gente ruda acostumbrada al
trabajo pesado, prefieren ruidosas matracas para atronar el aire. Si el
visitante tiene simpatizantes, pueden agregarse libremente a la valla para
aumentar su tamaño y colorido, detrás, obviamente, de la discreta cadena de
protección formada por militares, policías y guaruras (a los que se llama
elegantemente guardias de corps) de ambas naciones disfrazados de paisanos.
En
ninguno de estos casos se ve alterado en lo mas mínimo el tránsito; todos los
habitantes de la ciudad viajan a toda velocidad, sin ningún contratiempo,
cómodamente sentados, ya sea en su automóvil particular o en el transporte
público de su preferencia, sin aglomeraciones y respirando al aire puro de la
atmósfera mientras contemplan el nítido y transparente cielo azul. Ni siquiera
los agentes de tránsito que, aburridos por la monotonía de su trabajo, toman
los semáforos para jugar a los
embotellamientos, consiguen afectar el flujo perfecto de los vehículos.
Tampoco
hay cambios en la actividad productiva. Los negocios siguen su curso normal,
las ventas no se alteran, los empleados aprovechan su don de ubicuidad para
estar en la calle celebrando lo que haya que celebrar y, al mismo tiempo,
permanecer en sus puestos de trabajo laborando afanosamente.
El
tránsito y la economía (micro y macro) son dos de los grandes milagros
nacionales. Nada los daña, nada los afecta. Son tan perfectos que los podríamos
calificar de perfectamente perfectos si
no fuera por su vulnerabilidad a las manifestaciones. El mas pequeño alboroto
provocado por los inadaptados transgresores de la ley hace que la atmósfera se
ennegrezca con toda clase de gases contaminantes, que la suciedad emerja por
doquier, que los negocios cierren y reporten pérdidas millonarias, que baje la
bolsa y se devalúe la moneda, que los flamantes autobuses desaparezcan y la
gente tenga que viajar apiñada en viejas unidades surgidas súbitamente… ¡La muelte, chico, la muelte!
Por
eso se entiende que los informadores monten en justa cólera y salten a la palestra,
verdes de coraje, con los ojos inyectados de ira, lanzando espumarajos de
rabia, para anunciar la nefasta nueva: ¡CAOS
VIAL!
Y
que descarguen su furia y su desprecio contra los zánganos agitadores que
arruinan a La Nación. ¡El Paraíso destruido por un grupillo de irresponsables!.
Lástima
que no haya pena de muerte… oficialmente.
XXX
Los
días que siguieron fueron de marchas, mítines, escaramuzas, movilizaciones… Tal
como se esperaba; era el requisito para engrasar las válvulas antes de
cerrarlas. La campaña contra los revoltosos
y a favor del orden subió a su máximo nivel; la gente bien clamaba por la restitución de la tranquilidad a
cualquier precio y el gobierno “se veía obligado” a actuar contra los
infractores del orden prodigando alegremente macanazos, balazos y ordenes de
aprehensión. Todo marchaba perfectamente, como en cada cambio de gobierno. Y
sin embargo…
XXX
En
una de las muchas escaramuzas de aquellos días, los estudiantes, armados con
manos, paraguas y algunos palos y piedras, se vieron sometidos al fuego cruzado
de los fusiles de granaderos y militares. Normal, dentro de lo que cabe; pero
algunas balas del ejército alcanzaron a varios miembros de los granaderos
causándoles la muerte…
A
lo largo de la historia, muchos policías (buenos y malos) han “caído en
cumplimiento del deber” sin que los periódicos les dediquen una triste nota en
los ovituarios y sin que sus viudas y huérfanos reciban una miserable pensión,
No
fue éste el caso. Los caídos, en lujosos féretros cubiertos con el Lábaro
Patrio, fueron reunidos en una plaza pública, donde, tras emotivos discursos
realzando su valor y su labor patriótica, recibieron el homenaje de las 21 salvas
de honor destinadas a los héroes de La Patria, antes de ser escoltados por el
pleno del cuerpo policial entero, encabezados por El Alcalde, hasta su última
morada.
El
contraste entre la muerte anodina de los
gendarmes comunes y la de estos “héroes
de La Patria” fue notorio. ¿Qué se pretendía?.¿Resaltar el contraste
entre unos y otros? ¿Demostrar que no es
lo mismo caer en el simple servicio
público y comunitario, que caer en el Cumplimiento de los Sacrosantos Deberes de Servir a La Patria rompiendo
cráneos y costillas de siniestros alborotadores?.
XXX
Para
la opinión pública quedó claro que aquello era un ¡YO ACUSO!.. ¿Pero a quien
iba dedicada la acusación? ¿A la figura intocable de Señor Presidente, jefe “nato”
de las Fueras Armadas?, ¿al Ministro de la Defensa, que había recibido de su
superior la orden de representarlo en todos los asuntos castrenses y que se
había tomado la liberad de ignorar a El Jefe para desarrollar sus propias
aspiraciones políticas?, ¿al Ministro del Interior, responsable de la paz y el
buen funcionamiento de La Nación que ahora se encontraba en un caos de lo menos
funcional y pacífico y quien tenía a su cargo todo un conjunto de
organizaciones secretas destinadas a vigilar, perseguir, encarcelar, torturar,
y eliminar a “sediciosos” sin dar cuentas a nadie?
¿Qué
papel jugaban estas organizaciones en la infiltración, el sabotaje y las “provocaciones”
de los estudiantes?; ¿Había sido alguna de estas organizaciones secretas la encargada
de disparar a los policías muertos en
“la patriótica labor de masacrar estudiantes sediciosos”?
De
las cenizas del Ministro de Educación no
había que preocuparse; pero, sin duda algunos miembros de la Corte de El Señor
Presidente, que no tenían muchas posibilidades de llegar al codiciado Trono,
veían ahora con beneplácito el derrumbe de los “delfines” y movilizaban a sus
grupos de allegados tanto para su
ascenso como para el descenso de sus rivales. El nombre del Ministro de
Gobernación, oculto en su mediocridad hasta ese momento, comenzó a aparecer por
todas partes, asociándolo a la ineficiencia para mantener el orden. Tanto él
como El Alcalde eran los principales causantes del caos actual; ninguno de los
dos tenía la capacidad necesaria para dirigir los sublimes destinos de La
Nación.
El
“YO ACUSO” fue fácil de borrar diluyéndolo entre las nuevas protestar y los
nuevos actos de represión/provocación; no así las aspiraciones al Trono de
quienes ya las habían perdido.
XXX
La
gente bien siempre se ha sentido
molesta con las palabras altisonantes y los insultos, especialmente cuando van
dirigidos a las autoridades que representan el “orden” y las “buenas
costumbres”. Los estudiantes, poco respetuosos, solían abusar de un lenguaje
que, aunque muy castizo, voila las leyes del bien decir impuestas por el Manual
de Carreño.
Para
evitar estas críticas, magnificadas por los medios interesados en demostrar que
los sediciosos transgresores del orden no eran mas que un reducido número de
gañanes, incultos y majaderos, se decidió hacer una Gran Marcha en la que
participaran estudiantes, maestros, intelectuales, artistas, oficinistas,
obreros y campesinos inconformes, público en general y familiares de todos
ellos…incluso orquistas. La marcha debería demostrar que los manifestantes no
eran un pequeño grupo de revoltosos, sino una gran parte de la sociedad
manifestándose contra la arbitrariedad del Gobierno, la brutalidad de sus
fuerzas represivas y la mentira sistemática de los “informadores”. Se tomaron
todas la medidas para garantizar el orden. Cuerdas que separaban a los
manifestantes del numeroso público que asistió a verlos, comités que imponían
el silencio para evitar insultos y palabras altisonantes, se restringió la
incorporación a desconocidos dentro de los grupos formados por los alumnos,
maestros o trabajadores de alguna escuela, gremio o sindicato.
Aunque
la marcha fue kilométrica y cansada (desde el Museo de las Grandezas Pasadas hasta la Plaza Mayor),
jóvenes, adultos, ancianos y niños desfilaron con la alegría de la esperanza en
un mundo mejor y con la conciencia de que el pacifismo y el respecto, junto a
la gran cantidad de asistentes, evitaría un baño de sangre. La Marcha del
Silencio fue un existo.
Pero
no para todos. Los ingenuos que había asistido a la congregación en sus propios
automóviles y los habían dejado en un estacionamiento PARTICULAR, los
encontraron con los cristales rotos a culatazos y las láminas y llantas perforadas
a bayonetazos. Un paso mas en la escalada de provocación violenta por parte del
gobierno.
XXX
Como
en ocasiones anteriores, el Ministro de Educación amenazó con la pérdida del
año escolar. La medida siempre había sido efectiva para desalentar a muchos
estudiantes que, por temor a repetir los cursos, se arrepentían de la huelga.
Pero esta vez no surtió efecto. Lo mismo ocurría con otras formas de coerción
exitosas en el pasado. ¿Qué sucedía?
El
gobierno había maniobrado eficazmente en la provocación a los estudiantes y en
la cacería de brujas; era, pues, el momento de terminar con la huelga. Los
“informadores” habían cumplido con su misión de satanizar a los delincuentes
que alteraban el orden siguiendo las consignas de potencias extranjeras
dispuestas a introducir sus ideologías exóticas para desestabilizar a La
Nación. El consenso de todos los patriotas debería exigir la inmediata
represión de ese grupillo de zánganos transgresores de la ley. Y, sin embargo,
esto no sucedía. Cierto que la mayoría permanecía tan indiferente a todo como
un cadáver. Cierto que muchos, aleccionados por la televisión, solo servían
como cajas de resonancia, como ecos, de los slogans gubernamentales repetidos
hasta la saciedad. Pero el movimiento estudiantil crecía, los inconformes no
eran solo estudiantes, sino una buena parte de la sociedad y cada día eran mas.
¿Se
atascaron las válvulas?
XXX
¡El colmo! ¡Esto es el colmo! . El Señor Presidente
estaba que trinaba. No podía concebir un desacato tan tremendo; una falta de
respeto tan grande hacia La Autoridad, que él representaba. Se había encontrado
la oportunidad perfecta para terminar con la sedición y los mismísimos
empleados públicos, los fieles servidores del Estado la habían echado a perder.
En
una de tantas manifestaciones, los estudiantes tuvieron la osadía de izar una
bandera de huelga en el asta que se levantaba en el centro de la Plaza Mayor.
Era el motivo ideal para demostrar que su movimiento era subversivo y
antipatriótico. La oportunidad soñada para congregar a toda la nación en
defensa de los sacros intereses de La Patria, amenazados por un grupillo de
agitadores profesionales vendidos al oro de las orcas. El momento sublime de
convocar a todos los patriotas, amantes del orden y las buenas costumbres, para
acabar con el caos provocado por los alborotadores enemigos de la paz y el
progreso.
¿Y
quienes mejor que los empleados del gobierno para encabezar un acto solemne y
multitudinario de repulsa a los apátridas y de desagravio a la bandera
nacional? Las oficinas gubernamentales quedaron totalmente vacías. Jamás se
habían visto tantos camiones repletos de burócratas dirigiéndose a la Plaza
Mayor. ¡Ni siquiera en los triunfales momentos en que el emperador en turno
coronaba a su Delfín!
Quizá
los burócratas iban pensando en sus hijos que, en ese momento, se reunían en
alguna escuela con los hijos de otros empleados del gobierno o de empresas
privadas, para hacer un recuento de los compañeros muertos o desaparecidos;
quizá los burócratas iban pensando en lo
exiguo de sus salarios, en las arbitrariedades a que se veían sometidos… quizá
solo iban PENSANDO. El caso es que en vez de agradecer al Señor Presidente la
magnanimidad de permitirles vivir, en lugar de acatar sumisamente las instrucciones
de quienes les ordenaban como ser patriotas, se pusieron a gritar: “No vamos,
nos llevan” y, ya en la Plaza comenzaron a lanzar balidos imitando a borregos.
Fue
necesaria una carga de tanques para terminar con el fallido acontecimiento.
XXX
¿Qué
pasa con ustedes? – espetó El Señor Presidente - ¿No es suficientemente
dadivoso el gobierno? ¿Piensan que podemos prescindir de una parte de nuestros
ingresos ¡que tanto esfuerzo hacemos para sacárselos al pueblo! y dárselos a
ustedes con el propósito de que controlen los cerebros del pueblo sin obtener
ningún resultado? ¡Esto no puede seguir así!
Lo
sentimos – se atrevió a interrumpir el gran gurú de los medios de comunicación,
a quien sus colegas llamaban El Maestro, pues de él habían aprendido la mentira
y la abyección – Hemos hecho todo lo posible por convencer al público de la
horrible conspiración de las orcas tendiente a desestabilizar el orden y el
progreso de La Nación. Hemos recurrido a las historias mas truculentas para
infundir pavor ante la sola mención del orquismo: que se comen a los niños
vivos, que te quitan tu casa, que son ateos, masones y judíos ¡hasta hemos
dicho que son negros!... Pero nada resulta; es como el cuento del pastorcito y
el lobo; ya nadie se cree que viene el lobo. Quizá hemos abusado un poco del temor al
orquismo; tenga en cuenta que aproximadamente el 70% de la población ha sido
acusada de orquista en algún momento y por cualquier motivo.
¡Pues
entonces échenle la culpa a los chacales! – vociferó El Señor Presidente -
¿Acaso no tienen los chacales una Agencia de Invasiones Internacionales? ¡Digan
que esa Agencia pretende sabotear El Gran Campeonato para hacer quedar mal a
nuestra querida Nación! ¡Y si eso no da resultado acusen a son los marcianos!
¡Pero urge inventar una conspiración venida del exterior; una conspiración que
aterrorice al pueblo y lo haga venir a implorar nuestra ayuda para salvarlo! ¡Para
eso existen los fantasmas, para asustar a los tontos!.
¡Si
el pueblo pierde el miedo, nos vamos todos a la mierda!
¿No
estará esa conspiración en los pasillos del Palacio; no serán los delfines los
conspiradores en su afán de poder? – susurró alguien, pero nadie lo oyó.
XXX
El
General Ateneo Minervo se presentó a cumplir con su deber. Tenía fama de ser el
militar mas culto del mundo, pues casi toda su vida había estado en centros
educativos de alto nivel, siempre contribuyendo a restablecer el orden y la
disciplina resquebrajados por los sediciosos de distintas épocas. Sus
aguerridas huestes solo mostraban miedo ante el temor de que los pasaran al
pizarrón.
Ahora
se le presentaba la prueba máxima, tomar la institución educativa mas
importante del país.
Ya
había incursionado varias veces en la que ocupaba el segundo lugar en número de
alumnos y donde la mayoría de estos eran de origen humilde, lo que permitía una
mayor libertad de acción sin despertar críticas. Pero a lo que se iba a
enfrentar en los próximos días eran palabras mayores: la población estudiantil
era casi el doble y el mejor nivel económico de los estudiantes ponía en riesgo
la discreción de la operación; no faltarían, sin duda, los padres que
protestaran por el maltrato a sus hijos y que tuvieran las influencias
suficientes para provocar un escándalo.
Además,
entre el profesorado se encontraba la crema y nata de los artistas, filósofos,
científicos y demás gente de mal vivir que tenían un renombre nacional y, a
veces, internacional. La probabilidad de hacer ruido y llamar la atención de
los defensores de derechos humanos y otros ociosos fuera del país era muy alta.
En
ambas instituciones, que deberían ser tomadas simultáneamente junto con otras
de menor cuantía, el profesorado no solo apoyaba y alentaba a los revoltosos,
sino que se había unido a ellos y participaba abiertamente en asambleas y
marchas.
Para
colmo, había sido necesario darle un buen tirón de orejas a un grupo de
militares en activo, incluso de alto rango, que se sentían orgullosos de que
sus hijos e hijas (pinches viejas marimachas y escandalosas que se querían
escapar de la cocina) participaran en el movimiento.
Por
último, estaba El Rector. Las altas autoridades de los otros centros de
educación sabían como conservar la chamba y habían permanecido calladitas y en
la oscuridad. En cambio El Rector, que dirigía la universidad principal, se
había puesto a la cabeza de una marcha que condujo de ida y vuelta alrededor de
la casa de estudio. Fue una marcha breve; lo cual desconcertó a quienes tenían
experiencia en manifestaciones y esperaban un recorrido kilométrico de varias
horas de duración (así se planeó inicialmente; el destino era El Palacio, en el
centro de la ciudad), pero el efecto producido resultó mucho mas notorio. El
orden fue perfecto, no hubo insultos a los gobernantes y los informadores no
pudieron azuzar a su público en contra de los vándalos creadores de desastres
viales causantes de incalculables pérdidas económicas. Según se supo después,
si la marcha hubiera seguido mas adelante la represión habría sido brutal.
Se
requería planear una estrategia rápida, segura y silenciosa que no diera pábulo
a críticas. Primero al Norte, pensó, ese ya es territorio conocido y podemos
repetir las tomas de El Casco y El Ejido como ya lo hemos hecho. Después al
Sur, habrá que estudiar el terreno, se recomienda la nocturnidad. ¿Dejaré
Faraontitlan para el final?. El General Ateneo Minervo se sumió en hondas
cavilaciones.
XXX
Con
la toma de las escuelas, la estrategia de los estudiantes cambió. Decidieron
organizar su propio mundo, un mundo en que todos tuvieran cabida: obreros,
campesinos, profesionistas, oficinistas, estudiantes… Un mundo sin una casta
divina que devorara a los demás.
Formaron
brigadas informativas y recorrieron
calles, plazas y mercados, destruyendo las mentiras de la prensa oficial. Día a
día la conciencia de la gente aumentaba. Día a día la repulsa contra El Supremo
Gobierno y sus instituciones de “información” y represión era mayor. Las
válvulas se habían atascado, el vapor salía de las ollas con una presión que
amenazaba reventarlas. La operación para garantizar el cambio pacífico de
presidente se había salido de control. ¿Dónde estaba la falla?.
El
primero en reaccionar, fue Don Perpetuo. Movilizó su antiguo ejército de
gorilas, ampliamente experimentado en golpear, asesinar y desaparecer obreros
disidentes e inconformes, y lo lanzó a las calles para combatir a las brigadas
estudiantiles. No obstante, no tuvo mucho éxito
XXX
El Oráculo era el máximo ideólogo de un partido sin
ideología.
En
ese instante era el centro al que se dirigían las miradas de todos los que
ocupaban la larga mesa de reuniones del palacio.
No
despertemos al pueblo bronco – dijo y calló mientras meditaba.
Los
concurrentes lo observaban en silencio. Las caras adustas y preocupadas
denotaban la importancia de la junta. Se trataba de cerrar las válvulas que,
inexplicablemente, se negaban a cerrarse; el peligro de una explosión era
inminente. En aquella quietud tensa, los
únicos movimientos eran los de la mesa que, de vez en cuando, saltaba por
efecto de alguna patada soltada bajo
ella.
Aquí
– continuó – todos sabemos que los nombres de duque, marques, conde y demás
títulos de la antigua aristocracia han sido cambiados por los de ministro,
gobernador, senador, líder sindical, “comunicador”, gran empresario, etc. A
parte de esto, la única diferencia entre monarquía y democracia es que nosotros
no utilizamos pelucas ridículas.
Aunque
decimos que somos servidores del pueblo, es éste el que nos sirve a nosotros.
Para ello, nuestra herramienta mas efectiva es el temor a lo desconocido;
inventamos conspiraciones para que no se den cuenta que nosotros somos los
conspiradores; inventamos terroristas cuando nosotros somos los terroristas;
inventamos el amor a La Patria para ocultar nuestro amor al poder y el dinero y
en el nombre de esa Patria, que nos importa menos que un comino, masacramos a
miles o millones de jóvenes ilusos. Todo es válido para mantener nuestros
privilegios.
Y,
también, todo es válido cuando surge una disputa interna entre nosotros. Pero hay que saber engañar, hay que
ser sutil. De otra forma el populacho termina por darse cuenta. Esto es lo que
ha sucedido en estos días; abrimos las válvulas para soltar presión, pero lo
hicimos de una manera tan violenta y tan mentirosa, que nuestras víctimas se
dieron cuenta de la manipulación. La chusma está tomando conciencia y eso es un
peligro para nuestros intere… ¡Perdón!, corrijo, para La Patria.
La
conciencia es como esas bolas de nieve que, al rodar, van creciendo. Afortunadamente
el problema todavía es pequeño y estamos a tiempo de detenerlo. Podemos
aplastar la bolita de nieve o disolverla haciendo algunas concesiones…
temporales, por supuesto. Yo me inclino por lo último; busquemos un heredero al
trono que no esté señalado por sus acciones en este conflicto; dejemos
descansar un rato, en la sombra, a los repudiados por los estudiantes, cesemos
o enroquemos a los policías mas violentos; en fin, negociemos algunas de sus
demandas. Un poco de atolito en el dedo y todo se calmará.
En algunas bocas aparecieron sonrisas de
satisfacción. De algunos ojos salieron chispas de rabia. Solo la cara de El
Señor Presidente permanecía imperturbable.
XXX
La Explanada de la Cultura y Civilización
Universales empezaba a llenarse. Se había acordado una tregua unilateral hasta
que terminara El Gran Campeonato. A los estudiantes les interesaba este
importante evento tanto como al resto de los habitantes. No siempre se tenía la
oportunidad de disfrutarlo de tan cerca a través de la televisión; era, casi,
como verlo en vivo, aunque los precios de las entradas no permitían esta clase
de lujos.
Cada cuatro años los países mas industrializados y
poderosos del orbe se reunían en una sana competencia para exhibir los últimos
adelantos de las ciencias bioquímicas, provocando el asombro y admiración de
los simples mortales que, acostumbrados solo a actividades deportivas menores
como tratar de alcanzar un autobús en marcha, sortear los baches y grietas en
las banquetas sin caer en ninguna coladera destapada o caminar por alguna calle
con el agua a la cintura (la máxima hazaña cotidiana era echarse al hombro una
lata de 5 litros de cemento para hacer malabares sobre una tabla de madera
podrida situada en un quinto o sexto piso), contemplaban absortos y
maravillados la velocidad y capacidad de carga de aquellas masas antropomorfas
fabricadas con hormonas y anfetaminas.
Además, estaba en juego la bien ganada fama de
hospitalidad de los ciudadanos, siempre dispuestos a ceder al huésped las
mejores playas, los mejores mariscos, las mejores carnes, las mejores frutas, sin
olvidar por un solo momento LA NACIONAL ALEGRÍA reforzada por el tonificante
consumo de bebidas de moderación anunciadas inmoderadamente en radio y
televisión.
Era necesaria una tregua para evitar que algunos
reporteros desaprensivos fueran a meter las narices en asuntos que no les
incumbían y que salieran con ellas rotas y sangrantes, como les había sucedido
ya a algunos, que terminaron en el hospital.
La tregua abriría un espacio de reflexión y paz. Los
extranjeros que visitaban el país podrían gozar tranquilamente de El Gran
Campeonato.
La Explanada de la Cultura y Civilización
Universales se iba llenando no solo de estudiantes, sino de familias enteras
que, confiadas, aprobaban el establecimiento de la tregua. El ambiente era
festivo.
¡FALTABAN DIEZ DÍAS PARA EL GRAN CAMPEONATO!
XXX
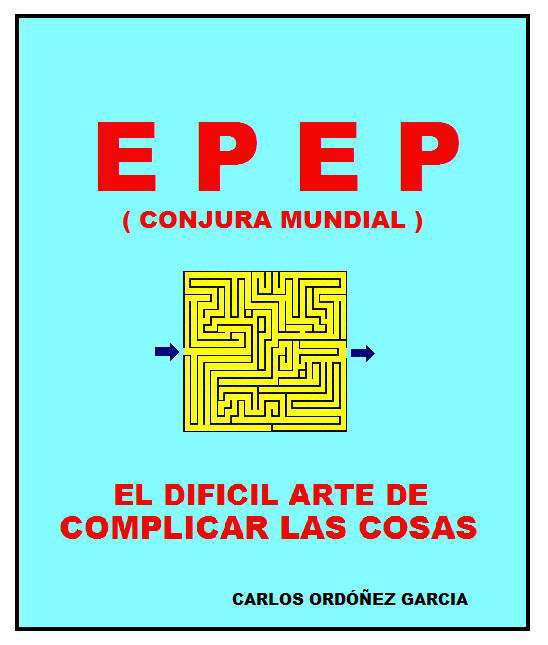
PRÓLOGO
Esta obra se escribió en 1988 y nunca ha sido editada.
Cansado de gastar tiempo y dinero haciendo copias (no entiendo el motivo de la alergia a los CD’s y correos electrónicos, pero agradezco que no exijan que los escribamos con pluma de ganso y en papiro) para diversas editoriales que, generalmente, ni siquiera leían el libro pero que me citaban entre dos y seis meses después para hacerme perder el tiempo y decirme que no les interesaba, decidí debutar como “editautor” y publicarla por mi cuenta. La falta de recursos económicos me obligó a hacer un resumen de la obra y publicarla por partes, reviviendo la idea de las “novelas por entregas” empleada en el siglo XIX. Solo edité la primera parte, pues la experiencia me demostró que los distribuidores y dueños de librerías se dividen en dos grupos: los que solo aceptan “best sellers” (muchas veces “bestial sellers”) de venta rápida y dinero fácil y los que esconden las obras nuevas en lo mas recóndito de las librerías (casi siempre en la bodega) para evitar que algún posible lector se entere de la existencia del libro.
Todo esto me llevó a la conclusión de que lo mejor es publicar E-Books gratuitamente en Internet; al menos habrá algunas personas que se interesen y, quizá, compartan mis opiniones. De todas formas, considerando que los autores solo reciben el 6% del precio del libro, nunca pensé en hacerme rico como escritor (aunque no me caerían mal unos cuantos pesos).
Publico aquí la edición resumida, mientras actualizo la obra completa que prometo editar próximamente.
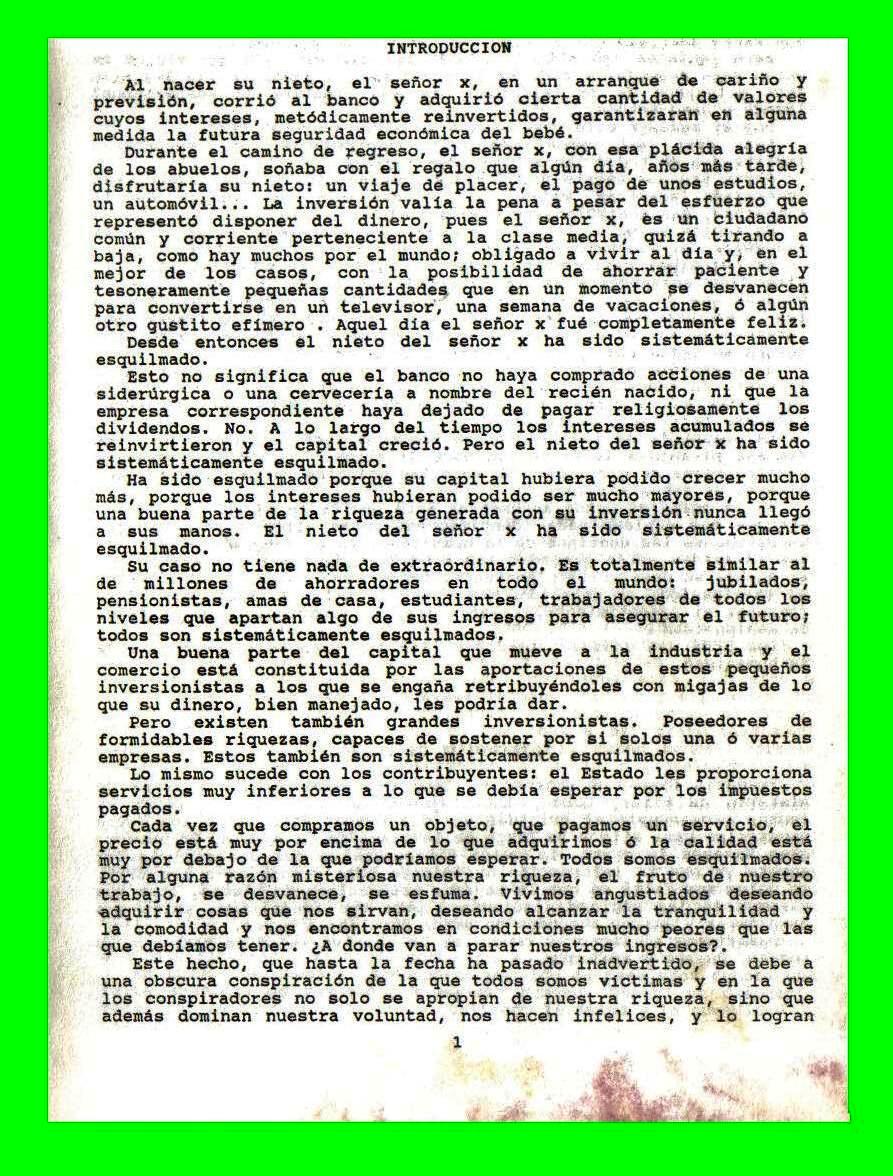
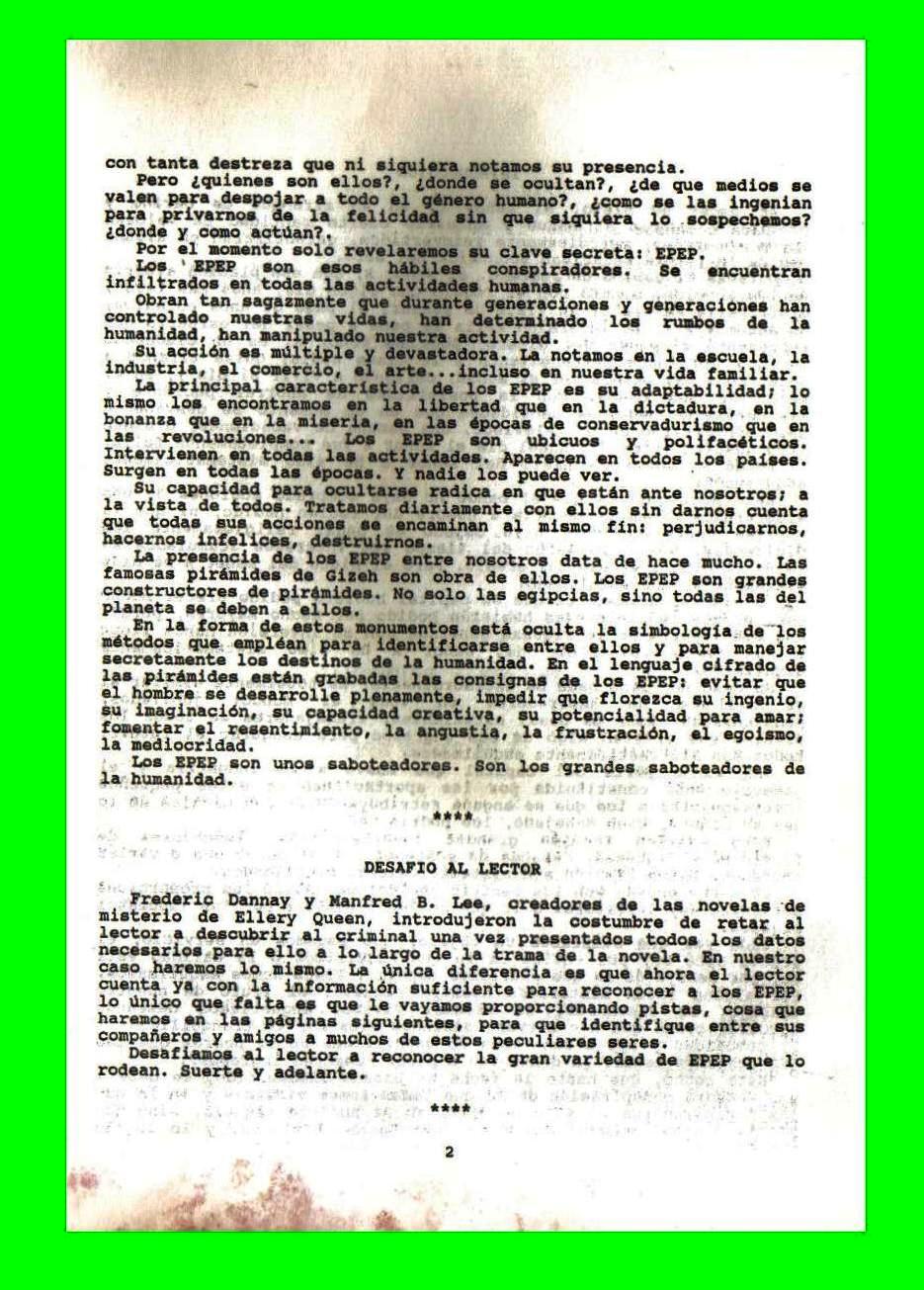
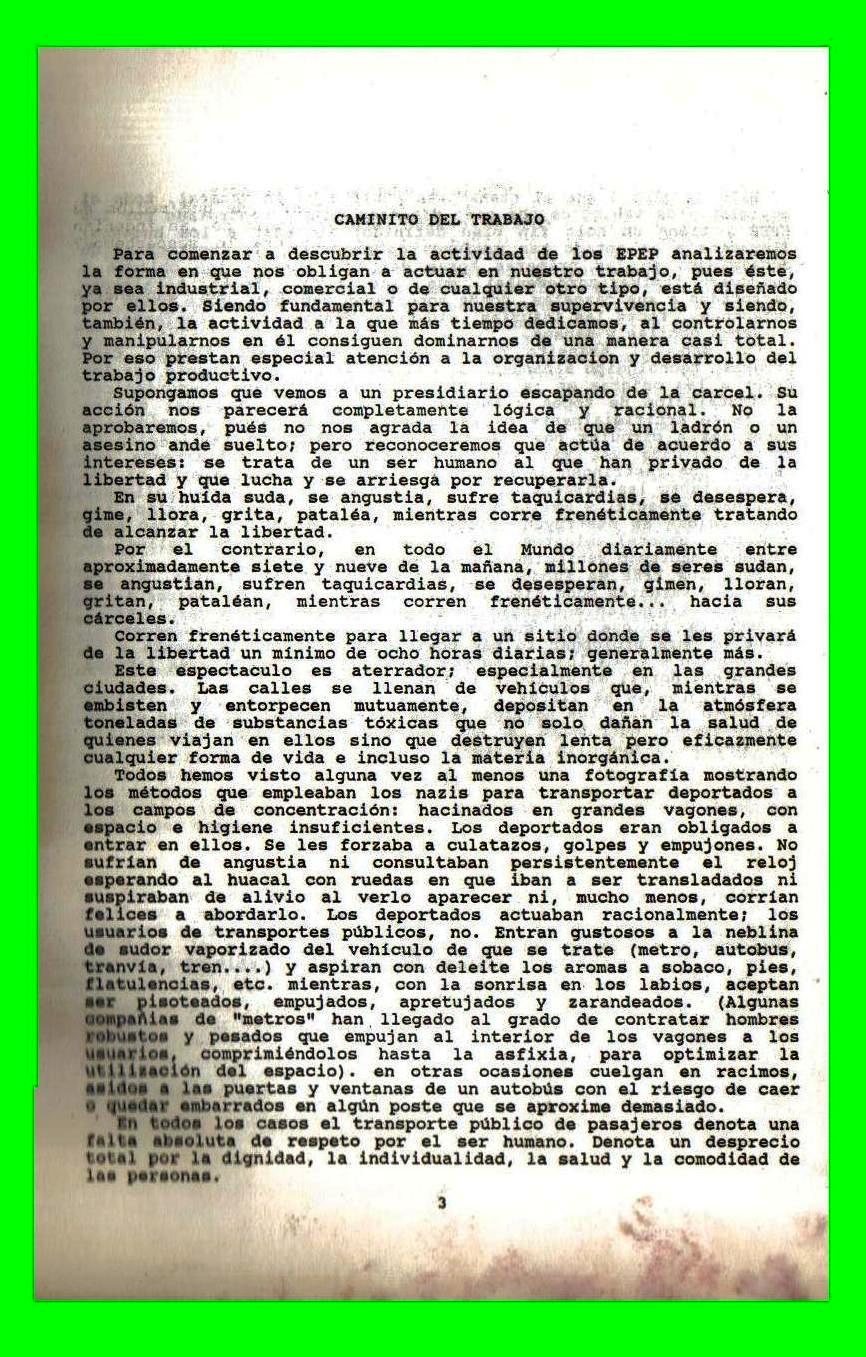
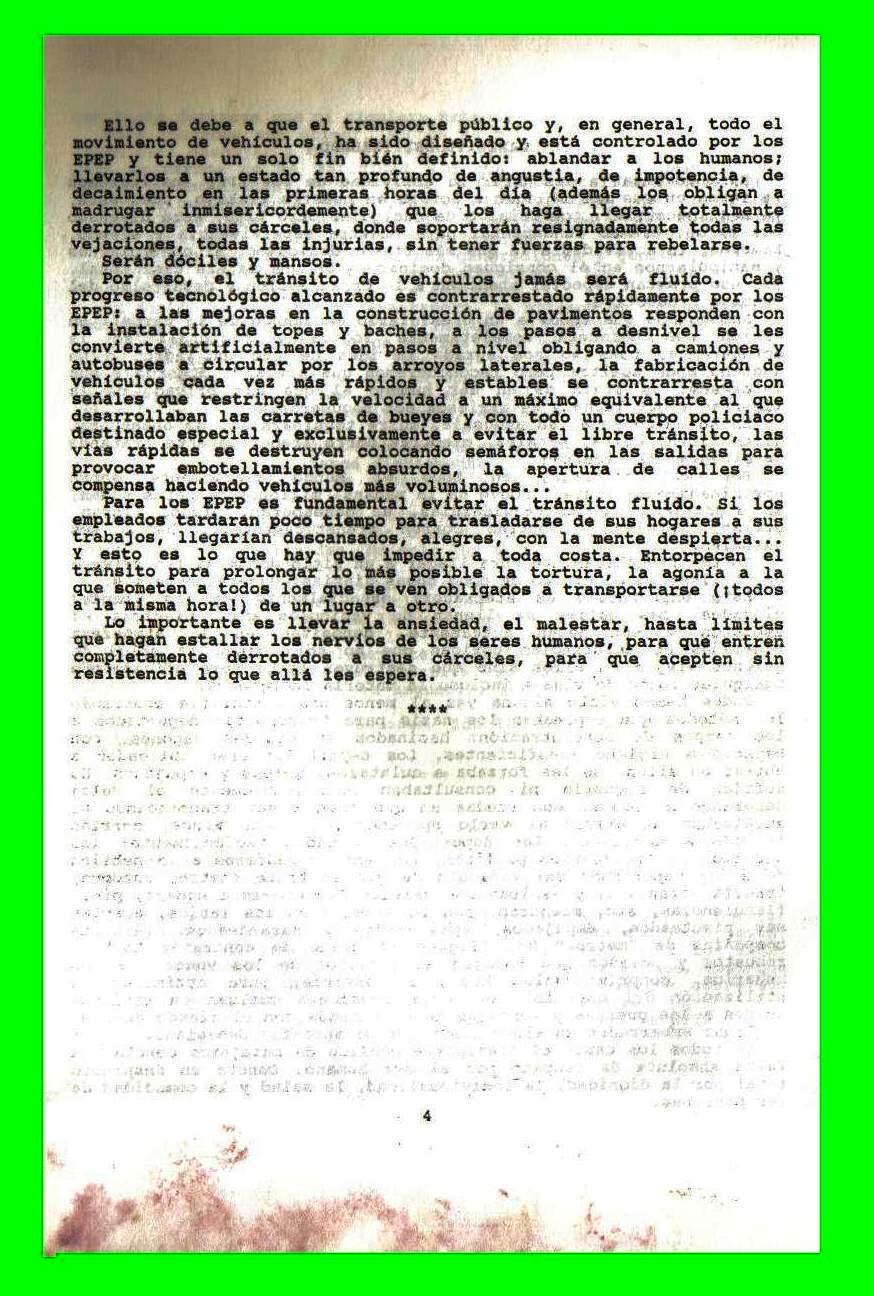
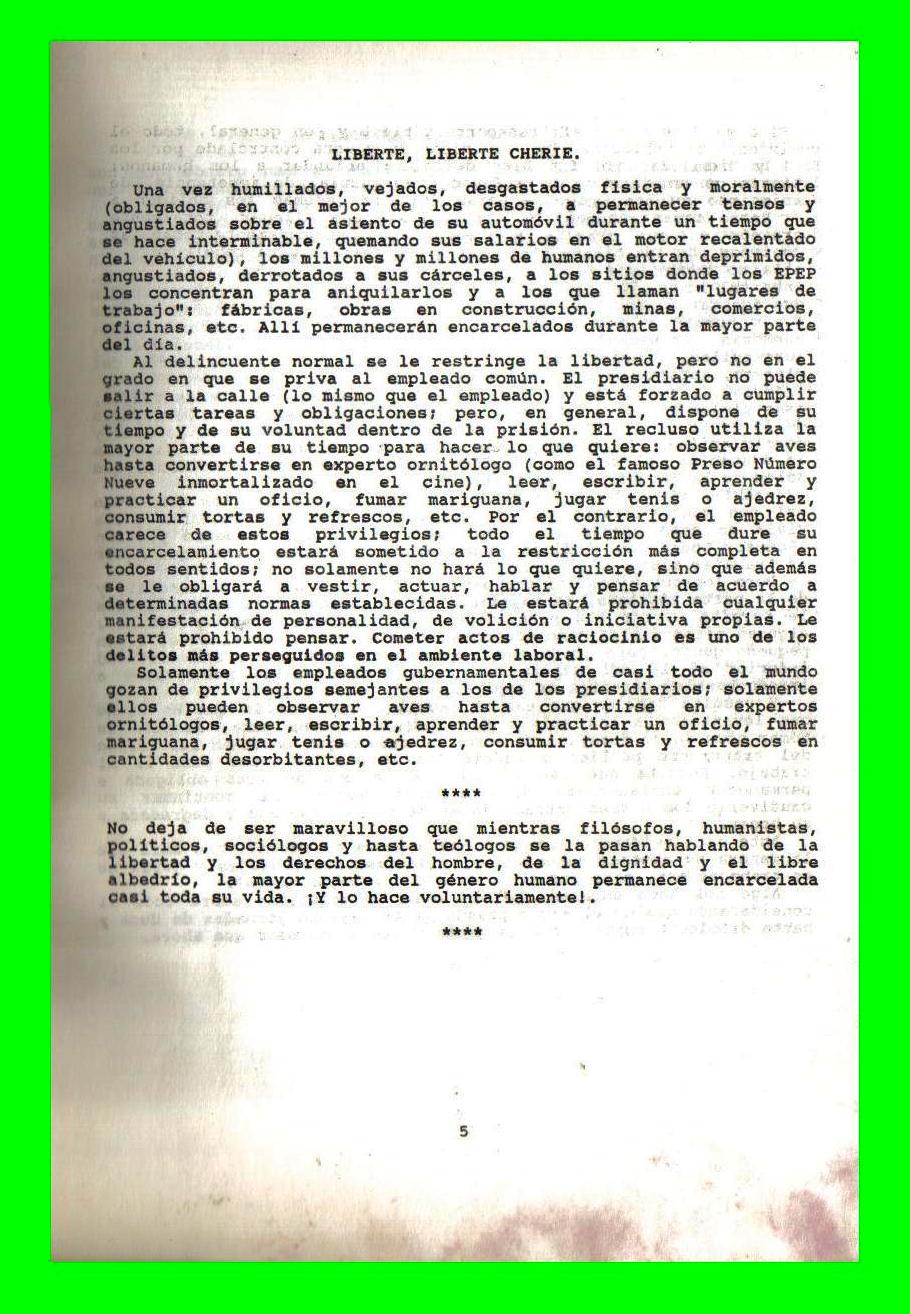
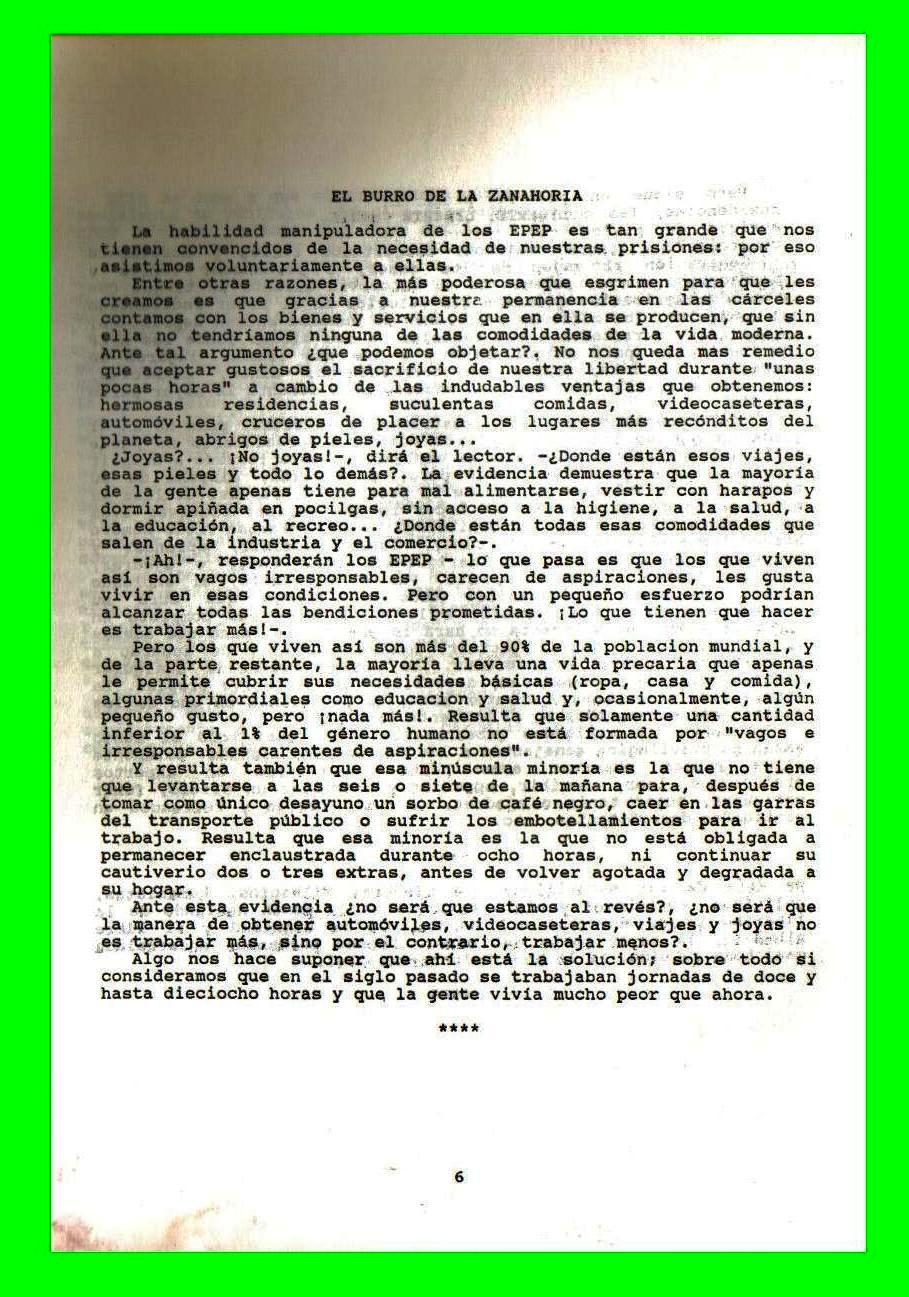
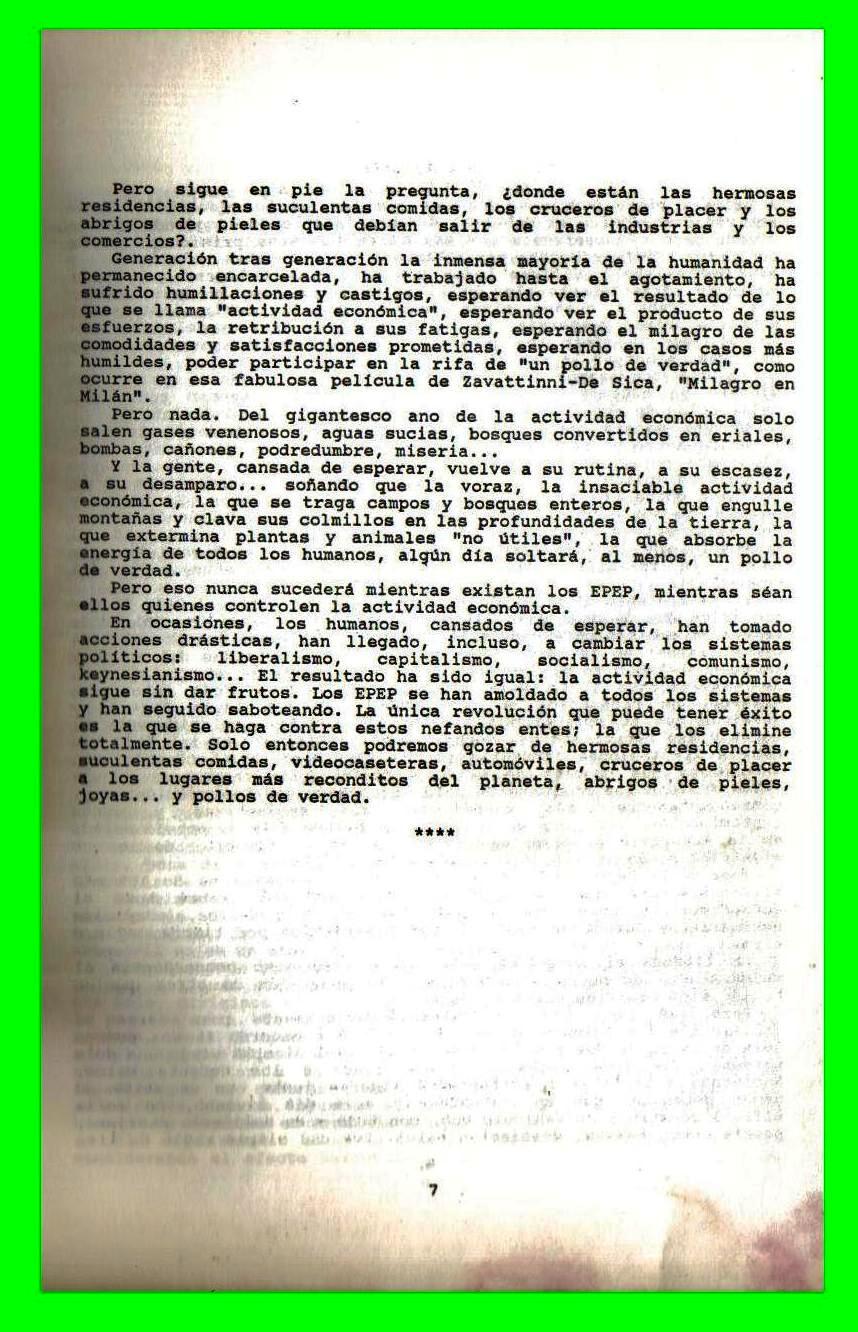
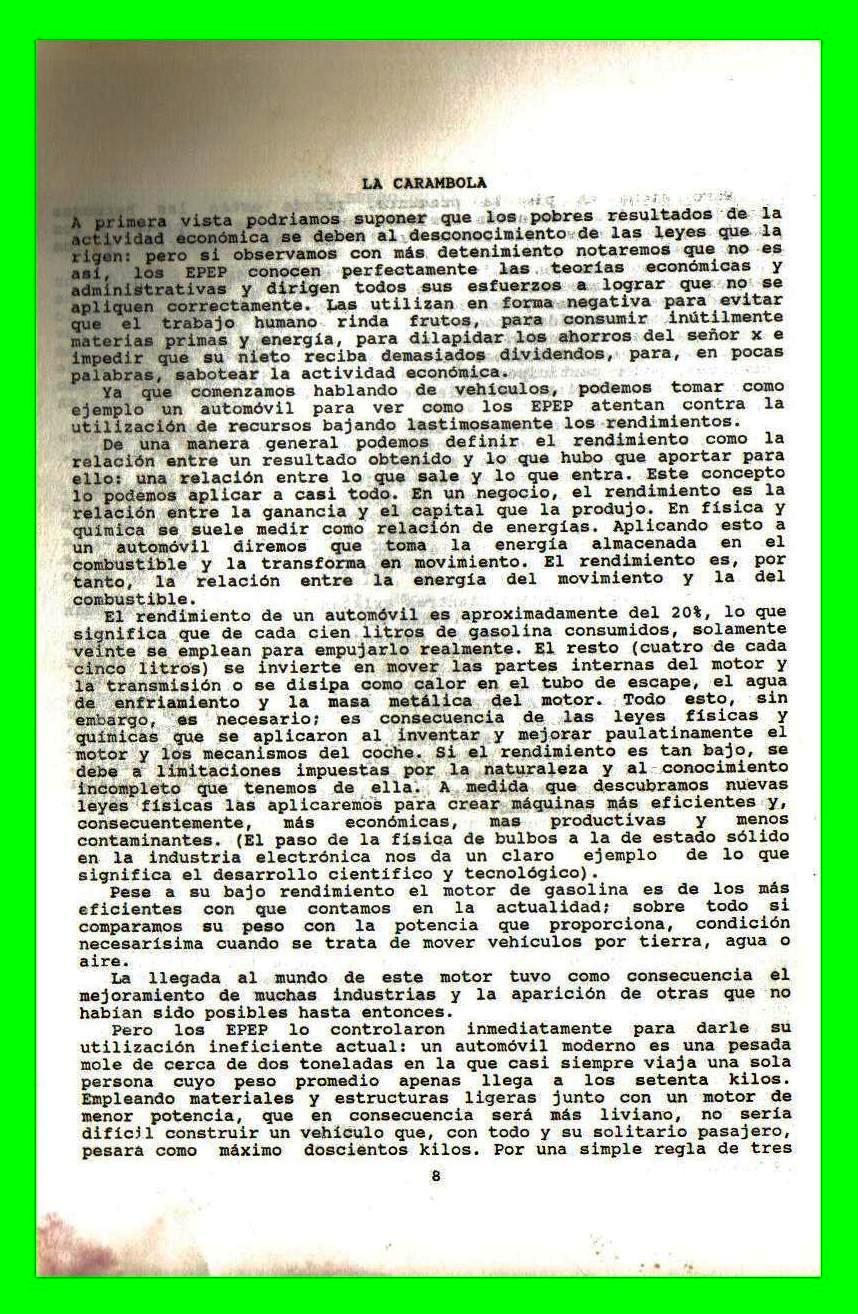
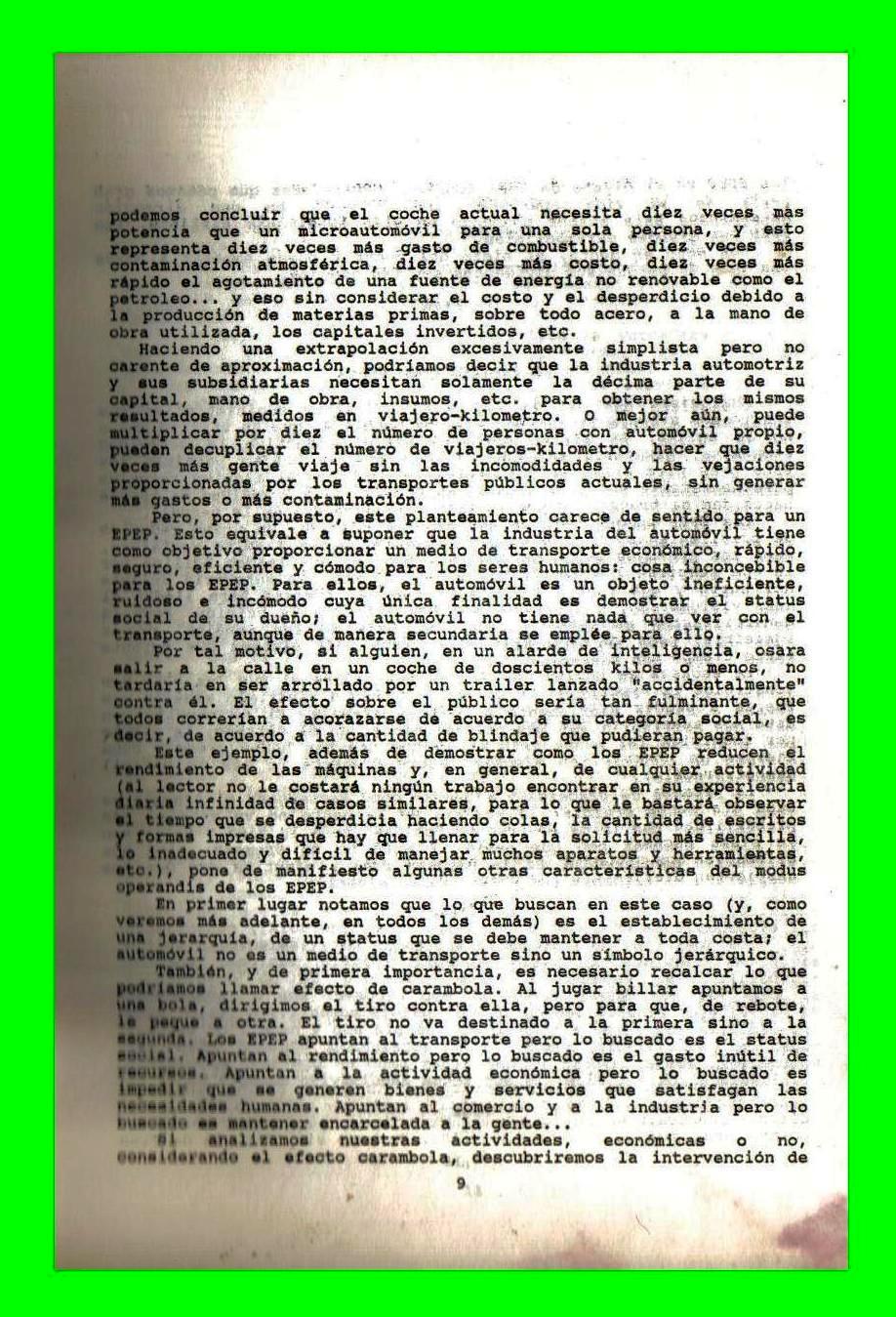
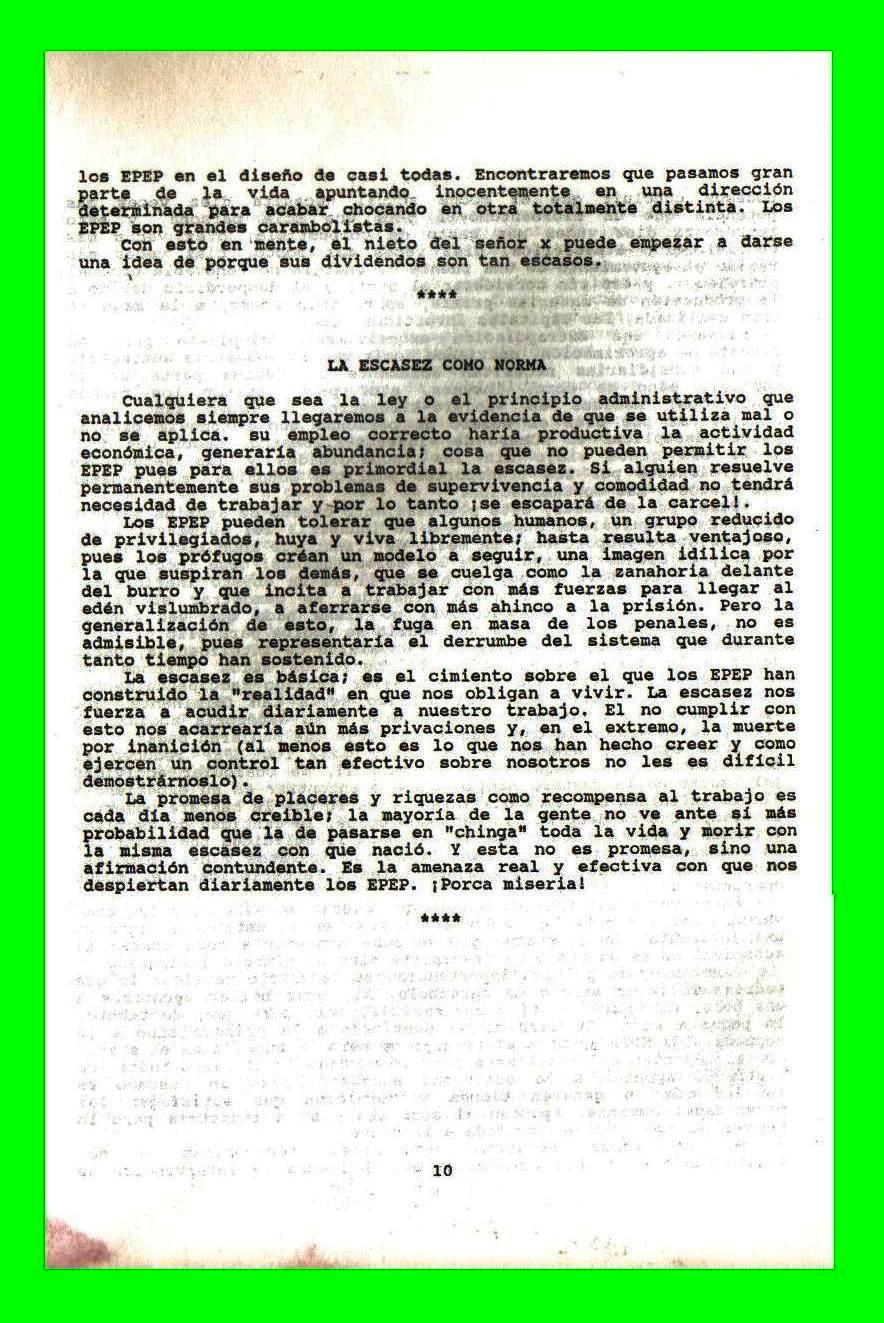
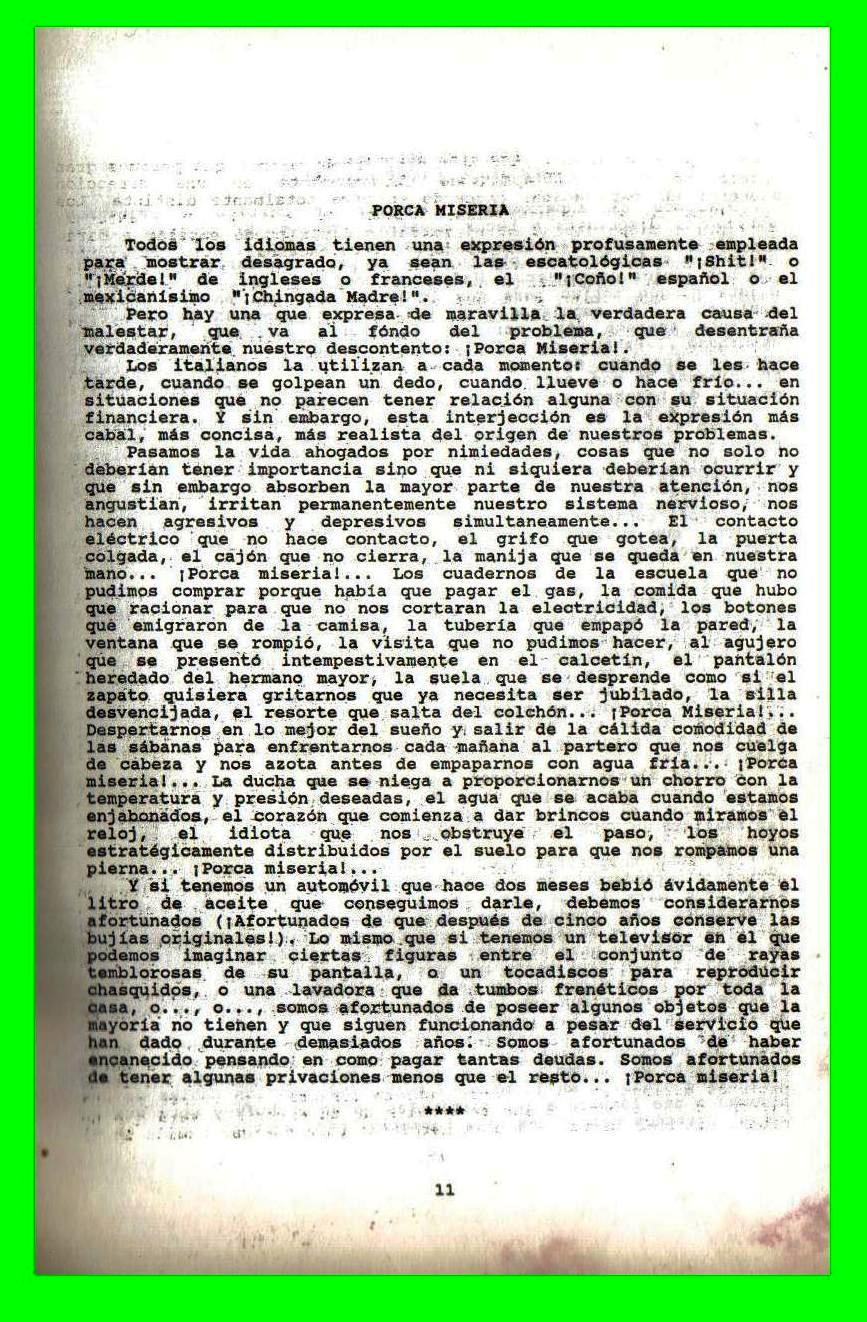
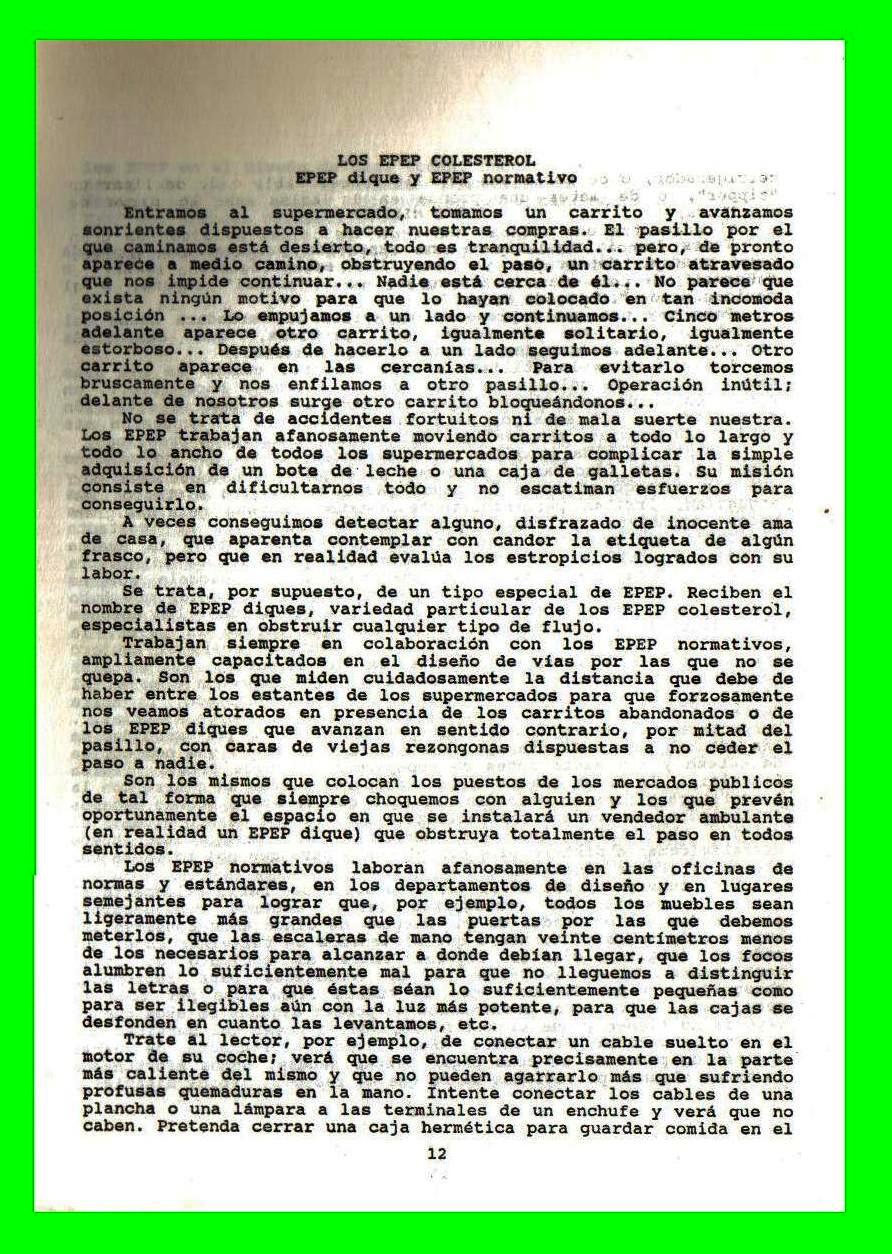
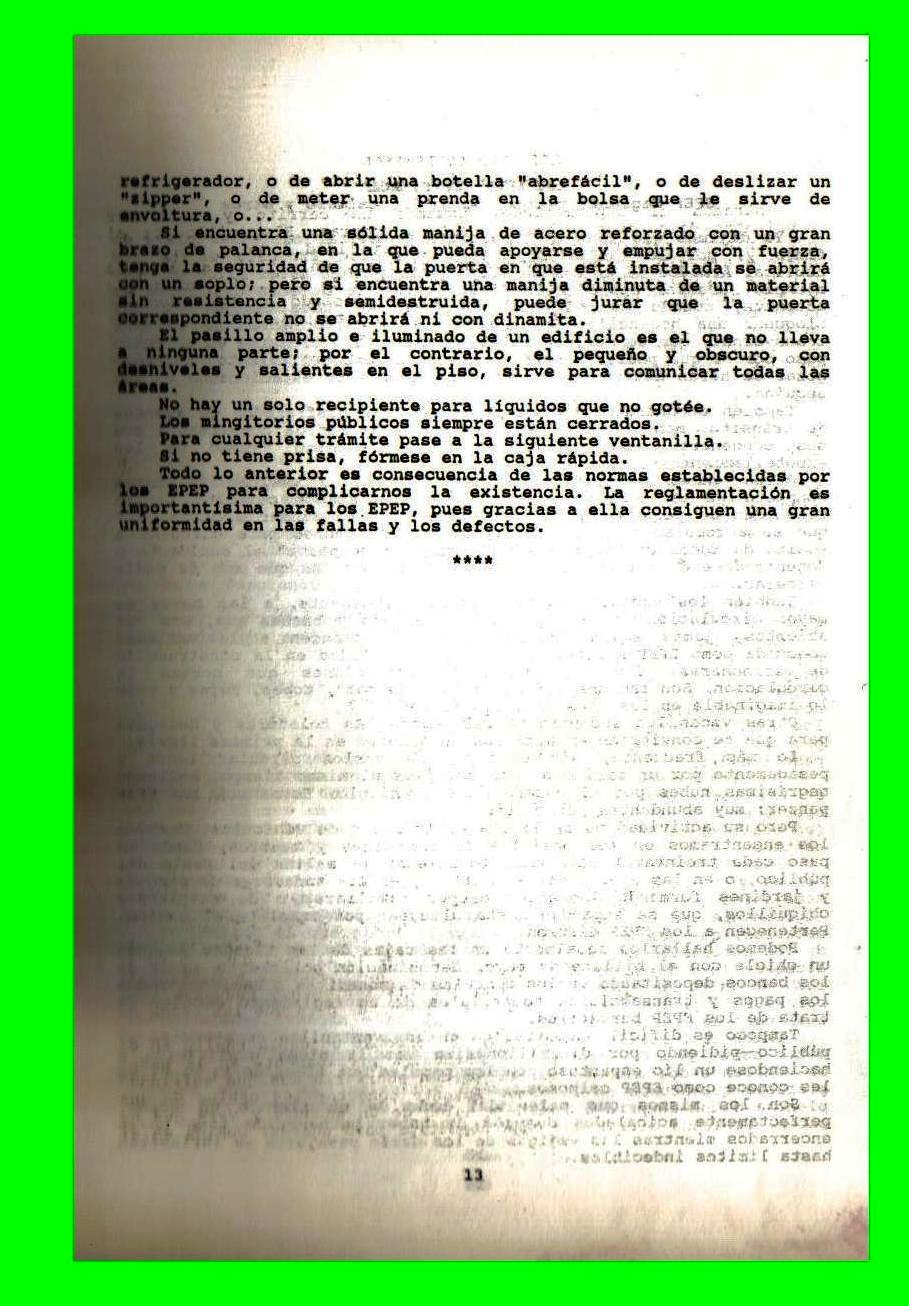
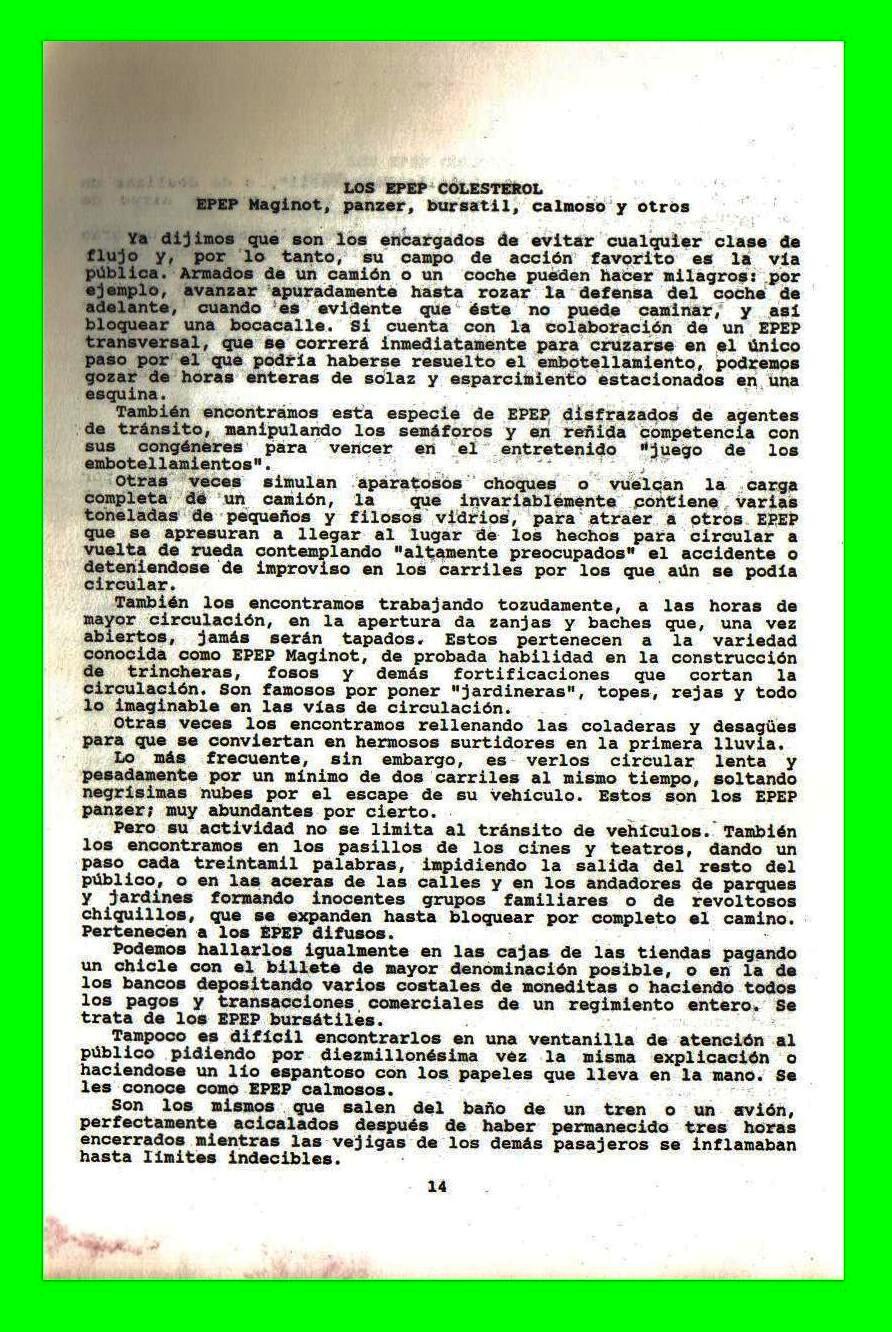
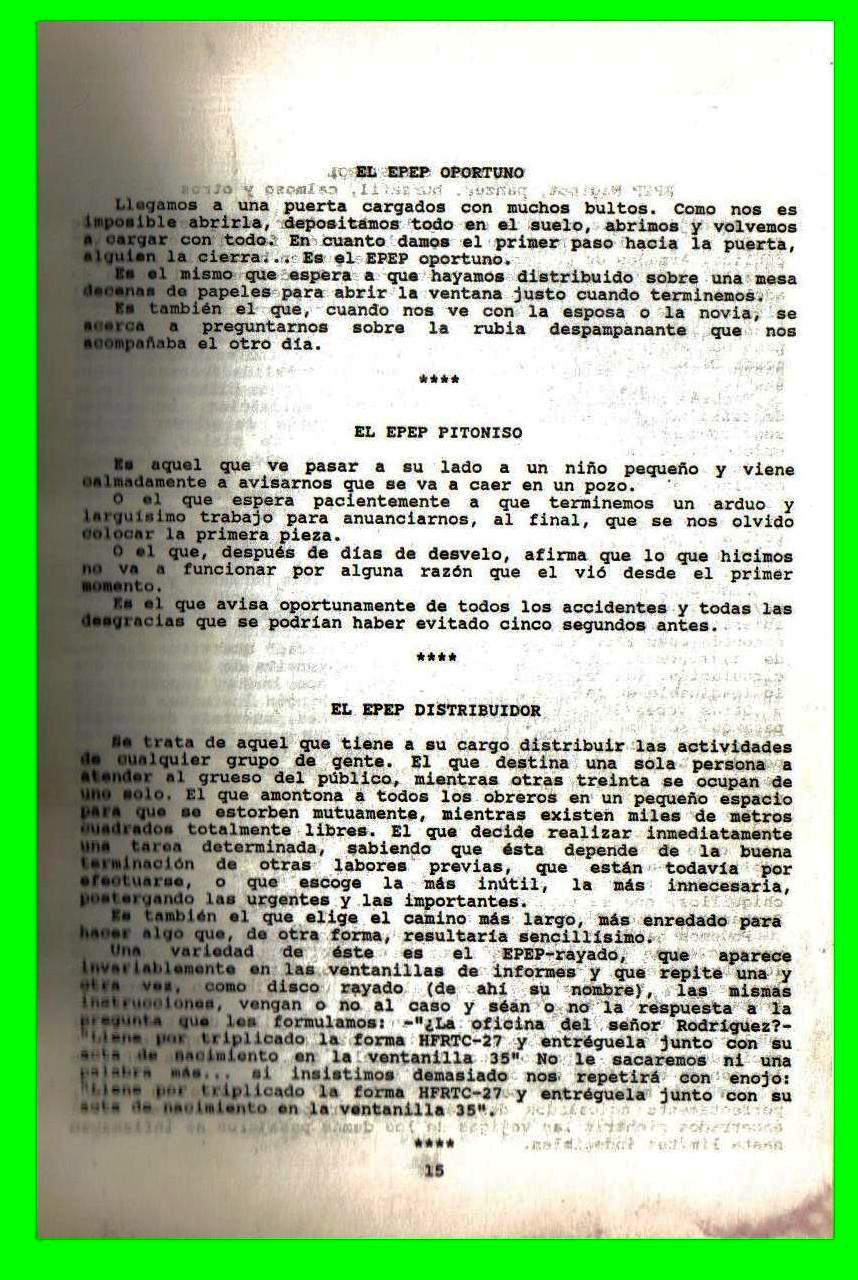
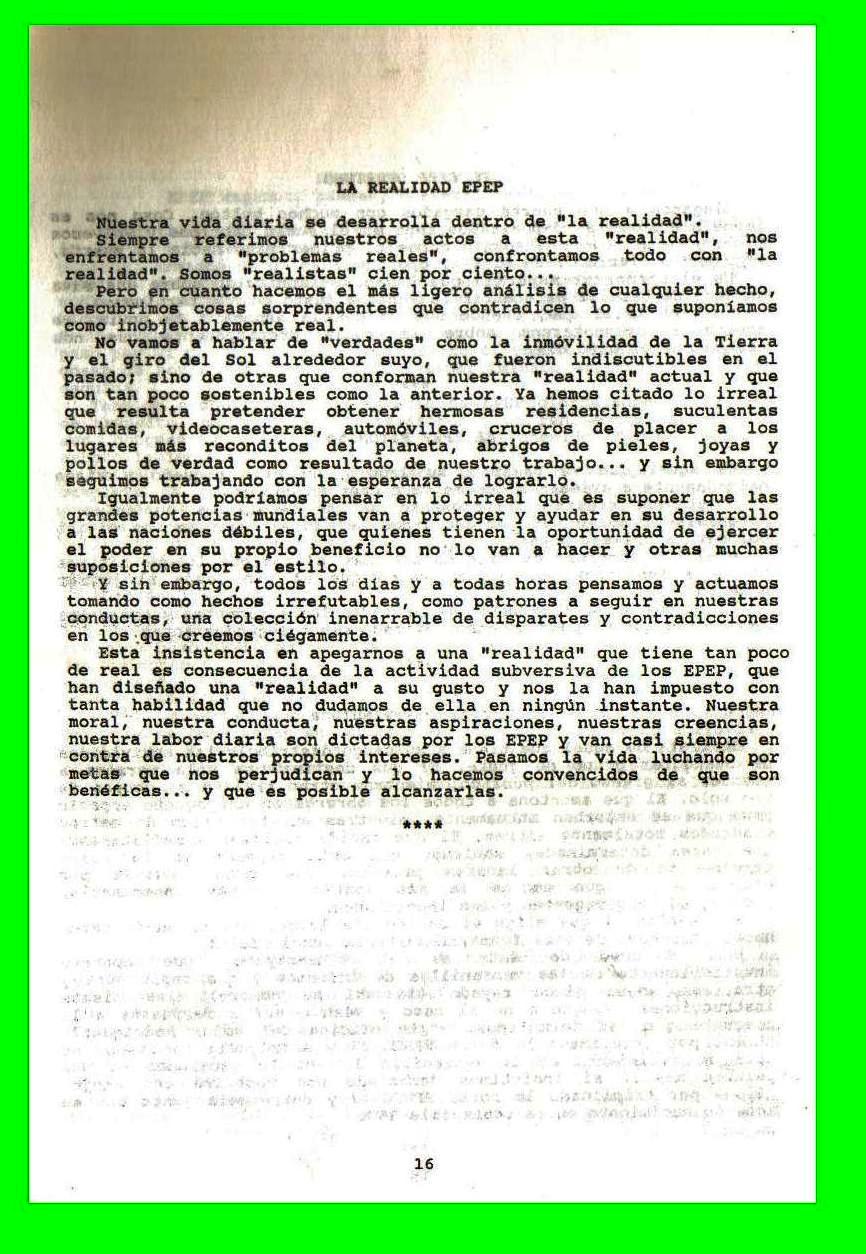
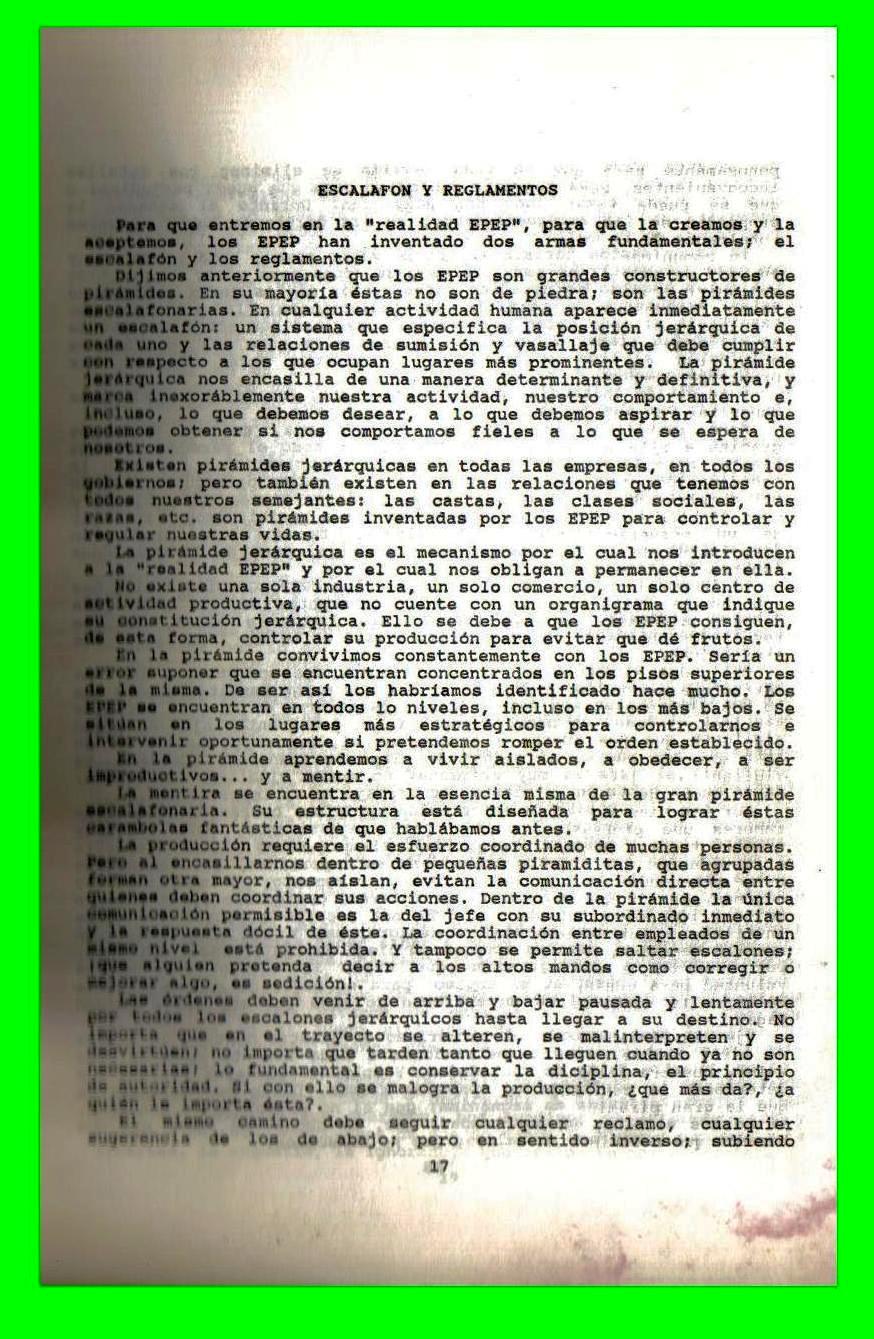
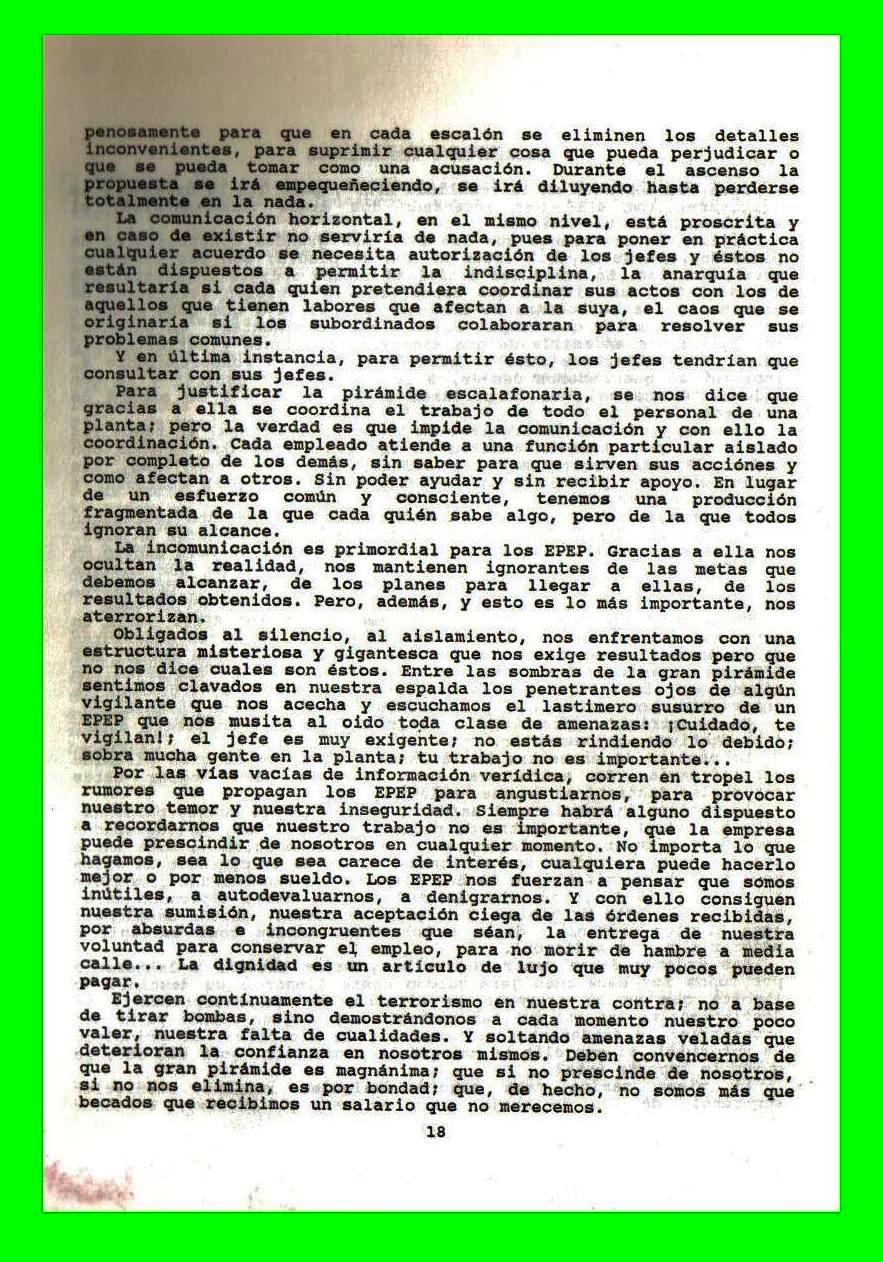
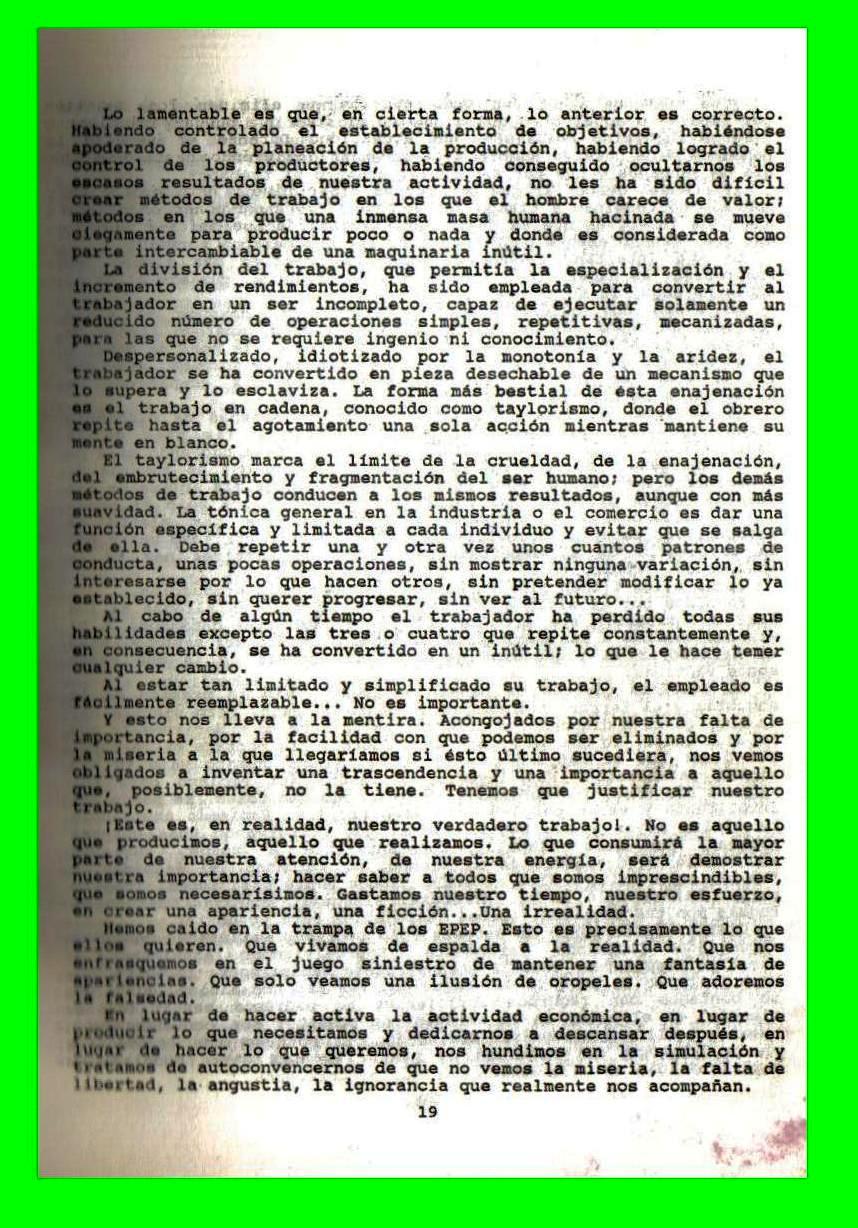
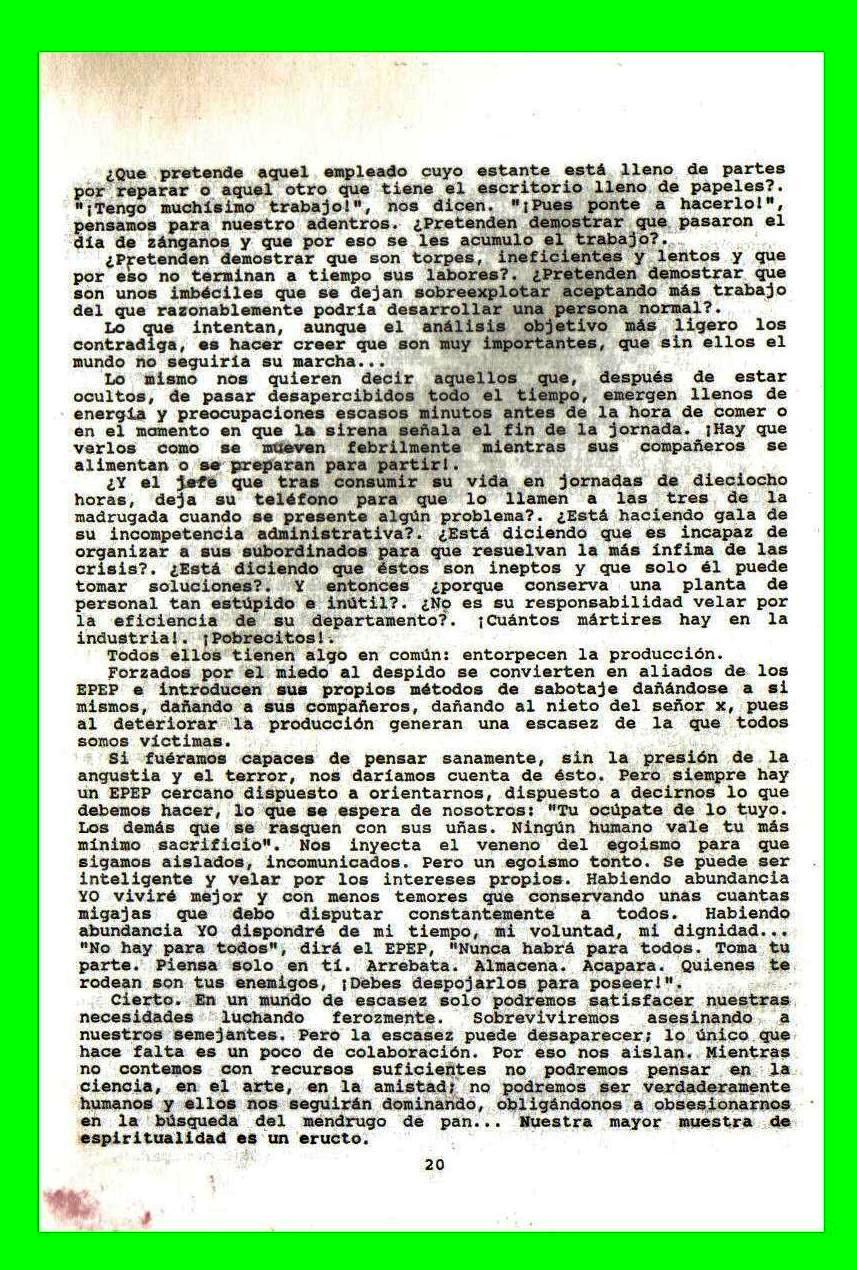
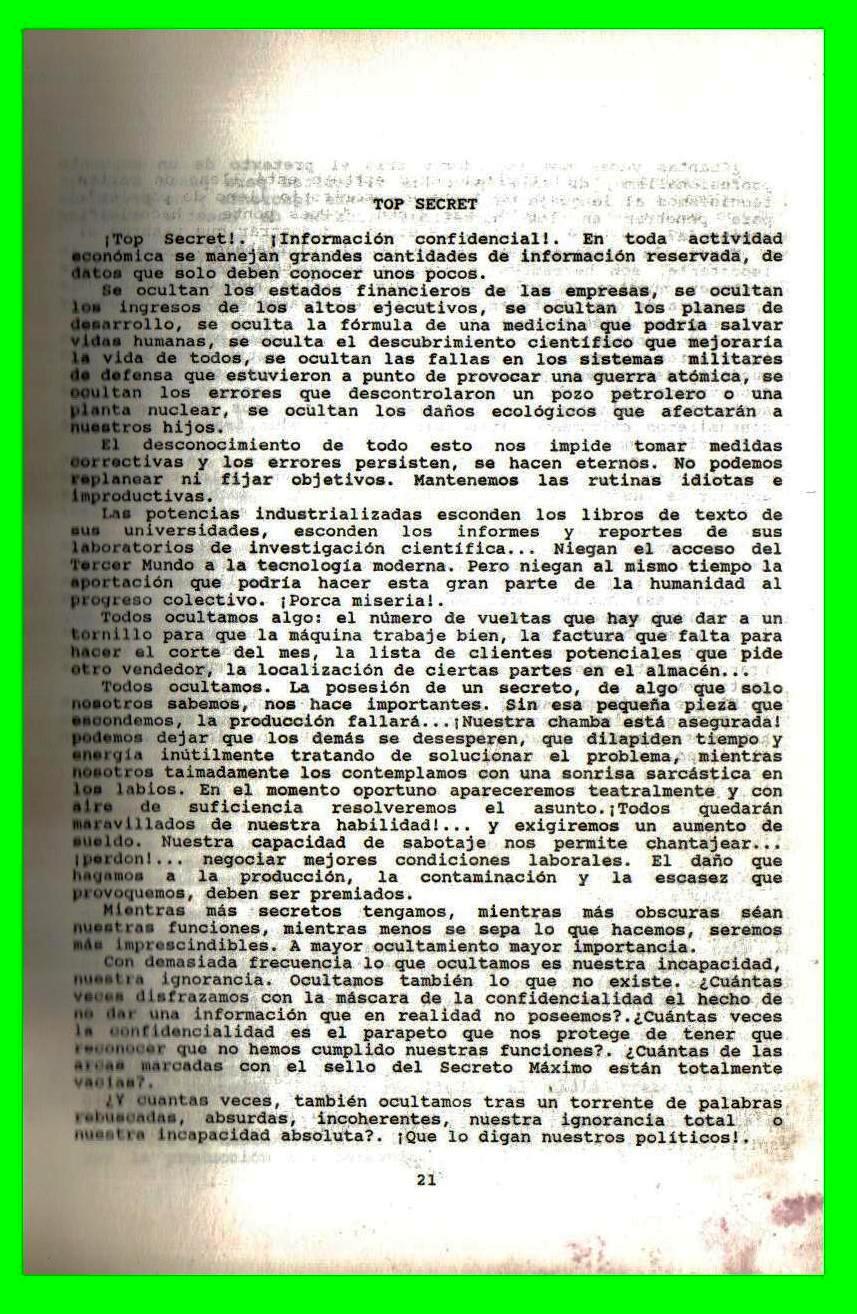
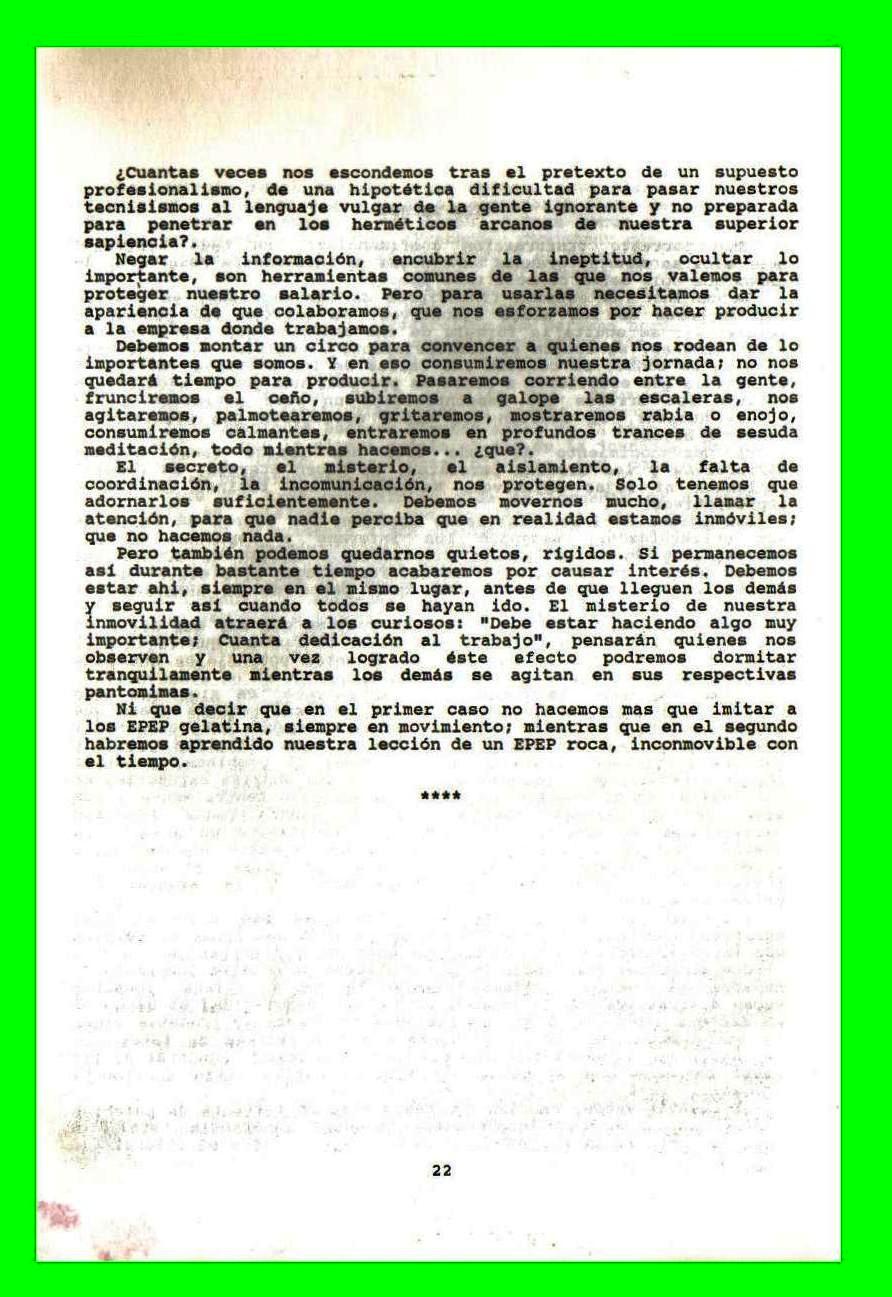
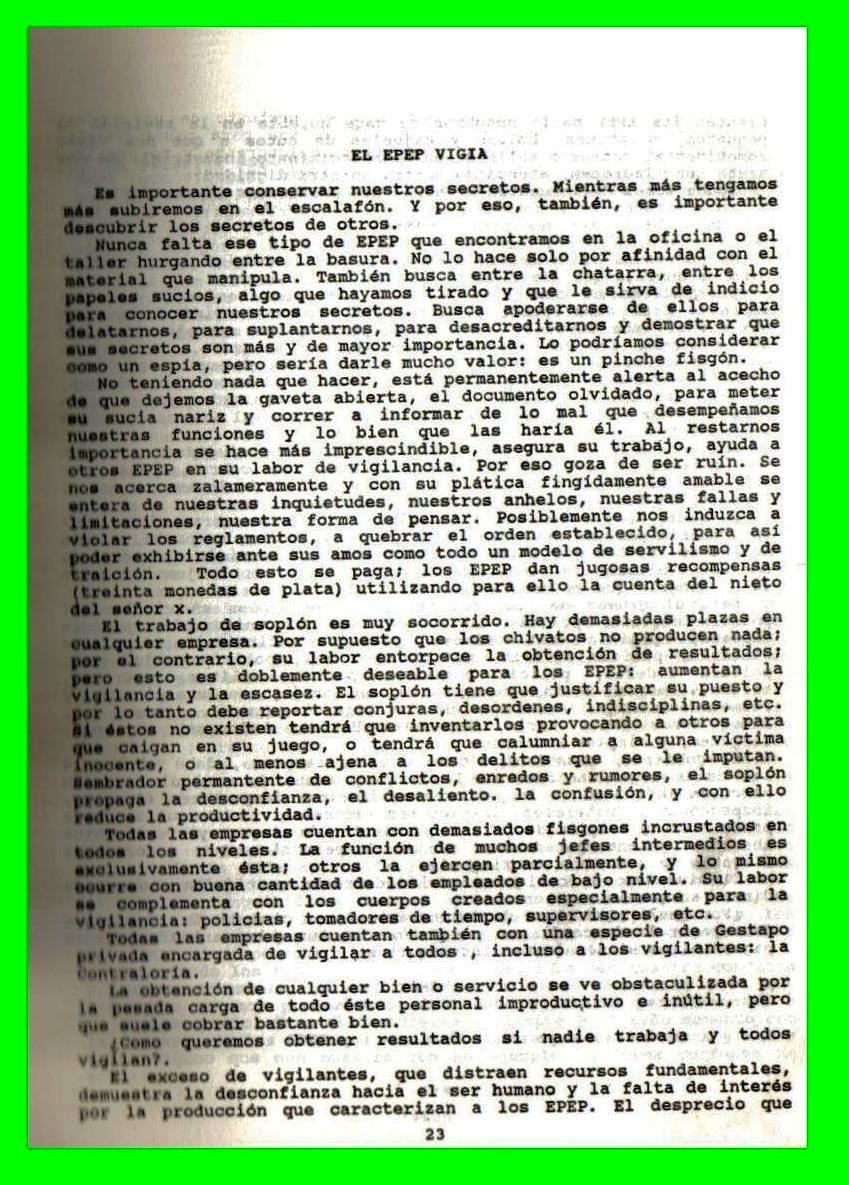
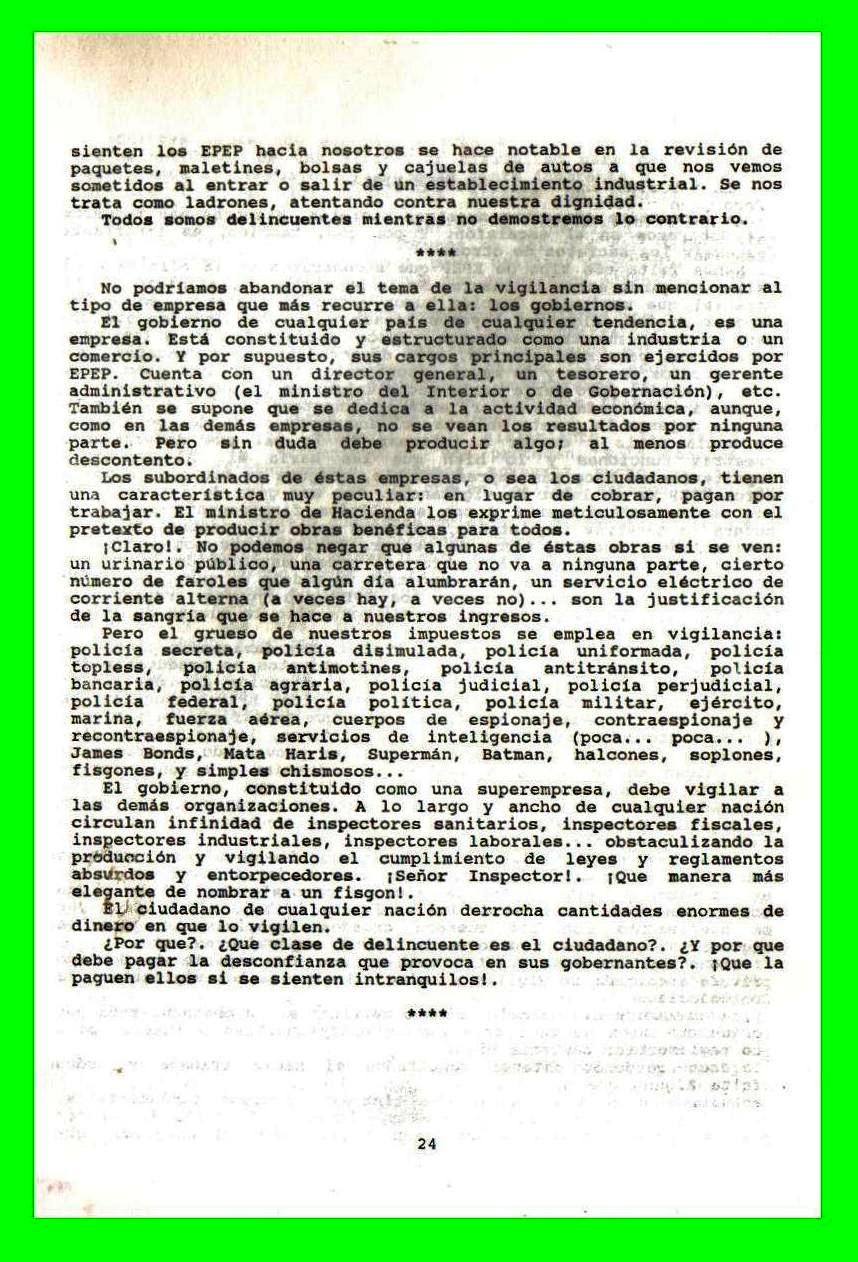
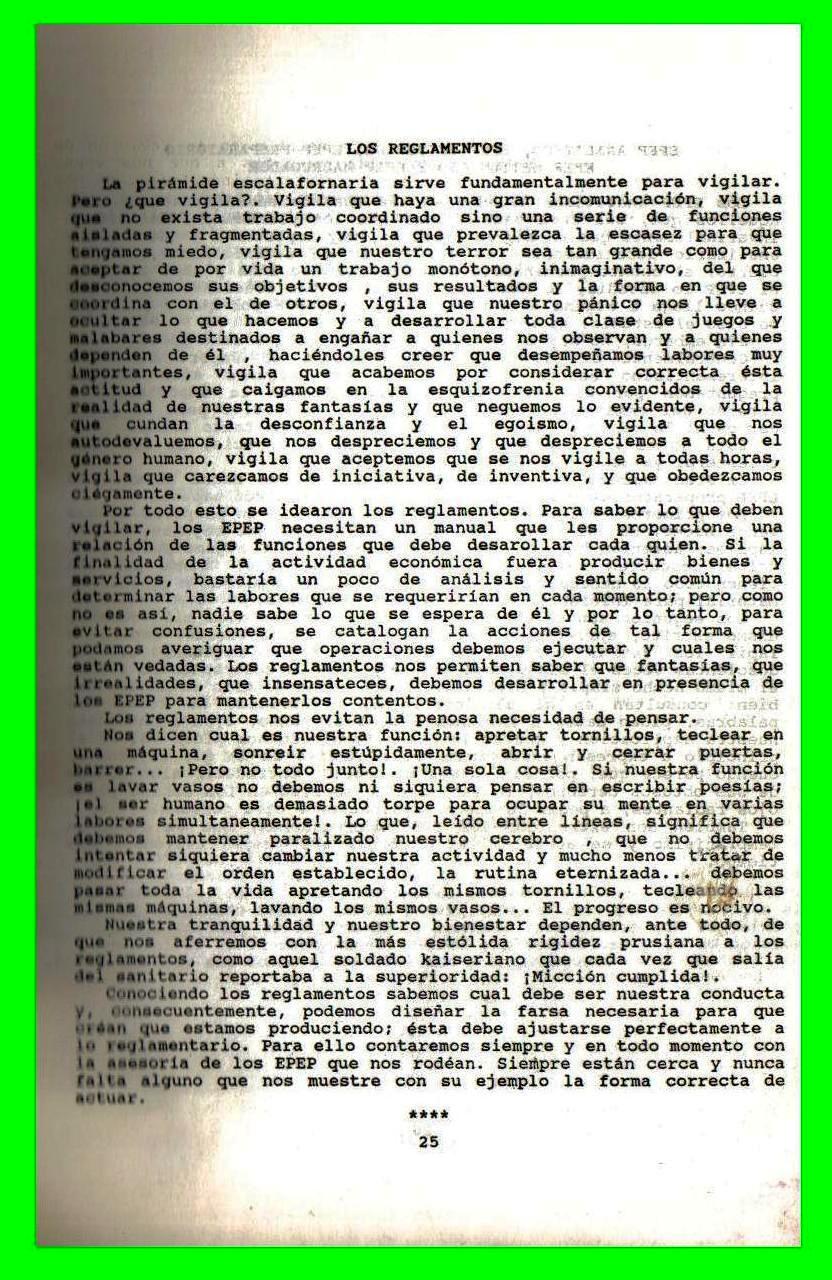
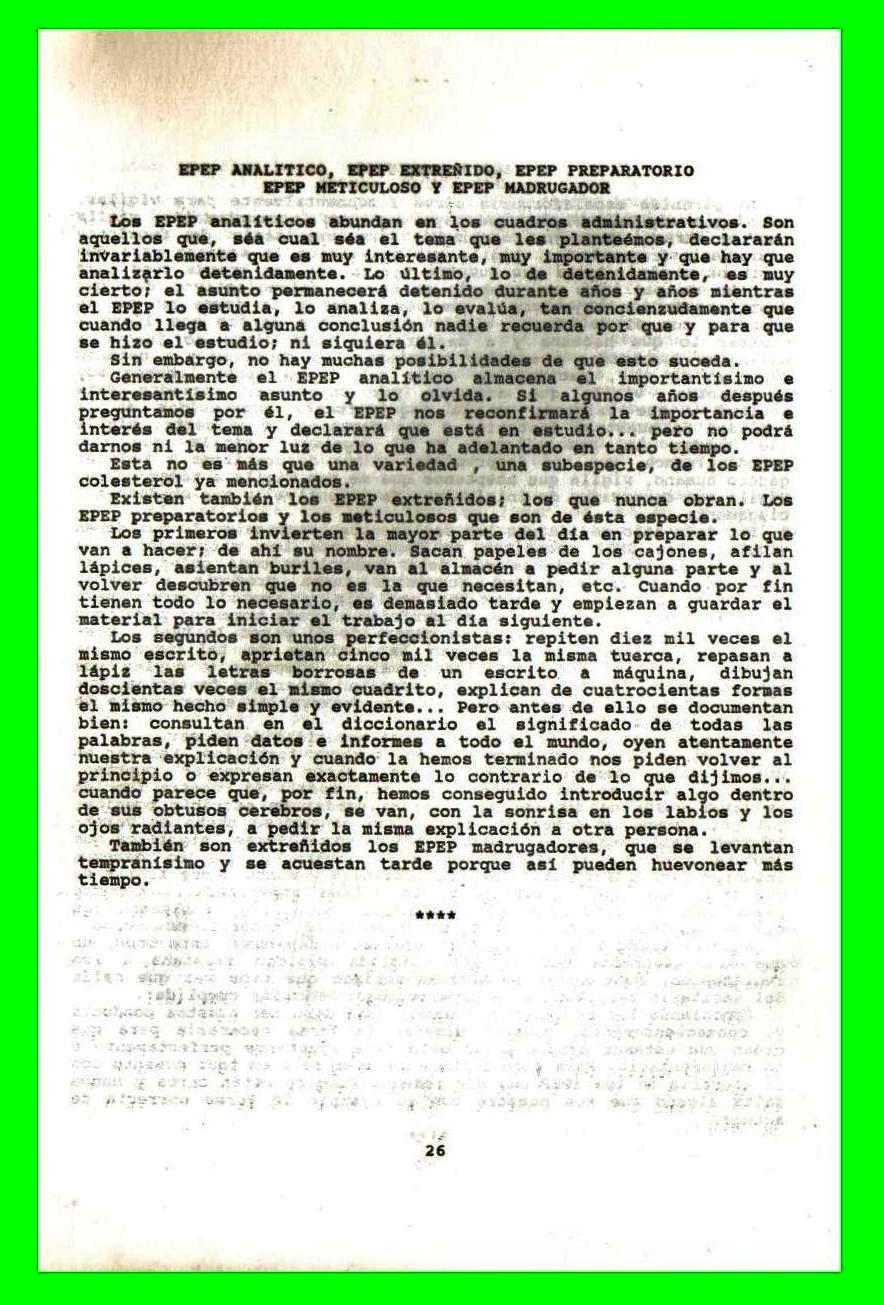
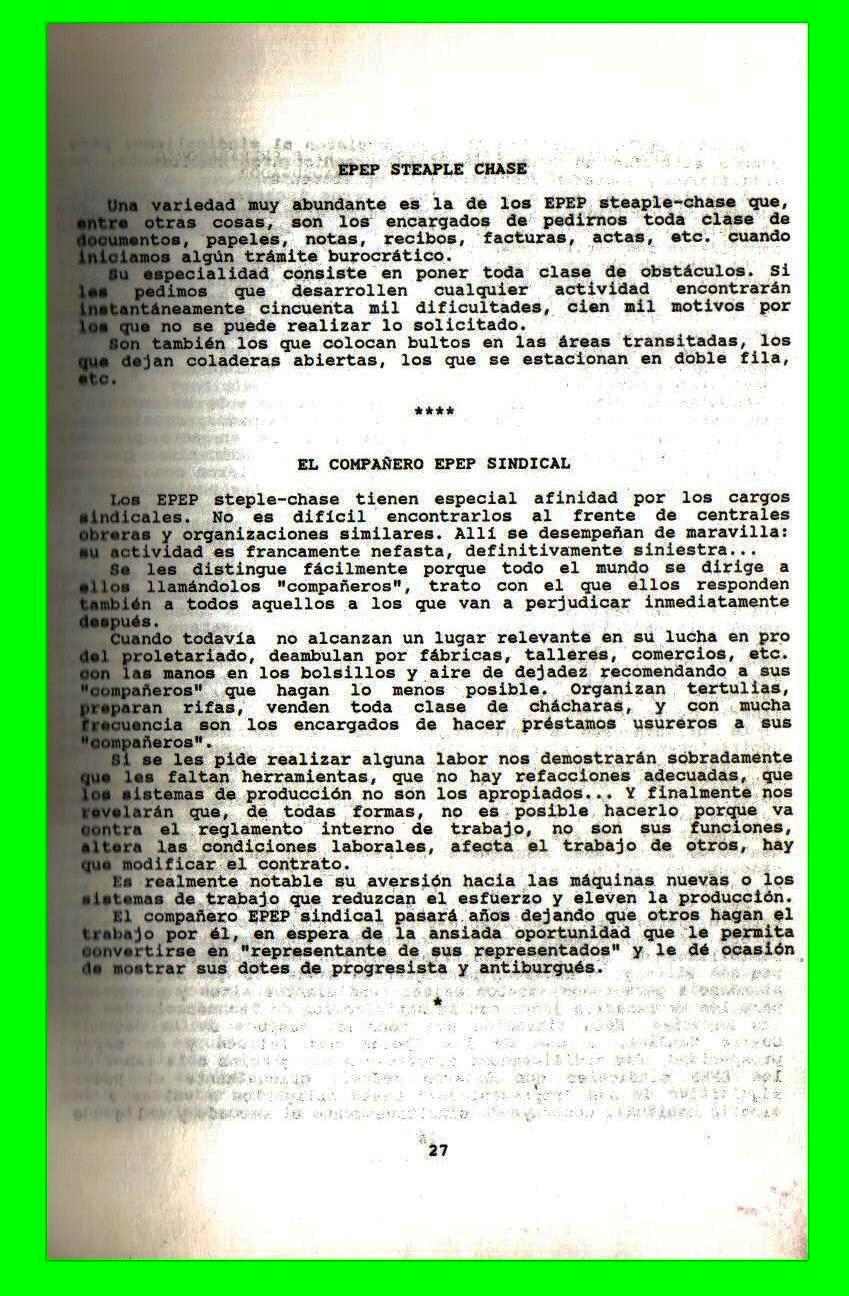
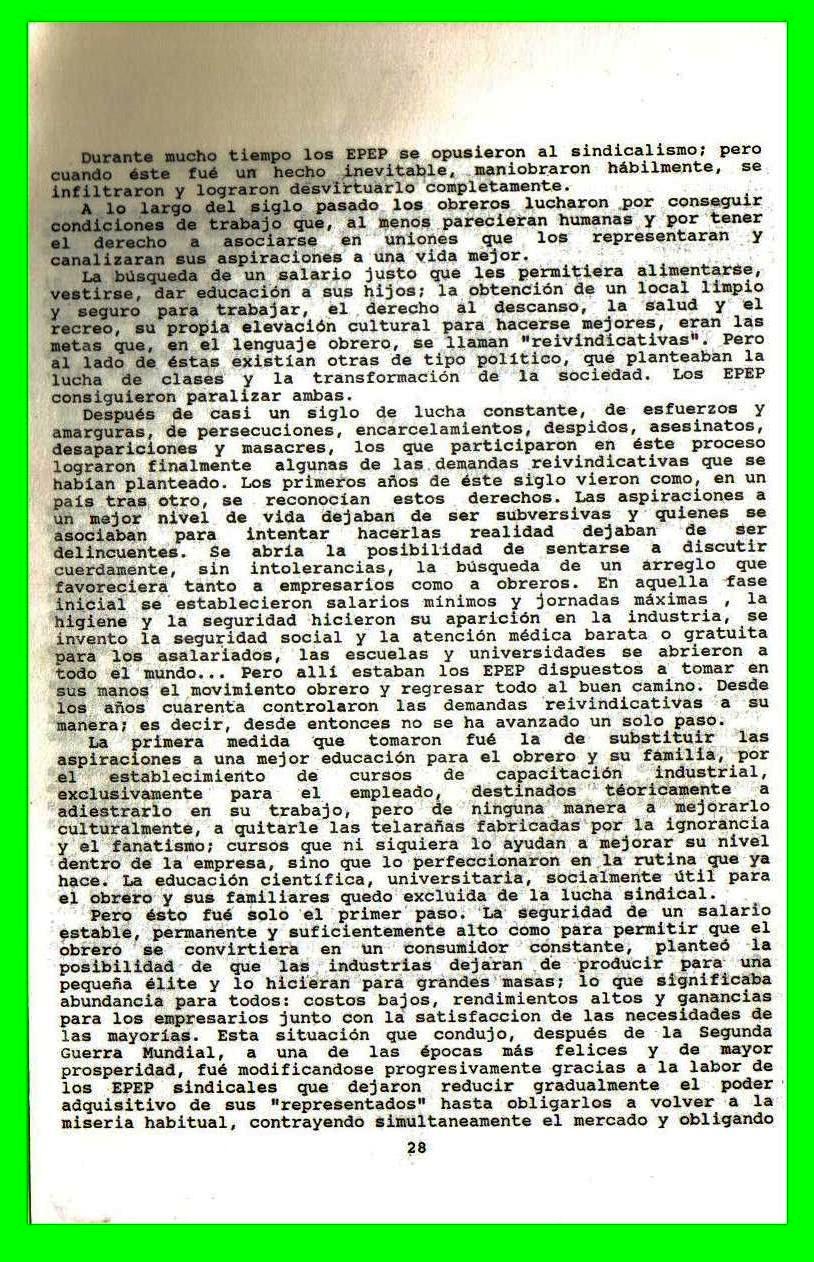
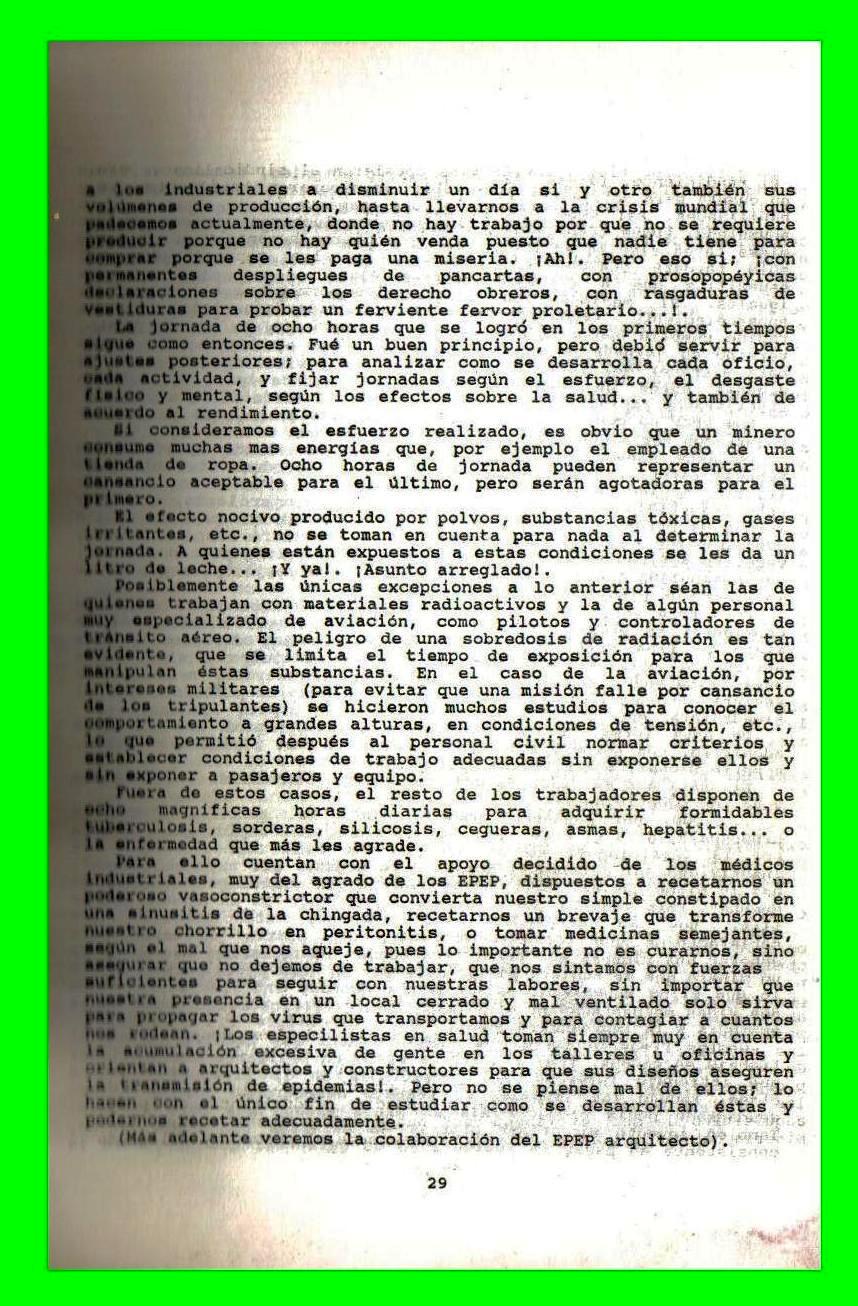
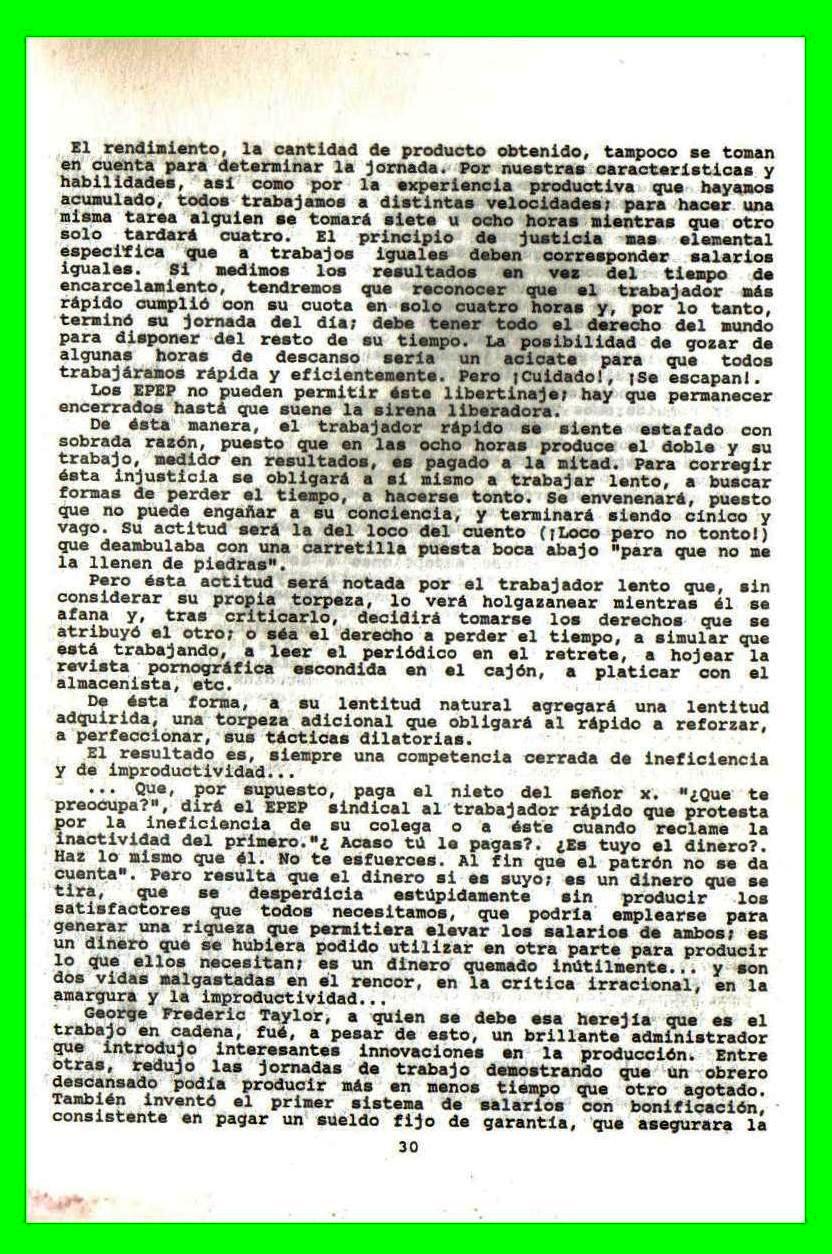
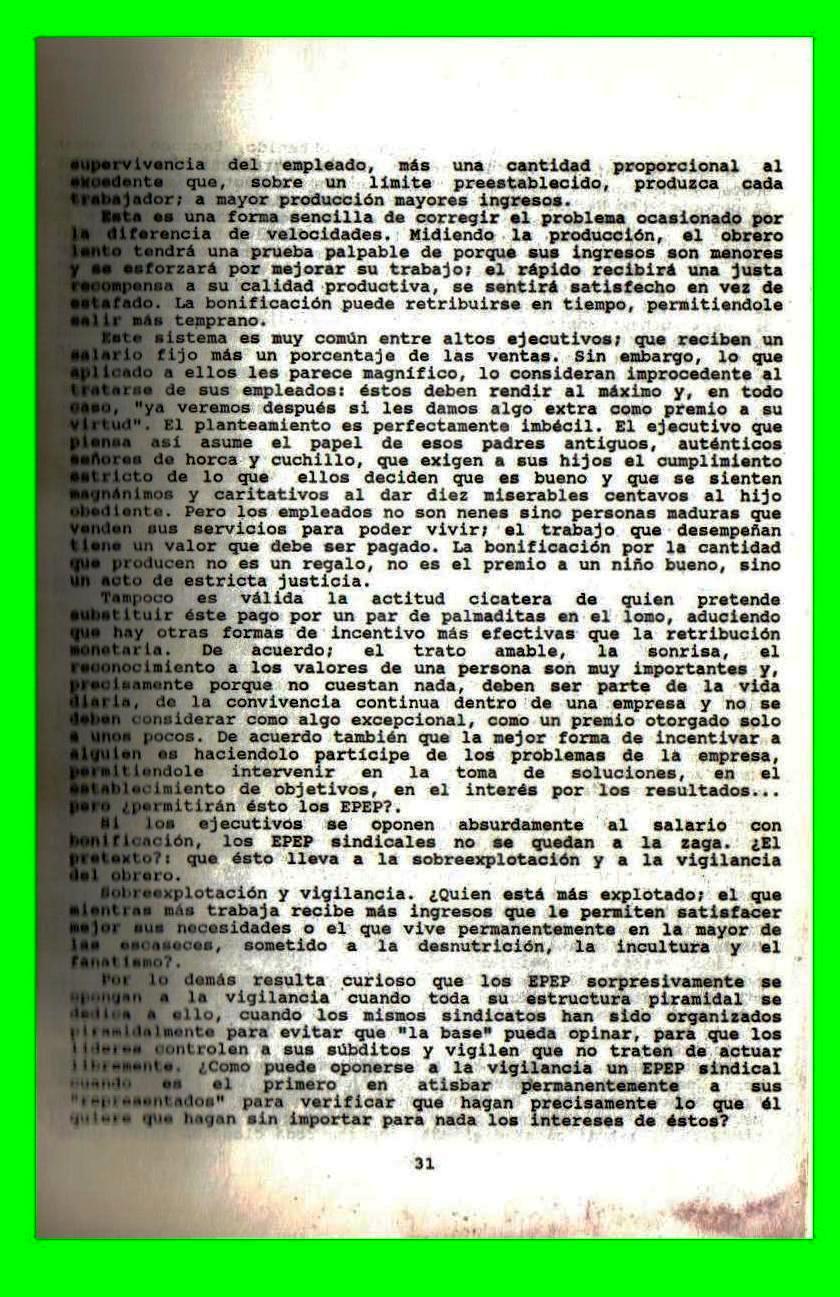
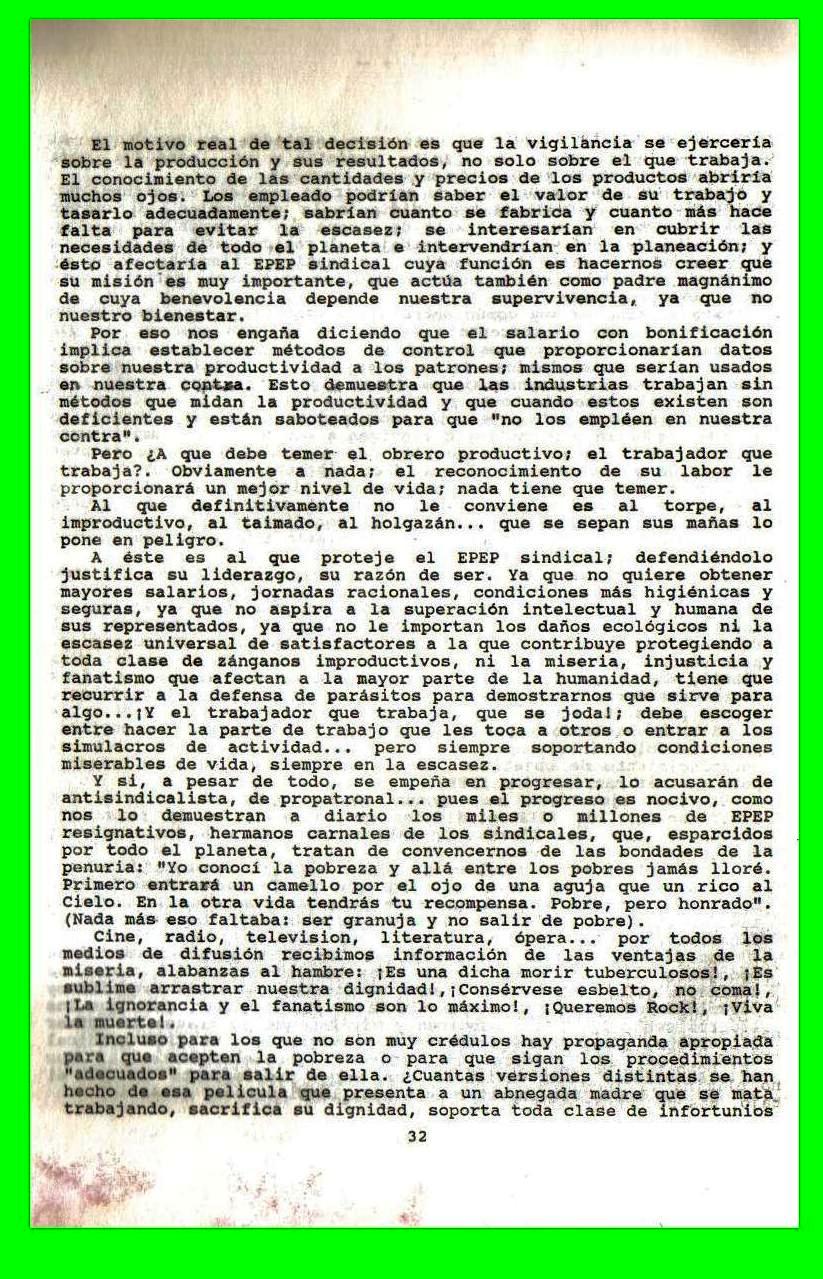
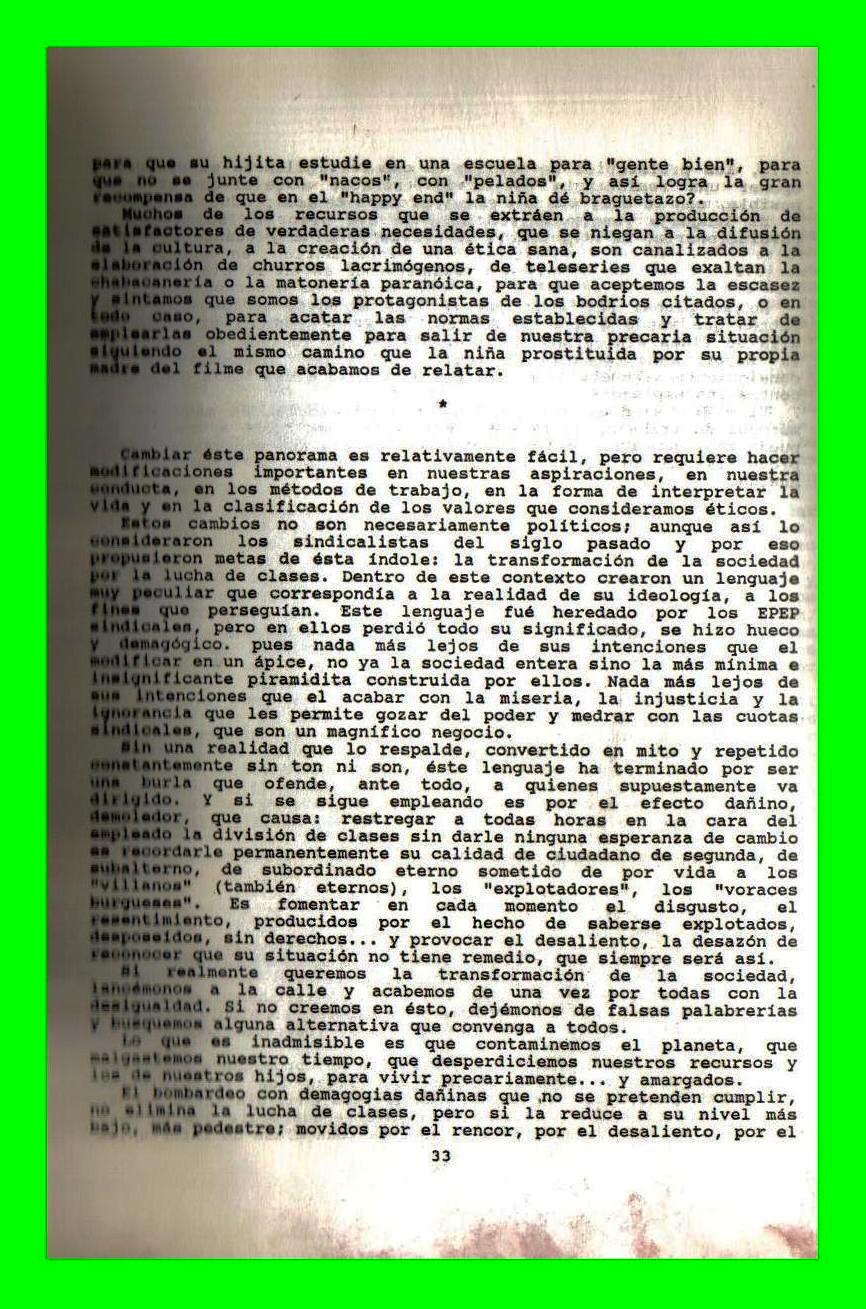
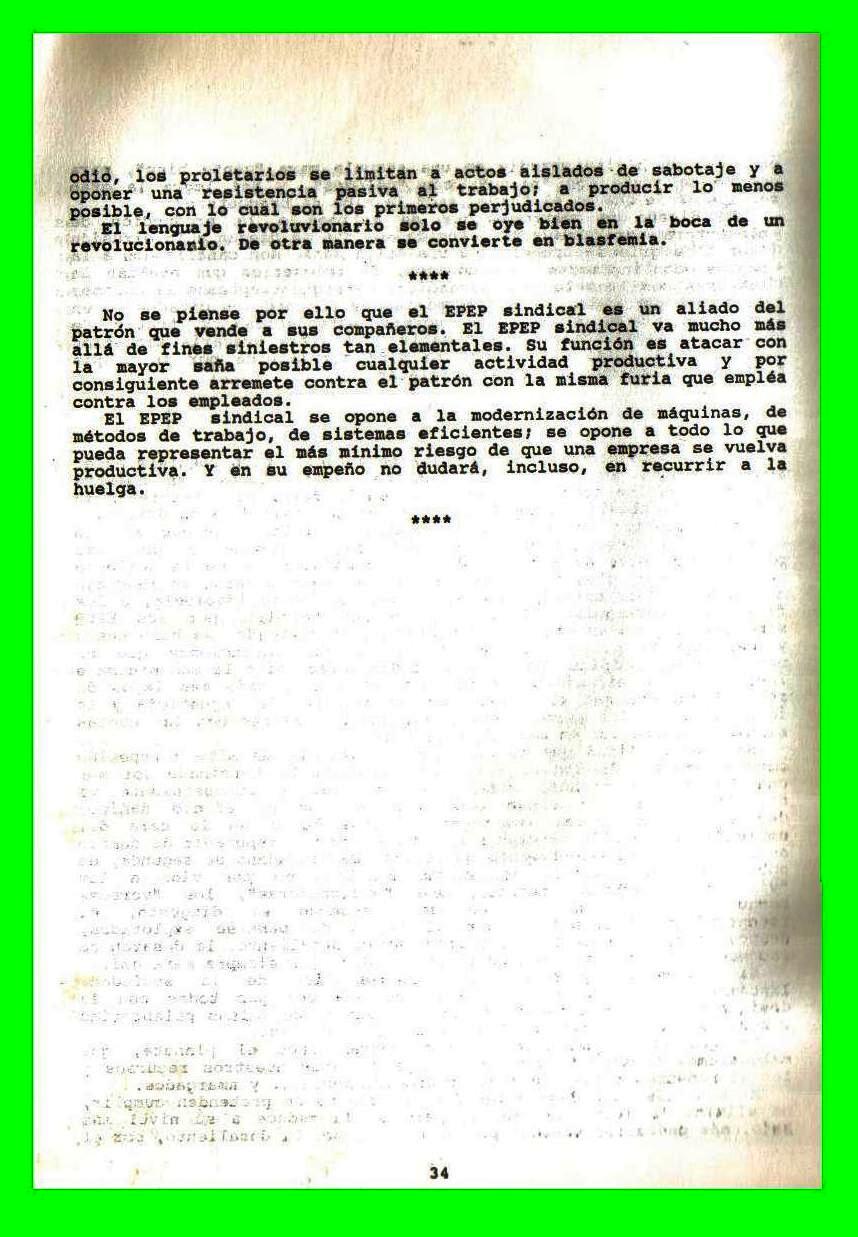
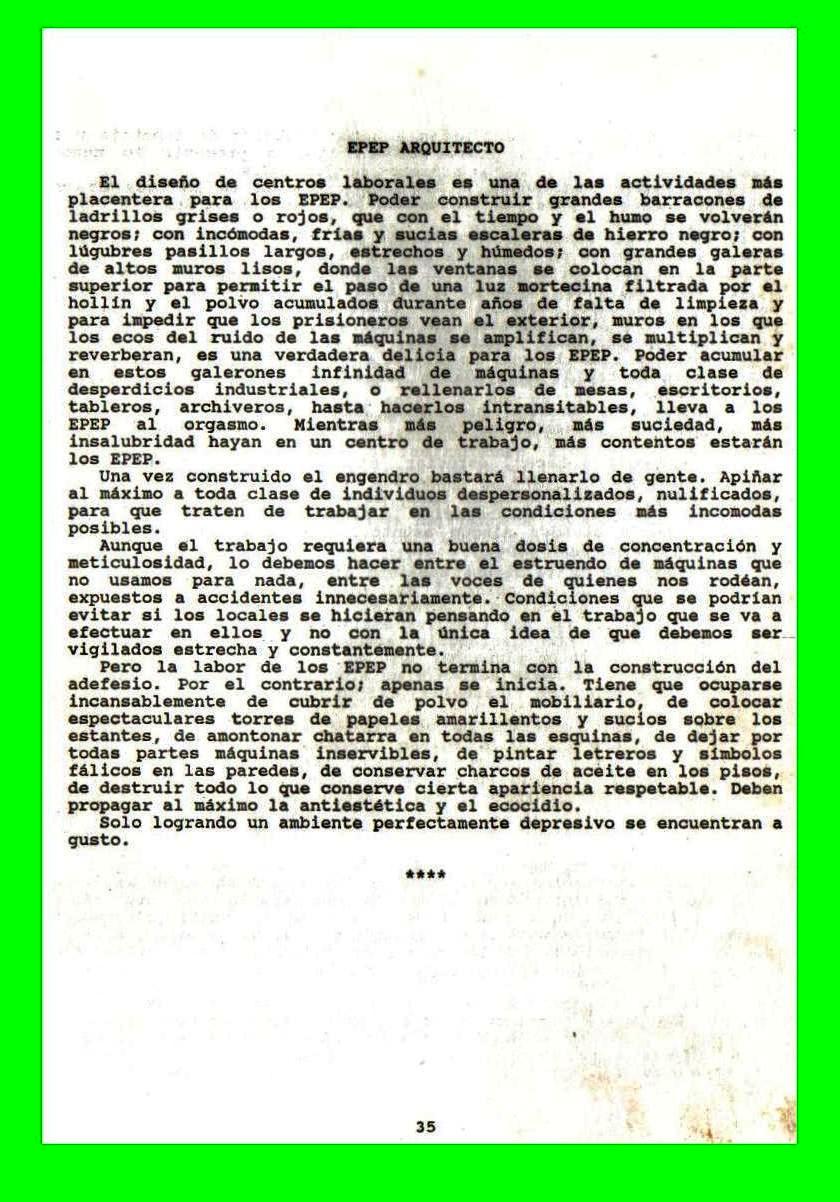
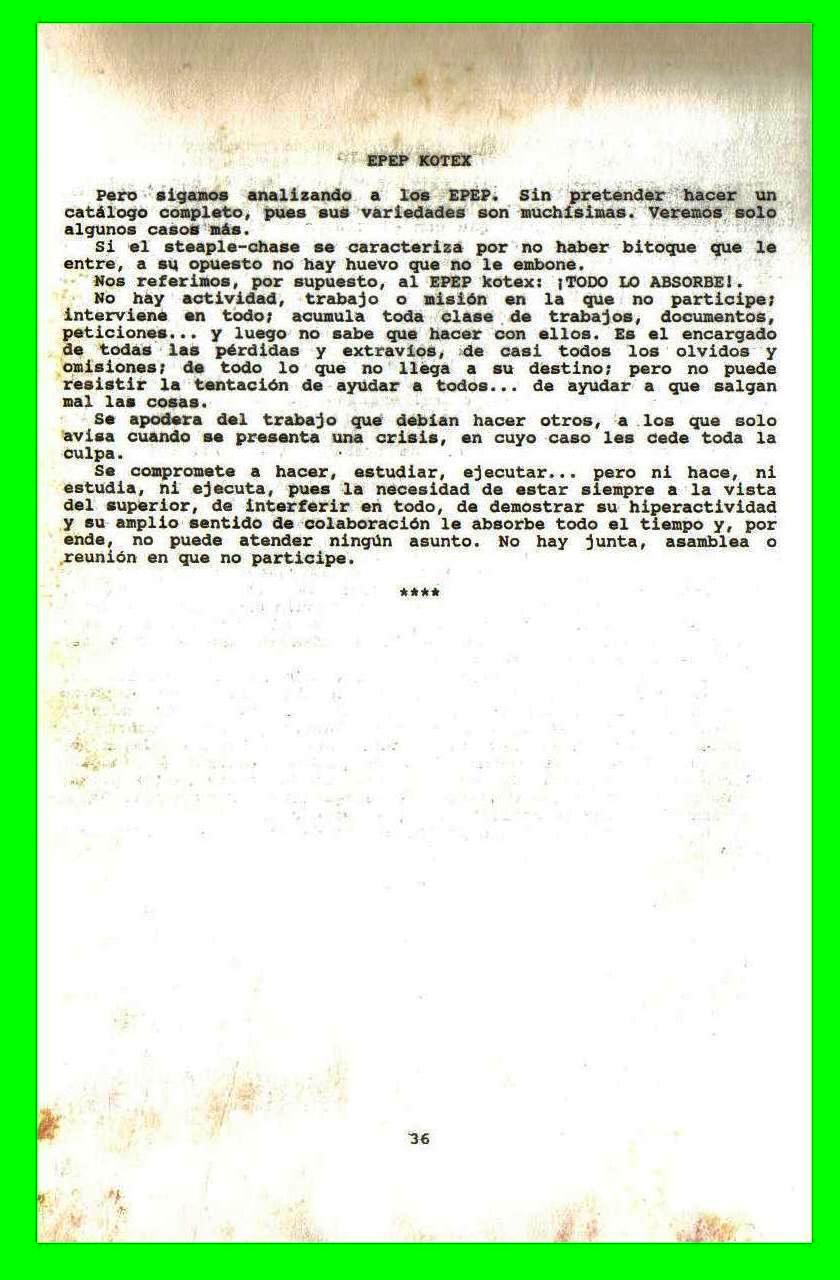
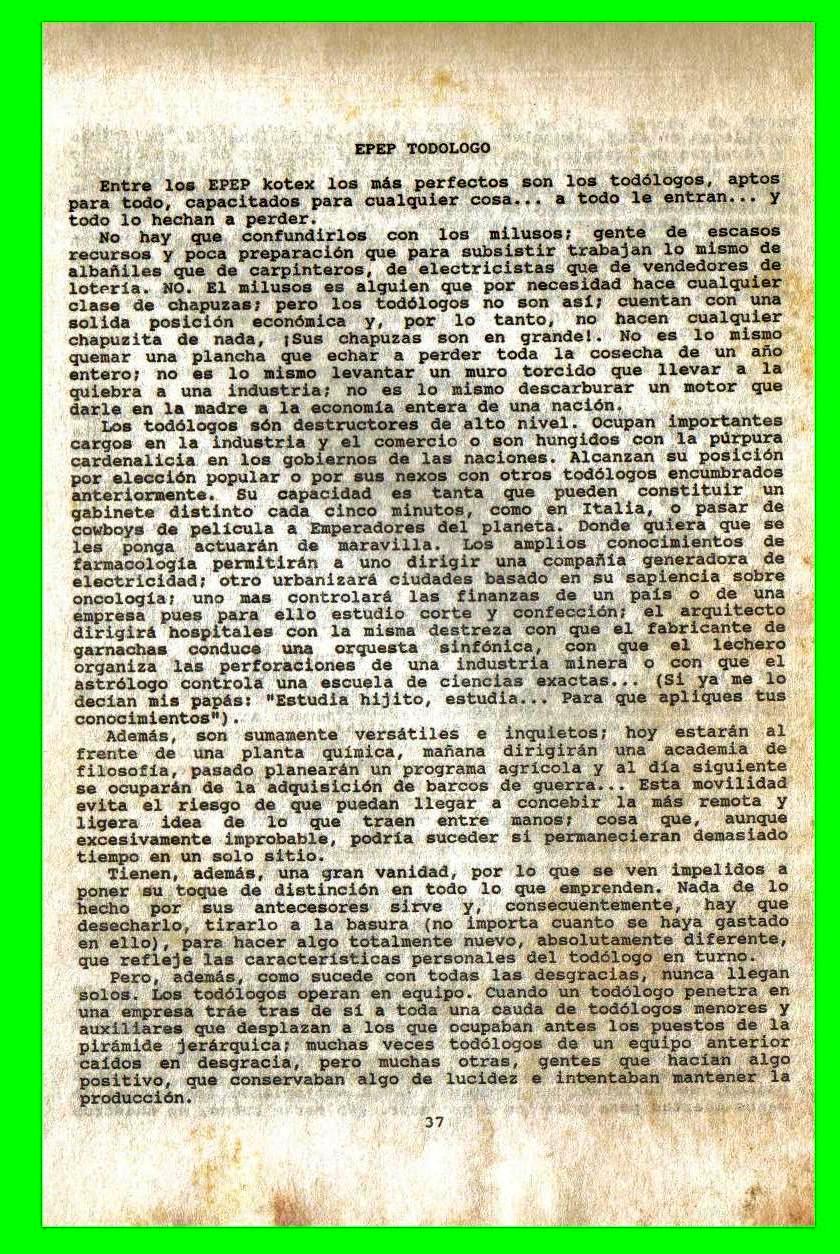
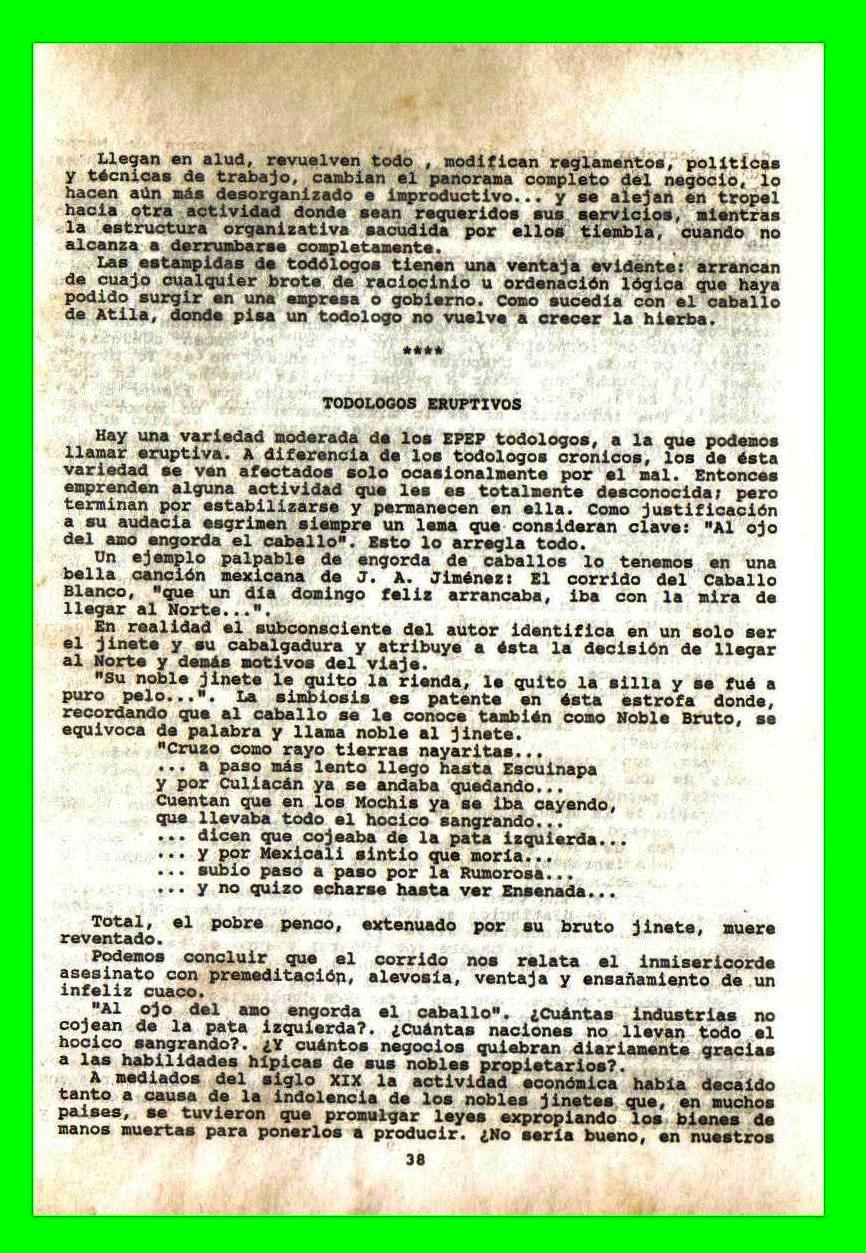
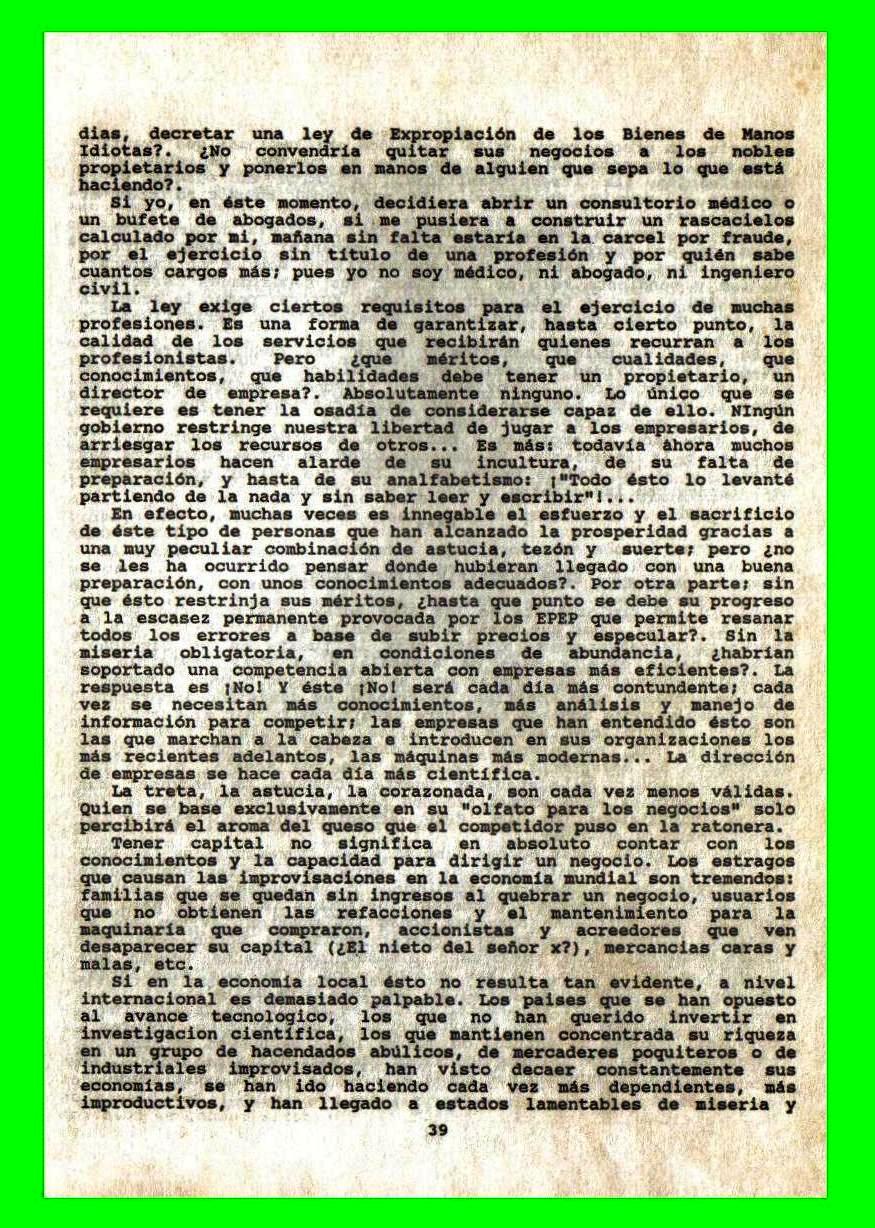
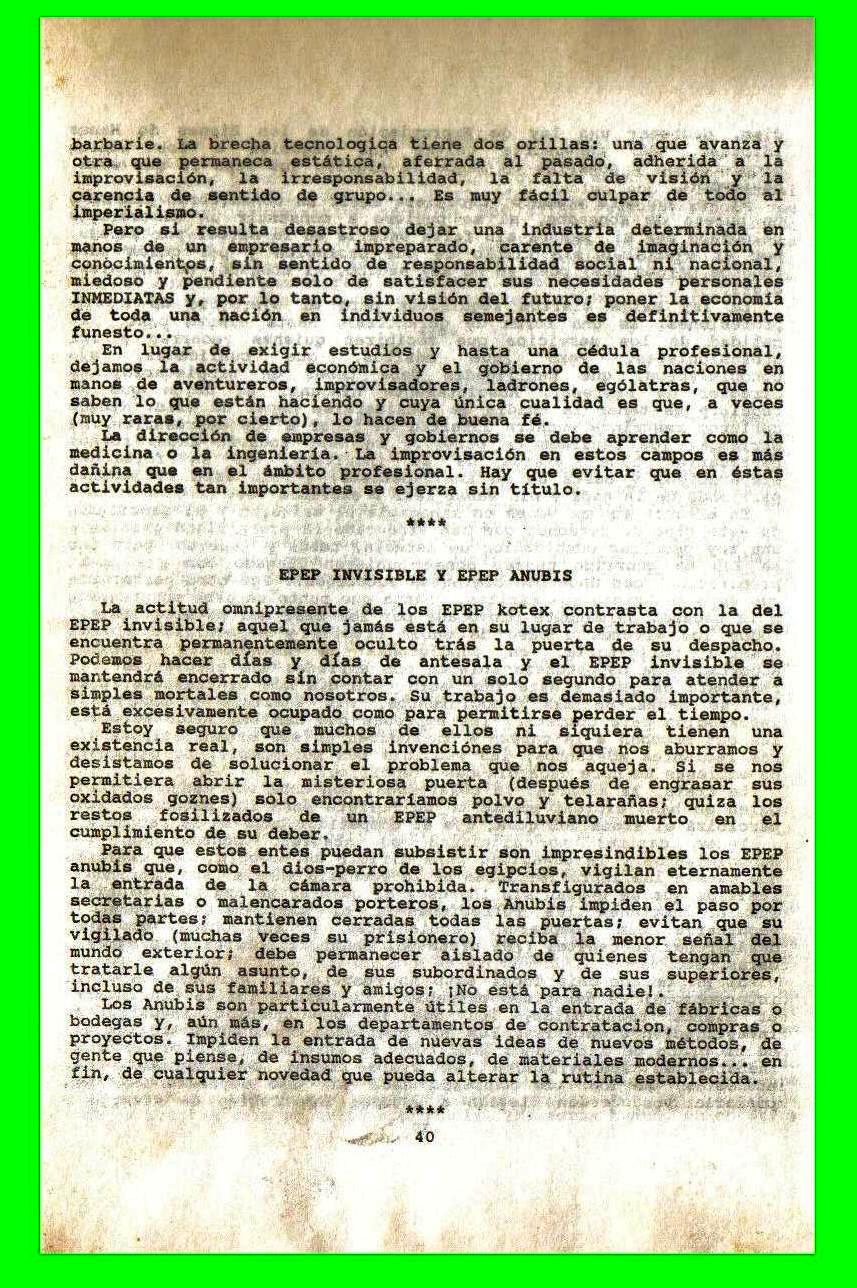
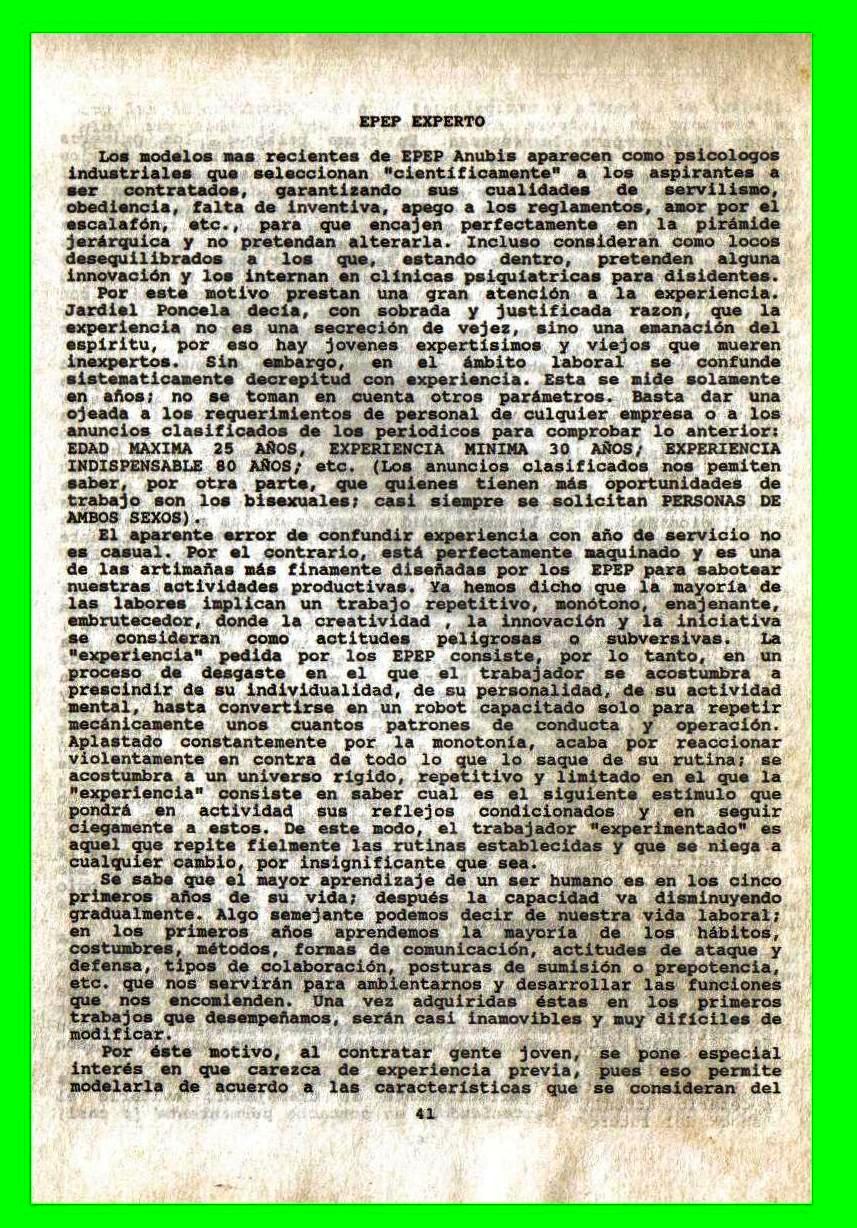
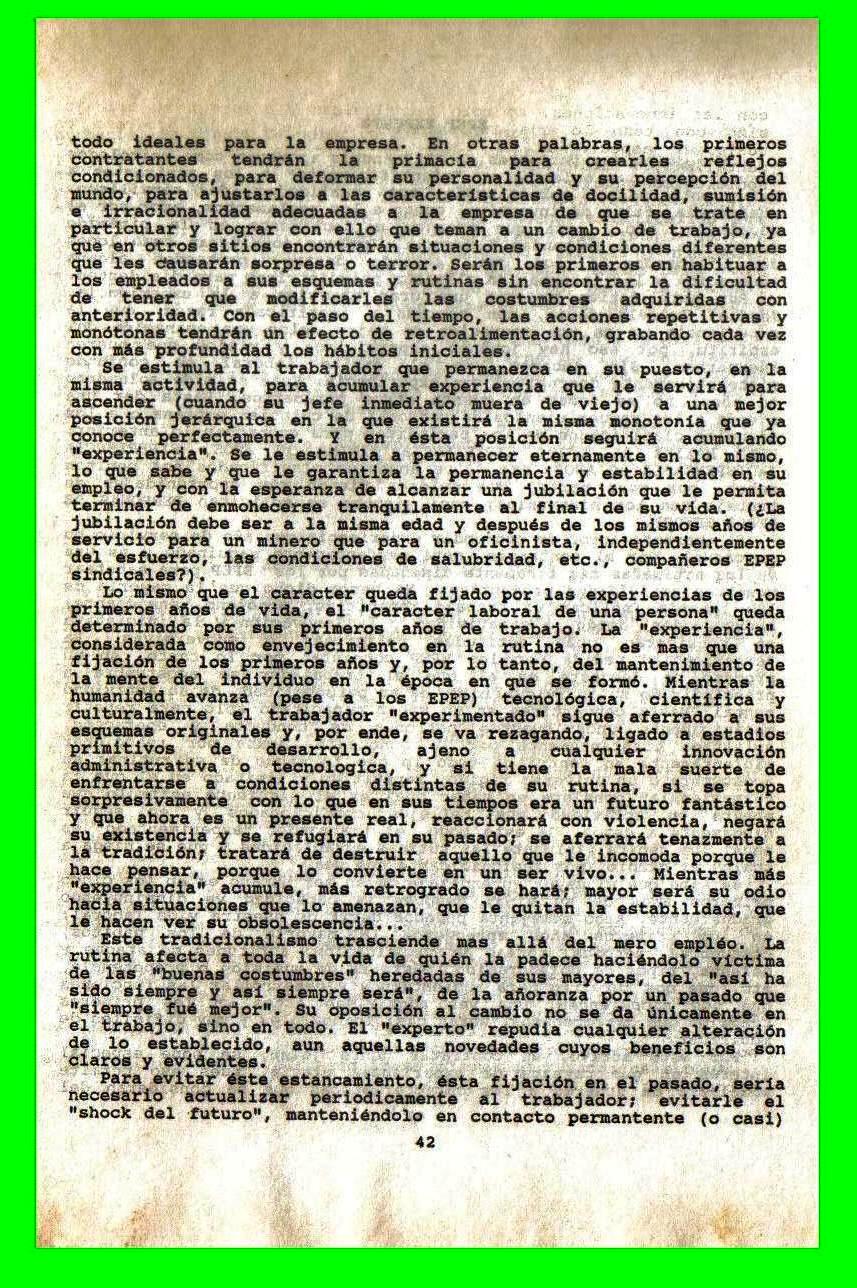
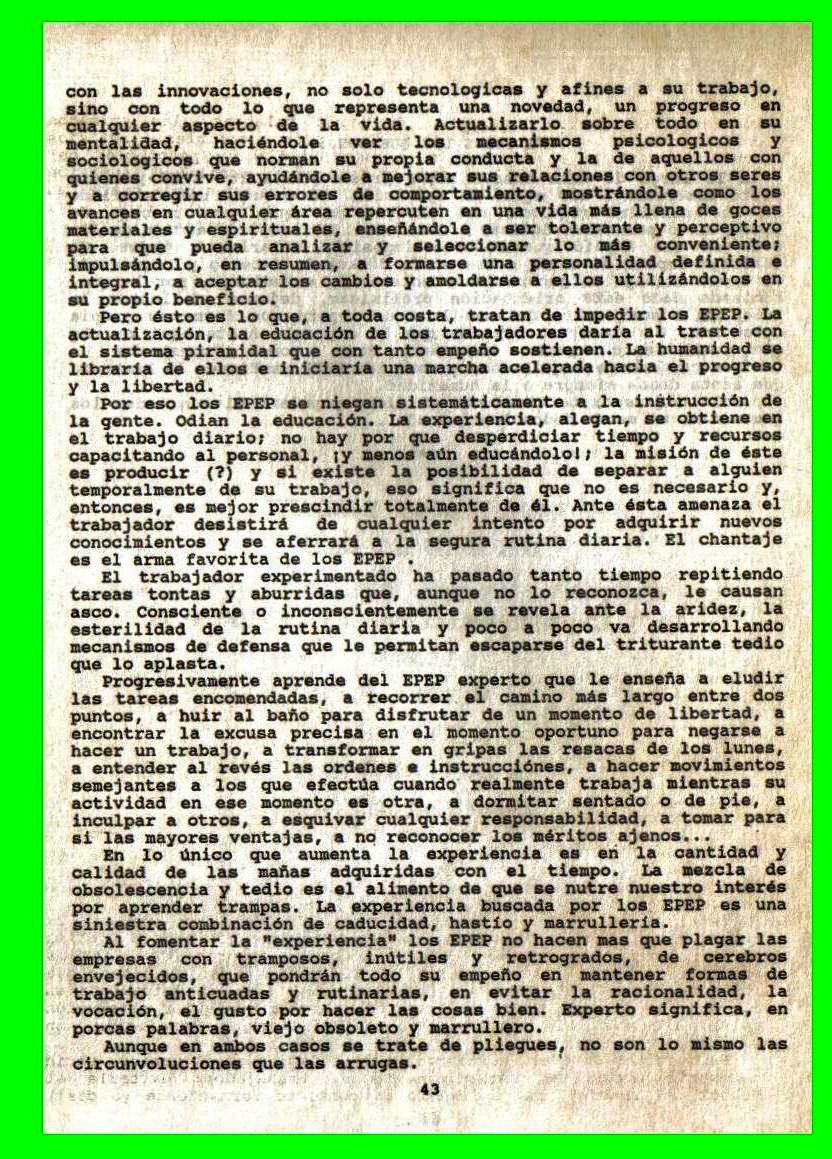

FIN
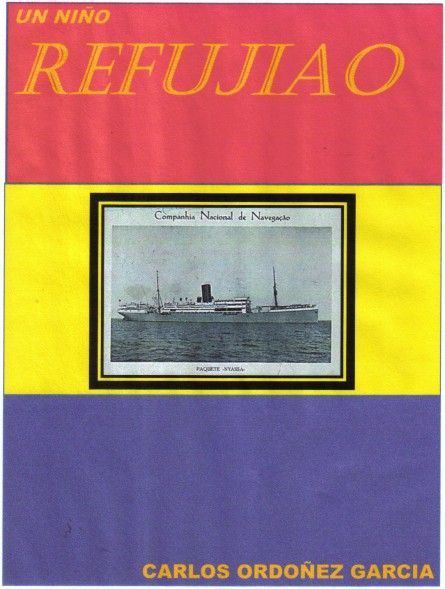
Tuya es la hacienda,
la casa,
el caballo
y la pistola.
Mía es la voz antigua de la tierra.
Tú te quedas con todo
y me dejas desnudo y errante por el mundo...
mas yo te dejo mudo... ¡Mudo!
¿Y como vas a recoger el trigo
y a alimentar el fuego
si yo me llevo la canción?.
León Felipe.
A ti hijo de republicanos que no saliste de España:
Hace ya algún tiempo que he pensado en escribirte para disculparme en mi nombre, en nombre de todos los niños que salieron de España, en nombre de todos los que se quedaron. Estos últimos heredaron la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Nosotros, los que salimos, nos llevamos la canción. Pero ¿que les quedó a los hijos de republicanos que se quedaron en España?; solo un epíteto: "los rojos".
Tú fuiste uno de ellos, un "rojo". Tu niñez, tu juventud, la pasaste preso en tu propia tierra, señalado, vigilado, perseguido, pagando las culpas, reales o imaginarias, de una generación a la que pertenecieron tus padres, las culpas de supuestos delitos y pecados que no cometiste. Pero el odio pasa muy fácilmente de una generación a otra.
Hoy las cosas han cambiado. Ya no tienes que permanecer callado, soportando las agresiones, las opiniones, los desprecios de tus carceleros.
¡Tuya es la voz!, ¡Tuya es la canción!.
*
He leído varios libros que recogen las vivencias de una parte de la niñez española de aquellos tiempos, la de los niños "rojos", pero creo que faltan otras historias: las de los niños "negros" con casa, caballo y pistola; las de los que salieron al exilio, los niños de "el éxodo y el llanto"; las de los que nacimos durante la contienda y cruzamos montañas y océanos sin haber padecido demasiado las penurias de la guerra, sin enterarnos, bien a bien, que sucedía, pero sintiendo la tensión, el miedo, la angustia de ese continuo deambular "desnudo y errante por el mundo".
No creo que mi generación sea la más adecuada para escribir sobre "Un Niño Refujiao" y, menos aún, que yo sea un arquetipo de mi generación; sin embargo, algo puedo decir. Citando una vez mas a León Felipe: "la tercera vez (que gritó el español) fue mas reciente, yo estuve ahí". No participé, pero oí gritar a mis padres: ¡Que viene el lobo!.
*

Continúa, repitiendo la tonada, otro párrafo, que ya no recuerdo, pero que habla de España y termina diciendo: "los que vais a ella ¿me queréis llevar?".
Transcribo la letra y la música por dos razones. La primera es que esta canción fue la mas frecuentemente usada para arrullar a mis hermanos menores (no hay mayores) durante sus primeros meses de vida. La segunda, porque solo se la he oído cantar a mi madre; nadie de quienes he preguntado conoce esta canción y me gustaría saber su origen; debe ser un canto asturiano aprendido de su padre por mi madre, un complemento al famoso:
Asturias, Patria querida;
Asturias de mis amores,
quién estuviera en Asturias...
etc.
Cantos de nostalgia. Cantos de añoranza de otros tiempos que se recuerdan mejores, aunque no lo hayan sido. Cantos de recuerdo de la infancia junto a los padres y hermanos, frente al fuego del lar.
Cantos que todos los españoles (rojos, negros, verdes o a cuadros) han entonado, a media voz, una y otra vez en los lugares mas recónditos del planeta.
Porque España es tierra de expatriados.
No es reciente; la emigración de los republicanos no es la primera, ni la última. España, desde hace mucho, es tierra de expatriados, de desterrados.
Madre cruel que abandona a sus hijos y tras desheredarlos los lanza por el mundo, "desnudos y errantes", pero con el alma llena de recuerdos, de añoranzas, de nostalgia.
A veces salieron engañados por la promesa de glorias y riquezas que nunca recibieron; pasaron hambre y desdichas, recibieron heridas, quedaron mancos en memorables batallas, solo para acrecentar la gloria y la riqueza de algún austriaco que ni siquiera se molestó en tratar de aprender el español. O quedaron insepultos en alguna selva o algún desierto defendiendo los intereses de un grupo de hacendados o mercaderes y de los funcionarios que vivían regaladamente con los impuestos cobrados a estos últimos. O sufrieron fiebres palúdicas, disenterías, huracanes y calores asfixiantes antes de ser derrotados en guerras absurdas, perdidas de antemano.
Las mas de las veces se calzaron las alpargatas, se calaron la boina y, con un atillo de ropa bajo el brazo, fueron a buscar el techo, la tierra que cultivar, la educación, el trabajo, la dignidad que se les negaba en su patria.
Algunos lo consiguieron. Un buen día los habitantes de la aldea verán llegar a un forastero opulento, cargado de riquezas, caminando orgulloso y preguntando por alguien o por algún lugar. "¡Anda!. Pero si es el Juanín!", habrá reconocido alguna abuela. Y la noticia de la vuelta de Juanín se esparcirá por todo el pueblo. Los mayores saldrán de sus casas a saludar al reaparecido, recordando alguna anécdota de su niñez. Los mozos, ajenos a la historia de Juanín, se limitarán a comentar: "Es un indiano que salió de joven a hacer la América y que hoy regresa para morir en su tierruca". Los días siguientes serán de agitación y alborozo. Juanín convivirá con los abuelos, los primos, los familiares que no emigraron, se incorporará a la vida familiar, cortará la leña, avivará el fuego, sacará agua del pozo y hasta tratará infructuosamente de ordeñar la vaca, repartirá regalos, hará prestamos, otorgará dádivas, mandará reconstruir la torre de la iglesia, entregará un fino manto de hilos de oro a la virgen y organizará varias cachupinadas (es mas correcto decir gachupinadas) en las que se comerá y beberá con abundancia, se recordarán las travesuras y barrabasadas de Juanín niño, se bailará y se cantará (Juanín solicitará que canten "Asturias"), Juanín contará sus aventuras en América, hablará de los palacios y haciendas que posee, de los grandes negocios, de sus contactos con gente prominente de las finanzas y la política, de como vive como un marqués ¡el que es de tan humilde cuna! y hasta confesará su deseo secreto de comprar un título nobiliario para vivir como un marqués ¡y ser un marqués! Y un día, Juanín, harto del olor a estiércol, harto de llevar llenos de barro los zapatos de charol, harto de lavarse con agua fría, subirá al coche último modelo en el que llegó. "¿A donde vamos, señor don Juan?", preguntará el chofer; "A Barcelona o a Madrid... o mejor, a América", responderá Juanín.
El recuerdo del indiano quedará en el pueblo, incluso en la comarca. Y otros Juanines se calzarán las alpargatas, se calarán la boina y, con un atillo de ropa bajo el brazo, partirán a hacer la América, seguros de que algún día regresarán cubiertos de oro y títulos nobiliarios a ejercer una especie de callada venganza contra un sistema, una forma de vida, que les negó toda oportunidad de progreso. Unos meses después su canto se unirá al coro de los expatriados que, a lo largo y ancho del mundo, repiten desde hace muchos años: "¡Quién estuviera en Asturies en algunas ocasiones.
*
Pero no todos regresan ricos; muchos, ni siquiera regresan. La mayoría, después de años de lucha, de trabajo constante, de vivir al día, descubren que todo lo que tienen, esposa, hijos, amigos, está en esa tierra que los acogió, descubren que ya echaron raíces, que pertenecen, no a la tierra que los vio nacer sino a la que les permitió vivir con dignidad.
Hay otros a los que les va peor. A fines del siglo XIX, en México, se fundó la Sociedad de Beneficencia Española "para ayudar y socorrer a los paisanos en desgracia". Años más tarde, por 1920, la Sociedad fundo un Sanatorio Español y, dentro de éste, un asilo. Desde entonces, varios centenares de españoles, que el tiempo renueva poco a poco, permanecen, con un camisón lleno de manchas y una bata raída, derrumbados en sillas de ruedas con el cuello sin fuerza, la cabeza inclinada sobre el hombro, la boca abierta y babeante, sin decir, siquiera, "¡Quién estuviera en Asturies en algunas ocasiones!".
Por eso me indigna esa foto del Archivo Casasola (la colección fotográfica mas completa de México) en la que se ve a un grupo de ¿gente? en el salón principal del Casino Español (un magnifico palacio de cantera, vitrales y caobas, mucho mas bonito que los galerones del asilo del sanatorio) haciendo el saludo fascista. El pié de la foto dice: "Miembros de la colonia española festejando el triunfo del general Franco".
Entre los expatriados, entre los desterrados, porqué eso eran a fin de cuentas, figuran varios mozos, jóvenes y fornidos, luciendo el uniforme de Falange.
¡Me cachis, que uniformes mas bonitos!.
Cortados por un sastre de primera, relucientes de nuevos y de limpios, sin una arruga, sin una brizna de polvo; no cabe duda que hubieran contrastado con los uniformes polvosos, sucios, remendados, olientes a sudor y miedo de las tropas que en ese momento entraban en Madrid y Valencia. Porque, es necesario decirlo, no comulgo en absoluto con las ideas de aquellos soldados victoriosos, pero les reconozco el valor, la bravura, de haber apostado la vida por ellas, aunque llevaran todas las de ganar.
En primera línea del grupo, casi en el centro del conjunto de orgullosos héroes de retaguardia de relamidos uniformes, de tenderos con las faltriqueras llenas, de piadosas señoritas persignadas enfermas de represión sexual, aparece un enano contrahecho con una joroba de aquellas de las que Quevedo decía que no se sabe si corcoviene o corcová. ¿Que festeja este feto retorcido?, ¿la insalubridad, la deficiencia alimentaria, el machismo golpeador de mujeres, las relaciones consanguíneas con su cauda de sindactilias y hemofilias, la ignorancia sexual y reproductiva, la sífilis congénita transmitida de generación en generación con singular irresponsabilidad?. Quizá una de éstas fue la causa de su lamentable aspecto físico.
Es explicable que en el enfrentamiento entre dos concepciones del mundo totalmente opuestas, los adversarios, al verse cara a cara, se encrespen, se vuelvan violentos y acaben dirimiendo sus diferencias a golpes, o peor aún a tiros. Se entiende que, llegados a estos límites, los contendientes, AMBOS, cometan toda clase de fechorías y salvajadas.
Pero, a miles de kilómetros, en la paz del trabajo diario y la tranquilidad de la vida hogareña, al oír en la radio y confirmar por las cartas de los familiares que tus compatriotas se matan, que las familias se dividen, que los hermanos y los amigos se disparan mutuamente desde trincheras opuestas, ¿no cabe la posibilidad de la compasión, de la reflexión, del deseo de una reconciliación, o al menos de no echar mas leña al fuego?.
¿Cuantos de estos eufóricos festejadores habrán acabado su vida, solos, abandonados por todos, babeando una silla de ruedas en el asilo del Sanatorio Español?.
*
Mientras se tomaban la foto en el Casino Español, España soltaba una nueva remesa de desterrados. Más bien, continuaba soltándola.
Al tiempo que unos entraban en Madrid y Valencia, otros se encaminaban al exilio. Formaban la tercera ola de quienes salían viendo el fin de un sueño por el que habían luchado con el mismo valor, con la misma bravura que los triunfadores. El sueño de una España sin hambre, sin privilegios; de una España que no desterrara a sus hijos, una España donde todos pudieran vivir con dignidad. Una España sin asilos.
Los primeros habían salido al caer Asturias y Euzkadi; se habían acogido a los barcos de bandera extranjera que tocaban en sus puertos o habían recorrido en barcos de pesca y hasta simples lanchas de remos la distancia que los separaba de las costas francesas más próximas.
Después vino otra oleada; la mas patética. El empuje de las tropas franquistas sobre Cataluña provocó la salida en masa de republicanos, combatientes y simpatizantes, a través de los Pirineos. Cargando con lo que podían, ropa, herramientas, cuadros y fotos, familias enteras, con niños pequeños en brazos, se internaron por los montes para cruzar la frontera. Gran parte de la carga inicial quedó abandonada en el camino, para aligerar la marcha, conservando lo indispensable y lo que tenía un alto valor sentimental; este es el caso de La Virgen Refugiada, un retablo que algún rojo, o alguna roja, cargó a través de los Pirineos, a través de Francia, a través del Atlántico, para finalmente colocarlo en la iglesia a la que asistió durante muchos años en su nueva patria, México. La Virgen Refugiada tiene desde entonces un lugar fijo, cercano a la tumba de quien no quiso separarse de ella en el momento más difícil. De esta forma se fueron al exilio no solo las personas sinó infinidad de objetos de la mayor variedad: cuadros, osos de peluche, libros, floreros... objetos refugiados.
Creo que, mas que yo, quién tendría que dar un testimonio del exilio, debería ser alguno de los que en aquel tiempo tenían entre cuatro y diez años y que salieron en esta gran oleada, es decir, los que, siendo niños, tenían ya la conciencia y la memoria para recordar su marcha por los Pirineos, el hambre, la angustia, el terror. Y el oprobio de los campos de concentración en que fueron encerrados en Francia.
*
A mi me tocó salir en la tercera parte del éxodo; igual de dolorosa, aunque quizá menos dramática.
Las fronteras quedan muy lejos de Madrid. Los que lucharon ahí no pudieron salir con tanta facilidad, unos se entregaron a los triunfadores, otros se deshicieron de armas y uniformes y trataron de pasar desapercibidos con la esperanza de que no hubiera alguna denuncia en su contra. Y cuando ésta existía eran encarcelados, torturados y condenados a muerte; aunque la condena, con cierta frecuencia, era cambiada por otra mas leve, de varios años de cárcel. Al terminar su presidio, salían de España, de uno en uno, en un pequeño pero constante éxodo que duró muchos años.
Mi padre pasó varios meses en Madrid, ocultándose, escondido en diferentes casas, sobre todo en la de su suegra. mientras los familiares y amigos establecían contactos y preparaban el escape. Finalmente pudo salir con grandes precauciones, cruzar media España y entrar a Francia por San Juan de la Luz. Mi madre y yo permanecimos en Madrid.
La historia de mi padre se repitió una y otra vez en esa época a lo largo de toda la frontera con Francia y, en menor medida, con Portugal. No pasaba un día sin que varias decenas de españoles entraran a Francia buscando protección. Los que ya estaban ahí los acogían compartiendo con ellos lo poco que tenían, acomodándolos en sus casas o facilitando su traslado hacia otras regiones, reuniendo familias dispersas, encontrando contactos, etc. En el sur de Francia los exiliados construyeron todo un sistema de ayuda y supervivencia basado en la solidaridad; sistema que después se amplió a otras regiones del mundo, especialmente México.
Creo que esto fue lo más importante de aquel éxodo: la solidaridad, los lazos de afecto, de hermandad, de desinterés, de unión, de amistad que se crearon entre todos. La formación de una gran familia dispuesta siempre a la ayuda mutua.
De esta época son mis primeros recuerdos continuos (tengo algunos anteriores, pero son aislados, sin concatenación; casi como sueños). Es el momento en que empiezo a vivir realmente. Aunque la situación familiar y mundial no eran nada propicias para ello, estos primeros recuerdos me son sumamente gratos gracias a esa gran solidaridad que se había creado y que protegía a los niños de mi edad y les evitaba el contacto con una realidad demasiado amarga.
Por ejemplo: el nuestro era un mundo sin puertas. Ya fuera en los cuartos de hoteles y pensiones ocupados por los refugiados en Francia, o en los departamentos que alquilaron al llegar a México, los niños (y también los adultos) podíamos pasar de uno a otro y otro... y otro... y otro, sin pedir permiso y recibiendo siempre una muy afectuosa acogida. Poseíamos casas con decenas, con cientos de cuartos, por los cuales jugar, correr, gritar. Casas que se extendían, a veces, por manzanas enteras, llenas de niños amigos y adultos bonachones y mágicos a los que les brotaban caramelos de la nariz o tenían las orejas llenas de cubitos de azúcar.
Era frecuente que al entrar a una de nuestras múltiples propiedades, buscando al amigo para jugar, lo encontraras merendando junto con sus hermanos. La merienda clásica de esos tiempos, por barata y práctica, consistía en un vaso de café con leche y una “concha” (el pan dulce mas popular de México, pues además de ser muy sabroso es muy “llenador” y, por tanto, ideal para no sentir hambre). Unos segundos después de entrar te encontrabas sentado a la mesa frente a un vaso de café con leche y con una concha en la mano. No necesitabas pedirlo; siempre había un café con leche y una concha para ti; y no importaba cuantos niños más llegaran, para todos había.
Era el milagro de la multiplicación de los cafés con leche y las conchas.
A lo largo de los años he aprendido a utilizar todo ese instrumental quirúrgico consistente en cuchillos, tenedores, cucharas, etc. con que intentan aturdirnos en los grandes restaurantes, me he sentado en mesas de largos manteles de seda, con brillantes candelabros de oro, vajillas de porcelana china, vasos de cristal cortado y cubiertos de plata a degustar los platos más exquisitos y exóticos, los vinos y licores mas finos y delicados. Y siempre, mientras paso la servilleta junto a los labios, prácticamente besándola para no mancharla, mientras serio y cumplido hago un elogio a la anfitriona inclinándome rígida y cortésmente; siempre, repito, he añorado el sabor a amistad, a espontaneidad, a cariño de esos vasos de café con leche desperdigados sobre un mantel de linóleo lleno de migas de conchas.
*
También teníamos muchos tíos, primos y abuelos, aunque no existiera ningún lazo consanguíneo con ellos. El abuelo de mi amigo era mi abuelo y él me consideraba como un nieto más; después de todo yo era hermano de mi amigo, o primo si la amistad no era mucha. Si mamá tenía que salir a alguna parte nos dejaba con alguna de las muchas tías y ella nos cuidaba tanto o mas que a sus hijos de verdad. Las explicaciones técnicas o científicas y los regaños venían casi siempre de papá o de alguno de mis tíos; así recuerdo al tío Alfonso como quien me enseñó a construir casas con fichas de dominó o con naipes, al tío Enrique como el que conocía todos los secretos del mar, al tío Manolo como el que me enseño a nadar, el otro tío Manolo, Manuel el poeta, fue el primero que me llevó a pasear en lancha, el tío Diego que traía unos grandes regalos el día de Reyes... La tía Lola era una gran costurera y todas recurrían a ella para que las ayudara a cortar los patrones de los vestidos que se hacían (la ropa hecha en fábrica se utilizaba poco), la tía Antoñita era muy bajita, muy guapa y muy dulce, la tía Chala hacia unos bocadillos deliciosos, la tía Matilde era una señora muy elegante y seria, la tía Concha era poetisa y en su casa actuábamos La Verbena de la Paloma.
Podría dar nombres y apellidos de estas personas pero tengo varias razones para no hacerlo: mi relato es impreciso, es la apreciación de un niño que ignora muchas cosas de los adultos con los que trata y por lo tanto da una idea subjetiva de ellos, podría caer en graves errores y omisiones, quizá en calumnias y no es esta mi intención; por otra parte hay personas de las que he olvidado el nombre e incluso nunca lo he sabido, y por último no intento hacer mi biografía particular sinó dar una imagen general de la vida de los niños refugiados y en este sentido estoy seguro que en la vida de cada uno hay una Antoñita, un Alfonso, un Don Manuel, aunque no se llamen así.
*
Los gorriones y las palomas picotean alrededor de la banca en que estoy sentado. Sin hacer mucho caso de la presencia de seres humanos, con sus patitas van dibujando en el suelo árboles gigantescos formados por miles de ramitas.
Es una típica tarde estival de Madrid; el sol cae a plomo y se agradece la sombra del árbol que hace tolerable la estancia en el jardín. Ahí, a unos metros, el Cabo Noval, impasible bajo el sol, monta guardia eterna vigilando a los niños que juegan, a los mayores que hablan en pequeños grupos o simplemente descansan en alguna banca, a los turistas que se acercan a conocerlo, a las parejas que intercambian sus mimos y sus besos, a los parias que esperan que llegue la noche para dormir en alguna banca o en el césped.
Quiero recordar... pero no hay recuerdos; así que imagino, visualizo otros tiempos en el mismo jardín, con la misma estatua, con el mismo cuadro de niños, ancianos, enamorados y parias, iguales que los de ahora, pero diferentes; nada cambia y todo es distinto.
Veo, en una tarde de hace mucho, a una mujer joven, bella, enlutada porque su marido acaba de morir en la guerra, Desde su asiento vigila a un niño de dos años que arroja migas a los gorriones y pone otras migas en su mano esperando que lleguen a comérselas. Los gorriones se acercan con sus típicos saltitos, pero en cuanto el niño alarga el brazo para ofrecerles las migas, levantan el vuelo y giran en parvada alrededor del jardín.
La madre sonríe con indulgencia y después se adentra en sus pensamientos: imagina... no, ella recuerda... Recuerda el mismo jardín, la misma banca, en un pasado aún mas remoto, cuando ella tenía dos años y les ofrecía migas a los gorriones; recuerda, algo mayor, sus correrías un poco mas lejos, hasta las estatuas de los reyes godos; se recuerda a si misma saltando los guardacantones, corriendo, gritando, jugando con sus hermanas y amigos... Recuerda a un admirador que, sin embargo, le soltó una pedrada que casi la deja tuerta.
Recuerda los personajes de aquellos años veintes: la cintera, el aguador, el cacharra...
Recuerda sus días de escuela, las travesuras de las mellizas (ella y su hermana), la maestra, sus excursiones a la Cuesta de las Perdices, las vacaciones en La Coruña o en otros lugares.
Recuerda su juventud, el Charlestón y el Tango. El peinado “a la garçon” y las boquitas de corazón (a falta de colorete para las mejillas se puede utilizar un pedazo de tapiz de la pared frotado convenientemente). El cine en el que el publico pide las canciones que deben tocar los músicos que rompen el silencio de las películas mudas (“Adiós Muchachos” gritan las hermanas solicitando el tango de moda, “Adiós preciosas” contestan los asistentes con júbilo y sorna).
Recuerda a su padre enfermo. Mudanza a Ciudad Lineal, hospitales, inyecciones, medicinas, cuidados... muerte. Él asturiano, ella de Jaén. Ambos victimas del pequeño destierro, ese que no conduce a América pero que hace abandonar el pequeño poblado para trasladarse a la gran ciudad en busca de mejores oportunidades. Se conocen y viven en Madrid. Pero la nostalgia perdura; después de nacer las gemelas él quiere una hija asturiana... y finalmente lo consigue. Vida al día, vida de trabajo constante y agotador que va minando el corazón hasta hacerlo fallar. Muere joven; su viuda y sus hijas se enfrentan a la necesidad de sobrevivir. Trabajo, trabajo. No obstante la viuda cuida de sus hijas (“Señor, mi hija dejará el trabajo porque usted dice muchas groserías”, “¡Coño!, pero yo que carajos digo”).
Recuerda sus primeros romances, sus pretendientes, su noviazgo con quien después seria su esposo, el cual la iniciaría en la política, de la que nunca se había preocupado... “Ayer vimos a tu novio el bolcheviqui” , recuerda el comentario de algunas compañeras de trabajo y sonríe. La verdad es que no era bolchevique, sinó del PSOE, pero en aquel tiempo, lo mismo que ahora, las diferencias entre socialistas, comunistas, anarquistas e incluso republicanos no estaban muy claras para una gran cantidad de personas que veían en todos ellos a gentes con ideas extravagantes contrarias a la religión y el orden.
Recuerda “lo de Asturias”, recuerda encontrarse rodeada de policías a caballo soltando sablazos a diestra y siniestra (“Ten calma, no corras, vamos hacia ese portal”), se recuerda atravesando la Plaza Mayor con un cinturón relleno de trilita (“Angelines no causa sospechas con ese aspecto de reaccionaria que tiene”).
“Su Majestad, ¿qué sucede?”, “Sucede que España se acostó monárquica y amaneció republicana”. El Rey Alfonso XIII tuvo la prudencia necesaria para reconocer que no lo querían e irse al exilio sin provocar derramamientos de sangre. Indalecio Prieto regresa del exilio y es aclamado en todas las estaciones donde para el tren. Prieto se entera que su tren coincidirá con el del rey en determinada estación; pide que demoren su viaje para que el rey pueda pasar por la estación sin contratiempos ni aclamaciones a la recién proclamada republica. Entrecruzan sus caminos respetándose mutuamente. Nace la Republica bajo un signo de esperanza y caballerosidad. ¿Qué sucedió después?.
Hay de culpas a culpas. Hay culpas más culpables o menos culpables; sin embargo todas son culpas.
Hay la culpa de la cerrazón, del fanatismo y la intransigencia, de la negación al progreso, del apego a tradiciones y costumbres obsoletas, irracionales y perjudiciales, de la justificación de la injusticia, de la sumisión ciega e incondicional a patrones de comportamiento que solo conducen al atraso, la miseria y la derrota, de la aceptación del hambre, la marginación, la incultura y el destierro para los mas y la riqueza, la soberbia y el privilegio para los menos.
Hay la culpa de querer ir demasiado rápido hacia un mundo mejor, de reaccionar con violencia contra la injusticia, de pedir a gritos el amor al semejante, de oponerse con fiereza a la injusticia, a la discriminación, al hambre, de reclamar con violencia los derechos a los que todo ser humano tiene derecho, de pregonar la ciencia y el pensamiento racional y científico. Y, sobre todo, de ser ferozmente intransigentes con la intransigencia, por mas que esto resulte contradictorio.
Hay de culpas a culpas. Pero dados a elegir, yo, como mis padres, opto por la segunda culpa, la de ser injusto, intransigente y cruel para conseguir un mundo mejor y rechazo la de ser injusto, intransigente y cruel para perpetuar un mundo tenebroso y corrupto.
Dos concepciones, dos culpabilidades, una sola intransigencia. España se precipitó en el abismo de un proceso sin retorno. La guerra era inevitable, aunque un poco de tolerancia la hacia innecesaria.
Jaca, el bienio negro, Asturias otra vez, el asesinato de Calvo Sotelo, ¿por qué siempre olvidamos el asesinato previo de José Castillo?.
Alzamiento Nacional. Movilización, armas al pueblo. Guerra. Genocidio organizado, sistemático y metódico en un bando; genocidio caótico y pasional en el otro. Genocidio rencoroso, fanático y fratricida en ambos bandos.
Al edificio de La Telefónica lo llaman “el gua” porque, como en el popular juego infantil, todos los disparos van dirigidos a él.
La casa está frente al Campo del Moro, a un lado del palacio real; en primera línea de fuego, como quien dice. Es necesario instalarse en los sótanos para sobrevivir. Posteriormente habrá que desalojar el edificio, pues se considera zona de guerra.
Ella y su cuñada Mayte están en un balcón contemplando el panorama. Un punto negro aparece en el cielo. “Es un chato”, “No, es un Messerschmit”... Pausa... “¡Coño!, es un obús. ¡Corre!“. Las esquirlas del obús que entró en la casa se conservaron como reliquia de la familia durante mucho tiempo.
En la calle de al lado instalan un cañón llamado El Viejo. El Viejo defiende la democracia, la libertad y la justicia; dos calles más atrás está la checa.
Una noche un grupo de milicianos toca a la puerta preguntando por don Mariano. En ambos bandos se sabe lo que esto significa: “Vamos a dar un paseo” y el paseo termina cuando dos o tres días después se encuentra el cadáver del paseado en algún lugar desierto y abandonado. Ella se resiste a que se lo lleven, Armada con su carnét del Partido Socialista se sube en el pescante del coche en que conducen a su suegro y lo acompaña hasta la checa, no se separa de él. Consigue ponerse en contacto con su marido y este, a su vez, se comunica con los dirigentes del partido, especialmente con Margarita, y consigue la anulación del proceso. El suegro, viejo y enfermo, al que se acuso de servir al rey, cosa cierta y pasada pues ya hace mucho que ni sirve al rey ni interviene en política, regresa a casa sano y salvo. Poco le durará la supervivencia pues a los pocos meses muere de tisis y desnutrición sin saber y sin importarle quien ganará la guerra.
En medio de este caos nace su hijo. Primer hijo, primer nieto, primer sobrino. La abuela paterna enloquece, los tíos babean. Todos están felices por la aparición del pequeño personaje que irrumpe en sus vidas.
Una nube ensombrece su pensamiento. Está a punto de marcharse a Francia. Dejará de ver a sus seres queridos. ¿Por cuánto tiempo?; ¡Quien lo sabe!.
La viuda va a a reunirse con su marido. Por que es una falsa viuda, como muchas otras en aquella época. Mientras Madrid fue republicano muchas mujeres se vistieron de negro para salvar a sus maridos diciendo que habían muerto, cuando en realidad estaban escondidos en alguna parte. Al caer Madrid se cambiaron los papeles; las falsas viudas dejaron el luto y muchas mujeres enviudaron repentinamente. Esto sucedió en cada aldea, en cada poblado, en cada ciudad, durante toda la guerra. La ventaja de las sociedades machistas es que consideran a las mujeres tan inferiores que no pueden tener ideas propias y no se las castiga por las ideas de sus maridos, los únicos capaces de pensar por si mismos.
*
¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!,
El rumor viene de las trincheras. Va subiendo de tono a medida que las tropas se acercan; los moros a la vanguardia.
¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!.
Es un rumor que suena a venganza, que suena a sangre. En las últimas horas Madrid se ha transformado. Ya no hay uniformes, las pistolas están escondidas en algún colchón. Todos visten de civil, Algunos, eufóricos, inflan el pecho y hacen el saludo de Falange. Los más, se muestran preocupados, temerosos. ¿Habrá alguna denuncia en su contra?; ¿cuál será la condena?. Las falsas viudas de ayer pasean, con trajes de llamativos colores, del brazo de sus esposos revividos. Por el contrario, muchas mujeres que ayer se veían alegres, hoy mantienen un riguroso luto, muchas veces como anticipación de lo que pasará en los próximos días.
De las verdaderas viudas, unas clamarán venganza, otras sufrirán en silencio los epítetos, los insultos, sabiendo que para ellas no habrá una pensión del Estado, que los nombres de sus maridos no se grabarán con letras de oro en alguna pared salpicada de sangre. Todas las guerras son crueles; en todas las guerras se agrede al enemigo. Pero es privilegio de los vencedores el poder ensañarse durante más tiempo.
¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!,
Tu escóndete en el sótano, yo me voy a vestir de negro; si preguntan diremos que desapareciste en las últimas horas y que debes estar muerto. Mañana veremos la forma de llevarte a un lugar mas seguro.
¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!,
Redadas, arrestos, juicios sumarios, fusilamientos. La calle es un peligro, la casa también. Hay que esperar. Finalmente, traslado a casa de… y de ahí a casa de…
¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!,
La ciudad va volviendo a la tranquilidad; las cárceles están llenas; las ejecuciones a la orden del día. Es el momento de buscar contactos, de hablar con gente de confianza y preparar la huida; la frontera está lejos, ¿Francia o Portugal?.
¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!,
La vida se normaliza, el nuevo régimen impone sus leyes. El niño se sabe al dedillo el Cara al Sol. ¿Quién no lo sabe?. ¿Quién se atreve a no cantarlo?. Con su vocecilla atiplada entona perfectamente:
Volverán banderas victoriosas...
¿Las de Marruecos?. ¿Las de Cuba?. ¿Las de Filipinas?. ¿Las de la absurda reconquista de México intentada por aquella caricatura de Hernán Cortes que se llamó Isidro Barradas?.
La verdad es que desde hace siglos las banderas se han elevado en son de victoria solamente precedidas por una masacre de mineros asturianos o por una degollina de campesinos andaluces. El honor, el valor, la enjundia castrenses, tan fácilmente olvidados durante las estampidas en tierras extrañas, se conservan íntegros, relucientes, intactos, para los conciudadanos que reclaman justicia y pan.
*
¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!,
“¡No!, ¡No!, ¡Papa no está muerto!”. “¡Pobrecillo!. Esto le ha afectado mucho y todavía sueña con su padre. Ya se irá haciendo a la idea”. Los mayores tratan de explicar la metida de pata del niño y éste se desespera ante la ambigüedad de un padre que está muerto, pero que no está muerto y una madre que es viuda, pero que no lo es.
El niño no entiende gran cosa; es demasiado pequeño; pero siente la angustia y el miedo a su alrededor. Oye hablar de su padre muerto, que después aparece escondido durante las breves visitas a casa de su abuela. Oye hablar de fusilamientos y paseos. Oye hablar de muerte. ¿Qué es la muerte?. Sin duda algo muy malo y doloroso, puesto que todos la temen.
En su angustia se aferra al cordón umbilical, lo único seguro, lo único que da tranquilidad, lo único que protege. Y seguirá así durante toda su vida; protegido, ayudado. amparado por su madre, No importa que con el paso de los años la madre se ponga pachucha, que enferme, que simule tener azheimer, para hacerle creer que ahora es él el que protege, el que ayuda, el que da cariño y seguridad: la verdad es que es ella, siempre será ella, la que lo cuide. Hasta que un día una campana de cementerio, ¡malditas campanas de cementerio!, le arranque para siempre ese cordón protector.
¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!. ¡Ya pasamos!,
*
Ha transcurrido el tiempo. Tras muchas vicisitudes el marido ha conseguido llegar a Francia. La viuda puede pasear por Madrid y llevar una vida normal. Puede salir a la Plaza de Oriente, su Plaza de Oriente, y ver como el niño juega con los gorriones.
Y mañana partirá hacia Francia. Dejará de ver a sus seres queridos. ¿Por cuánto tiempo?; ¡Quien lo sabe!.
*
Supongo que cuando mamá llegó a la frontera habrá cantado aquello de:
Niño ya no tires piedras
Que no es mío el melonar,
Es de una pobre viuda
Que vive con su marido.
Tralalá.
Y mientras por el mar corrían las liebres y por el monte las sardinas, nos internamos en Francia.
*
Cronológicamente el siglo comenzó en 1900 o 1901, no voy a participar en la eterna polémica que se repite cada cien años, pero sociológicamente el siglo XX se inicia a fines de la Primera Guerra Mundial. La diferencia entre 1870, por escoger un año cualquiera, y 1914 es mínima; son las mismas costumbres, los mismos principios morales, la misma forma de producción fabril, la misma división en clases sociales, la misma distribución inequitativa de la riqueza, los mismos medios de comunicación y transporte, las mismas formas de gobierno; la única diferencia es que se ha iniciado una mas de las mismas guerras; 1914 pertenece al siglo XIX. Pero la guerra que comienza no va a ser otra guerra mas, va a ser la Gran Guerra y el Mundo saldrá de ella para cambiar todo, para entrar al siglo XX, a una nueva forma de vida.
A la mitad de la contienda la humanidad ya se había dado cuenta de ese trágico juego de “Monopoly” en que había sido embarcada por las realezas europeas, todas ellas emparentadas entre si, todas ellas igual de insensibles al dolor ajeno, todas ellas igual de soberbias. Lo distinto en este juego era que las propiedades y mercados del tablero se compraban con sangre humana en lugar de con billetes de mentiras.
En la sordidez de las trincheras, en los barrios miserables que abastecían de mano de obra a las fábricas de armas, fábricas de muerte, se fue gestando la idea de un mundo nuevo, más generoso, en el que la gente pudiera sonreír. Aun encerrados en ese ambiente siniestro, los soldados encontraron la forma de materializar ese ideal, aunque solo fuera en la convivencia de un bar, donde podían reír, saludarse, amar. Al menos, allí se podía cantar, se podían ensalzar las virtudes de la cantinera, arisca y arrogante, símbolo no muy adecuado para recordar a alguna mujer amada, símbolo de que siempre es mejor el amor que el odio...
“Tous on la apellent La Madelon”
Cantando La Madelon la humanidad se preparaba para, al terminar la guerra, iniciar una nueva vida; encerrar en alguna cloaca al puritanismo, la intransigencia, el odio y el egoísmo, y abrirse a la alegría, a la esperanza, a la novedad, a la tolerancia.
Con “los alegres veintes” vino una transformación total. La forma de vestir influyo notablemente en el cambio; representó, por una parte, un rechazo a la antigua moral victoriana, hipócrita y represiva, causante de tristezas y depresiones permanentes. Este rechazo exigía descubrir el cuerpo, desnudarse. Las faldas subieron hasta la rodilla, la ropa se ciñó al cuerpo dejando ver sus formas, se simplificó, se hizo mas ligera, y con ello se permitió una mayor movilidad que trajo como consecuencia nuevas rutinas, nuevas formas de bailar, mucho mas movidas y alegres, ¡se invento el Charlestón! que dio nombre a esa época.
Al descubrir que dentro de los kilos y kilos de ropa que habían usado hasta entonces había un cuerpo humano, se maravillaron, vieron que no era perverso ni pecaminoso y empezaron a prestarle atención. Lo primero que descubrieron fue que ese cuerpo necesitaba jabón, mucho jabón. Y reinventaron la higiene; fue necesario eliminar de los libros de texto aquella famosa recomendación: “Debes lavarte los pies cada dos meses o tres”. El contacto con el agua alteró las costumbres. El veraneo dejó de ser un lánguido pasear por las playas en espera de la hora del te con galletitas y se convirtió en frenético chapoteo entre las olas, en competencias de natación, en veleo deportivo. Y fue necesario quitar aun más tela; los gruesos holanes cayeron de los trajes de baño que cada vez se fueron haciendo más pequeños y funcionales. Los ríos y lagos se vieron invadidos de deportistas, las montañas fueron escaladas, los bosques se llenaron de campistas. Con la nueva movilidad adquirida, la humanidad salió de la oscuridad de sus casas a tomar el sol, a correr, a brincar... Se generalizo el deporte, la vida al aire libre. La competencia deportiva substituyó a la guerra.
Algunas máquinas que ya existían pero que eran consideradas como cosas raras, cuando no como inventos del Diablo, entraron también al mundo del deporte: surgieron el automovilismo, el ciclismo y la aviación. Y esto despertó el interés por la ciencia y la tecnología; se generalizaron la electricidad y la telefonía; se modernizaron los ferrocarriles; se construyeron carreteras pavimentadas. La lejanía se hizo cercana y la gente se lanzó a recorrer el Mundo, a descubrir que todos se parecían bastante, que todos tenían las mismas aspiraciones, que todos sufrían y gozaban igual.
En las casas aparecieron gramófonos que reproducían los tangos y los foxtrots de moda. Los teatros se convirtieron en cinematógrafos y la gente aprendió a reír con Charlot, Pamplinas y los demás cómicos de aquella época. Douglas Fairbanks maravillaba a todos con su agilidad. Pola Negri, Rodolfo Valentino y otros y otras se hicieron famosos no tanto por sus actuaciones como por su belleza física. Algo mas adelante llegaría la perfección... ¡La Garbo!.
Inspirados por estas estrellas, los hombres se quitaron las barbas, se recortaron el bigote y con la cara limpia y afeitada y el pelo reluciente de gomina salieron a buscar pareja; la idea de una esclava doméstica comenzaba a ser substituida por la de una compañera, una amiga con quien compartir la vida. Ellas, por su parte, se peinaron a la garçón, se pusieron colorete en las mejillas y con el lápiz labial se dibujaron una boquita de corazón (previo a ello, algunas tuvieron que afeitarse el decimonónico bigote) y también salieron, limpias y relucientes, a disfrutar de la luz y la libertad.
Sin embargo todas estas novedades necesitaban ser difundidas y protegidas. Por un lado era necesario que las comodidades, la simplificación, la higiene, la libertad y la alegría llegaran a todos en todas partes. Por el otro había que evitar que volvieran la sordidez, la intransigencia y el dolor de los tiempos pasados. ¡No mas guerras!; la pasada sería la última, no volvería a repetirse un horror así.
Garantizar la nueva forma de vida exigía otra forma de gobierno, en el que las decisiones las tomara la gente común y no las camarillas cerradas de poderosos ajenos a cualquier sentimiento de piedad. Había llegado la hora de la democracia, el gobierno del pueblo para el pueblo. Y este “para” obligaba a una distribución más equitativa de la riqueza, una producción que cubriera las necesidades de todos, una producción social, una distribución social, o sea, eso que llaman socialismo. El socialismo no era nuevo; ni uniforme. Desde los comienzos del siglo XIX, con este nombre y con la idea central de producir para todos para acabar con la miseria y el hambre, se habían desarrollado diversas teorías que se fueron aglutinando y perfeccionando a lo largo del tiempo. Finalmente quedaron tres grandes corrientes. Una, la de los anarquistas, proponía hacer el cambio desde abajo, sin dirigentes, confiando en el buen sentido y la generosidad de la gente común y en su capacidad para organizarse y tomar decisiones de manera espontánea. Si esta corriente se pasaba de optimista, la segunda, la de los comunistas, pecaba de pesimismo; el cambio solo se podría realizar desde arriba, dirigido e impuesto por una élite poseedora de la verdad eterna que impidiera los errores del vulgo desorganizado e irresponsable. La tercera corriente, la de los social demócratas, adoptaba un punto intermedio: un gobierno de gente capaz elegido democráticamente, que debía cumplir las aspiraciones de la población si no quería irse a su casa en las siguientes elecciones.
La Revolución de Octubre (que, como todo el mundo sabe, fue en Noviembre) demostró que aquellas ideas no eran solo fantasías y teorías irrealizables, sinó que se podían llevar a la realidad. Los primeros años de la Rusia Soviética fueron de expectativa y esperanza para toda la humanidad; el ejemplo cundió y muchos países adoptaron gobiernos socialistas (socialdemócratas más que comunistas) o cuando menos tomaron medidas socializantes: derecho de huelga, asociación en sindicatos, sufragio universal, seguridad social, educación popular, etc. Muchas de las leyes que nos garantizan el derecho a la vida y a la libertad, y que hoy se consideran como lo más natural, se tomaron durante esa época en todo el mundo. La humanidad se encaminaba hacia una forma de vida más placentera, mas justa, más generosa...
Pero el Siglo XIX se negaba a morir. Quienes hasta entonces habían basado su bienestar en el mantenimiento de leyes y costumbres siniestras que les garantizaran sus privilegios no estaban dispuestos a perderlos. Y estas leyes y costumbres les aseguraban el respaldo de mucha gente ingenua e inculta que, ante su incapacidad de raciocinio y su falta de imaginación, aceptaba bovinamente todo lo establecido como bueno y cualquier novedad o cambio como subversión o como obra de Satanás; su terror a lo nuevo los hacía aferrarse a lo tradicional, lo establecido, lo inmutable; sobre todo cuando ese terror se fomentaba desde la prensa, la oficina del jefe y el púlpito.
Ante la “amenaza” del socialismo, los privilegiados del siglo XIX, los privilegiados de siempre, recurrieron a la única forma de resolver los conflictos que conocían: la fuerza bruta y el fanatismo. No solo enviaron mercenarios a la Rusia Soviética, no solo provocaron una guerra civil en dicho país; sino que organizaron al lumpen, al hampa, a los estratos más bajos, zafios e inmorales de la sociedad para que defendiera sus intereses: inventaron el fascismo.
Aquella escoria, desposeída hasta entonces, se encontró de repente con una pistola en la mano y la impunidad para usarla indiscriminadamente, con la única condición de que sus balas fueran contra los comunistas; pero como aquellas bestias no sabían en que consistía el comunismo, arremetieron contra todo lo que representaba cambio o progreso.
En muchas ocasiones los inventores del fascismo fueron victimas de él y tuvieron que aceptar que sus sirvientes les dictaran las normas y que, incluso, les quitaran la vida y sus privilegios; un ejemplo de esto son los monárquicos españoles que pusieron toda su fe en este lumpen para recobrar sus fueros y su rey y que tuvieron que pasar toda la vida, en calidad de segundones, aceptando a un Caudillo de Matones y Golpeadores que, no solo no reinstauró la monarquía, sinó que siempre los ignoró y despreció.
Pero las ideas socialistas no solo se enfrentaron a este enemigo externo y natural; tuvieron que enfrentarse al enemigo interno constituido por una intransigencia que se autojustificaba con el pretexto de una supuesta pureza doctrinal que consideraba no solo errónea sinó pecaminosa cualquier alteración de lo que cada quién llamaba principios fundamentales del socialismo.
Ya en la Rusia Soviética se dio este fenómeno; anarquistas, socialdemócratas, comunistas, republicanos y simples pacifistas, que habían participado por igual en la revolución, se enfrentaron violentamente cuando mas debían haber permanecido unidos. El resultado fue la transformación de la Rusia Soviética en un estado policiaco llamado Unión Soviética en el que el poder pasó de los soviets al partido y del partido a su Secretario General. Los que hicieron la revolución terminaron, en su mayoría, en el destierro, la cárcel o bajo tierra. Incluso los triunfadores de este proceso se dividieron en estalinistas y trotskistas para seguir peleando. Y aun así el valeroso pueblo que hizo la revolución contribuyó con treinta millones de muertos para salvar a la humanidad.
En la posguerra, cuando el mundo entero ansiaba el cambio a un sistema político mejor, cuando las condiciones eran singularmente propicias para que este cambio se diera, siguieron dándose estos enfrentamientos entre ideas similares, aunque no idénticas, que provocaron la desilusión de los más y abonaron el terreno para la vuelta al pasado, mismo que se presentó en su forma más violenta e intransigente. El siglo XIX regresó marchando a paso de ganso…
Unos años después, al terminar la Segunda Guerra, se puso de moda un libro de Jan Valtin: After Dark (Después de la Oscuridad) o en español: La Noche Quedó Atrás.
Pero eso fue después. Cuando mamá y yo entramos a Francia era de noche en todo el planeta; una noche oscura y fría; una noche de lobos.
*
Papá nos recibió en la estación de Tolousse y nos condujo a través de varias calles, evadiendo a los policías de Petain, hasta un hotel de mala muerte. Aunque todos teníamos pasaportes y visas en regla era mejor evitar encuentros desagradables que podían terminar en deportación.
El reencuentro debió ser muy emotivo pues cerca de un año después nació mi hermano.
Sobre esto solo puedo hacer notar la falta de responsabilidad o el exceso de optimismo de los adultos de esa generación. Yo nací en plena guerra civil, mi hermano en plena guerra mundial, en una Francia ocupada, en la que mis padres no solo no tenían un ingreso fijo sino que carecían de la seguridad de un hogar y no sabían siquiera si serían deportados, mi hermana menor nacería en México, al año de haber llegado, cuando las condiciones e ingresos económicos eran escasos e inciertos. Pero esta irresponsabilidad no fue exclusiva de mis padres; fue lo suficientemente general como para llenar cada año entre tres y cinco grupos de alumnos del Colegio Madrid, más otros tantos en el Instituto Luís Vives y la Academia Hispano Mexicana.
*
Por mi edad, no recuerdo gran cosa de esta época, por lo que cito lo que me contaron después revuelto con mis verdaderos recuerdos. Se que mis primeros meses en Francia transcurrieron en hoteluchos por los que corrían libremente las ratas. Los hoteles no se clasificaban por el número de estrellas; eran hoteles de tres cucarachas o de cinco chinches.
¡Las chinches!. ¿Qué niño refugiado no pasó por una experiencia como la mía?. Una noche, mamá despertó alarmada por mis gemidos; encendió la luz y me vió cubierto de chinches. Se entabló una lucha de la que salieron vencedores mis padres, pero el olor a carne frita de las chinches quedó grabado dolorosamente en mi subconsciente durante muchos años, de hecho hasta hoy.
*
Alguna vez intenté averiguar como subsistieron los refugiados en Francia; las respuestas fueron tan diversas que desistí de catalogarlas. Un químico se dedicó a fabricar y vender jabones, un médico fue contratado por los alemanes (no los franceses) para atender a los españoles encerrados en campos de concentración, muchos recogían leña en el campo para después venderla, otros recibían un salario como empleados o militares del gobierno español en el exilio, una gran parte sobrevivió con las exiguas raciones que les proporcionaban en los campos de concentración, etc. Durante su embarazo, mamá y su amiga Lola, que también estaba embarazada, recibieron ayuda de los cuáqueros. Un huevo, un litro de leche, asistencia médica y algo más; poco pero demasiado si se consideran las condiciones de la época. Algún día habrá que escribir sobre la labor de los cuáqueros y otras organizaciones durante aquella época.
*
En algún momento, papá consiguió un empleo en la fabrica de aviones Breguet; quizá ese fue el momento en que dejamos de pasar de un hotel a otro para establecernos de una manera mas estable en un departamento en la Rue de Santa Ursula 8, ahí nació Fernando, mi hermano.
En aquel Toulouse oscuro y peligroso se forjaron muchas amistades que durarían para siempre; posiblemente la mas estable y duradera fue la de Diego, papá lo conocía desde antes de la guerra y durante esta y su estancia en Francia se mantuvieron muy unidos. Después, en México no dejó un solo domingo de ir a casa, todas las tardes de cinco a nueve, hora en que se despedía para recoger a su padre, don Manuel.
¡Coño!.
¡Niño, eso no se dice.!
¿Porqué?, si lo dice don Manuel.
Don Manuel era un ilustre catedrático de fama nacional, si no mundial, que repetía constantemente la palabra prohibida que de él aprendí y que, por lo visto, no hacía honor a sus galas académicas. Posiblemente fue el modelo para la definición que oí tiempo después en México: Español: individuo cejijunto y coñodiciente
Don Manuel tenía un cargo, no se cual, en el Gobierno de la República y además era Gran Maestre del Gran Oriente Español, o algo por el estilo.
También tenía una esposa, otro hijo y dos hijas.
Otros que formaban parte de este grupo fueron Libertad y Vicente, hijos de un famoso escritor con los que papá trabajó en la elaboración de un guión cinematográfico basado en una novela del padre, que nunca llegó a cristalizar ni en Francia ni en México. Papá hizo la música para la obra.
No puedo decir mucho de ellos, pues mi memoria de esa época es muy escasa. Si recuerdo que, mucho tiempo después, Vicente me contó que la escuadrilla de “chatos” en la que el volaba tenía como lema: Fortuna lo que ha querido, que lo habían tomado de un verso de Quevedo:
Las cosas dificultosas, tan justamente envidiadas,
Empréndenlas los honrados, termínanlas los dichos
Y, aunque no haya envidiosos, en cuanto me ha sucedido
Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido.
Que creo que explica de maravilla lo que fue la aviación republicana durante la guerra.
Había también dos Isabeles, para distinguirlas llamaré Chala a una de ellas.
Isabel era amiga de la infancia de mamá. Una amistad familiar, ambas familias eran vecinas y se llevaban de maravilla. La amistad siguió tanto entre los que se quedaron en España como entre las que salieron al exilio: Isabel y mamá. Isabel estaba casada con un periodista de nombre Fernando.
Chala estaba casada con Alfonso.
Antoñita estaba casada con Enrique.
Ninguna de estas dos parejas tenía hijos, razón por las que me adoptaron y me quisieron como si fuera su hijo. Fueron mis primeros padres de recambio. Después, en México, también lo serían Teresa y Carlos.
Por lo que me quisieron, por lo que aprendí de ellos, tienen un lugar preferente, un lugar de honor, en mi corazón. Diego también.
No se si de nuestra estancia en Toulouse o de un poco mas adelante son Cesar y Mónica, lo mismo que doña Matilde y su hija Tite.
Yo soy el rata primero
y yo el segundo
y yo el tercero.
Creo que en esa época yo tenía buen oído y una bella voz, pues Cesar me enseño a cantar esta parte de La Gran Vía. También me enseño a contar el chiste de cómo se dice ladrón en chino: La; ¿y dos ladrones?: Lala; ¿y muchos ladrones?: Lalalá lalá lalalálaa (con música del Cara al Sol). Como quiera que sea mis primeras canciones tuvieron que ver con el hampa: Cara al Sol con letra o sin letra y “los ratas”.
Matilde era una señora ventruda, solemne, viuda de alguien importante. De Tite hablaré al llegar a Marruecos.
Desde luego había mas gente, como ese doctor ateo y comecuras que se pasaba el día en la iglesia, porque allí no lo buscaba la policía y además había calefacción, pero no los recuerdo.
Lo que recuerdo, porque me lo contaron, es que una vez mis padres tuvieron que salir a algo y me llevaron, pero dejaron a mi hermano al cuidado de A. Al volver, A tardó en abrir su cuarto y en el estaba también B, ambos despeinados y sudorosos. Mi hermano recién nacido se inauguró pronto en las películas pornográficas en vivo y a todo color.
*
Durante nuestra estancia en Toulouse recibimos dos visitas de mi abuela paterna y una de mi abuela materna.
En una de estas visitas, mi abuela paterna nos trajo un gramófono y algunas otras cosas.
Mi familia paterna tiene una propensión natural al surrealismo, por eso no se si mi abuela decidió que una familia que vivía prácticamente a salto de mata, sin hogar, sin un ingreso fijo, perseguida o vigilada por la policía y con un mínimo de ropa y subsistencias esenciales, lo que mas necesitaba era un gramófono portátil; o si la decisión fue de papa. El caso es que desde ese momento el gramófono entró a formar parte de los objetos refugiados que mencioné anteriormente.
Si alguien, alguna vez, decide hacer un catálogo de los objetos refugiados, deberá contar con la Virgen de los Refugiados, muchas maletas, mis cuatro juguetes, consistentes en un oso blanco, una osa marrón (el sexo lo decidí yo para formar una familia), un perro y un Pedro el Pregonero (a los cuales habrá que agregar una vaca cuya historia contaré a continuación)… y un gramófono portátil de cuerda.
El gramófono venía acompañado de varios discos de esos que ahora se llaman acetatos de 78 RPM y que tenía una canción por cada lado (a diferencia de los CD actuales, estos discos se oían por los dos lados). El disco mas usado tenía por un lado Donde vas Alfonso XII y por el otro La Almudena cantados por Conchita Piquer. Otro contenía música mexicana, interpretada, no por un conjunto mariachi o cantantes mexicanos, sinó por Los Bocheros y en el podías escuchar Guadalajara y Flor de Dalia. El resto de la colección estaba formado por dos discos de foxtrots y uno de música caribeña en versión hollywodense. El resto del repertorio eran cinco discos de guerra, es decir, unos de cartón recubierto con una capa delgadísima de acetato, que se fabricaron durante la guerra y que solo se podían tocar por un solo lado.
Aunque el gramófono tenía un compartimiento especial para guardar los discos, estos llegaron en una caja octogonal de cartón que duró muchos años.
El gramófono, la caja de los discos, un baúl y una maleta, mas mis cuatros juguetes, convertidos en cinco, un triciclo, algo de ropa, dos abrigos y un edredón diminuto, fueron los objetos refugiados con los que recorrimos el camino de Toulouse a México DF.
No se de donde vino el edredón, pero se que en el creció mi hermano. Durante el día reposaba en él, durante la noche lo abrigaba. Durante el día yo jugaba con mi hermano o ayudaba a mamá a alimentarlo.
Mas objetos refugiados: tres libros que narran las aventuras de unas mariposas, dos buenas y otra mala, dos libros gordos de cuentos en ingles y una colección de libritos excesivamente flacos con cuentos editados durante la República, además de un Libro de la Vivienda, Los Animales de Granja, La Hormiguita se Quiere Casar y, por supuesto, uno de Elena Fortún: Cuchifritín y Paquito; a los que habrá que sumar otros adquiridos en Francia: uno de Popeye, uno de Nimbus y otro de Pitche, así como algunos cuentos de Walt Disney: Elmer, Les Jouetes de Noel, L’arche de Noe, Les Trois Petit Cochons, Le Mechant Loup y, sobre todo, Ferdinand…
No se porqué pero en ese tiempo tenía cierta obsesión por la tauromaquia. La historia del toro Ferdinand, amante de las flores y del pacifismo, que en un momento se vuelve sumamente violento por el piquete de una abeja y que finalmente llega a una plaza de toros donde se sienta y muestra sus instintos pacíficos, me tenía fascinado. Yo quería tener un toro así.
Y esto coincidió con el descubrimiento de una vaca de hule en una tienda. Mi obsesión por la vaca, que según yo, y a pesar de las gigantescas ubres, era el toro Ferdinand, fue tan intensa que un día mamá decidió comprarla aunque ese día no comieran. Ferdinand entró en la lista de mis juguetes.
Niño caprichoso y consentido, pensaran todos; y así es en efecto. Mis padres me querían demasiado.
Esta obsesión influyó también en que mi hermano se llamara Fernando; aunque en este caso fue determinante el que papá tuvo un hermano llamado Fernando que murió a los pocos años de nacer.
De todas formas, mientras jugaba en el edredón con él, le tocaba la frente para ver si a Ferdinand le crecían los cuernos.
*
De esta época son también las primeras cartas que luego se repetirían constantemente: Vuelve a España. Ya investigamos; no hay denuncias en tu contra, puedes volver tranquilo. Solo tienes que pedir perdón.
¿Pedir perdón?. ¿De que?. ¿Pedir perdón por creer que existe la posibilidad de un mundo mas equitativo?. ¿Pedir perdón por luchar por un mundo mas justo?. ¿Pedir perdón por votar en contra de una monarquía obsoleta, anacrónica y arbitraria?. ¿Pedir perdón por oponerse al fanatismo y la ignorancia?. ¿Pedir perdón por creer en la ciencia?. ¿Pedir perdón por apostar por una república donde el gobierno represente a la gente?. ¿Pedir perdón por pensar que la humanidad puede ser libre, igual y fraterna?. ¿Pedir perdón por no levantarse en armas contra un gobierno legítimo y legalmente constituido?. ¿Pedir perdón por oponerse a la brutalidad de un ejército que masacra al pueblo?. ¿Pedir perdón por no claudicar de tus ideales?.
¡Gracias Papá!. Gracias por enseñarme a ser integro. Gracias por enseñarme que el exilio es duro, pero que la falta de dignidad es aun mas dura. Que el pan del exilio, aunque muchas veces sea amargo y escaso, sabe a trigo, pero que el pan de la claudicación siempre sabe a mierda.
*
Por otra parte, ¿en que consistía el perdón franquista?.Veamos.
Durante el segundo año de primaria me hice muy amigo de Liberto. Al salir al recreo nos buscábamos y hablábamos, jugamos en el mismo equipo de fútbol, compartíamos experiencias y conocimientos.
Un día, sorpresivamente, Liberto fue llamado a la Dirección.
¡Horror!, ¡La dirección!. Normalmente una falta de conducta se corregía con una reprimenda, una expulsión de la clase o, incluso, con una “galleta”, Pero “la Dirección” eran palabras mayores. Implicaba la expulsión temporal o definitiva de la escuela. Era el castigo a faltas muy graves.
“¿Qué hizo?. ¿Porqué lo llamaron?”. Nos preguntábamos angustiados, conscientes de que Liberto era un buen chico y no había transgredido el orden de una manera tan drástica como para ser llamado a la Dirección.
Poco a poco se fue filtrando la noticia de que Liberto no había sido llamado a la Dirección para imponerle un castigo por alguna falta. El castigo que recibiría no tenía nada que ver con su conducta ni su aprovechamiento; venía de mucho mas arriba. El director, el severísimo, el terrible profesor Rebaque lo debe haber abrazado, conmovido, antes de darle la cruel noticia: su padre acababa de morir.
Liberto volvió unos días después. No sabíamos como darle las condolencias, así que solo lo abrazamos en silencio.
Después de una corta estancia Liberto se fue definitivamente. Su madre, uno de esos seres que, por ser mujer, era “de segunda” y se le habían negado los recursos y la preparación para enfrentarse a la vida y sacar adelante una familia, decidió regresar a España, pedir perdón por el pecado de haber sido “roja” y acogerse a la generosidad de algún familiar. Liberto se fue y en nosotros quedó el horror de la constancia de una de las primeras muertes de las que tuvimos conocimiento. Seguirían muchas otras.
Nunca mas he vuelto a ver a Liberto, pero sé que algunos años después regresó a México. ¿Qué tan placentera fue su estancia en España?. No lo sé, pero puedo imaginarla por el hecho de que haya regresado al sitio donde se suponía que las posibilidades de supervivencia de su familia eran mínimas.
Liberto ya no se llamaba Liberto, si no Salvador; su hermano Floreal ya no se llamaba Floreal, si no Florentino.
Habían sido perdonados por el régimen.
Los perdonadores no perdonaron ni siquiera el nombre que sus padres habían escogido para ellos. ¿Sabían estos perdonadores la diferencia entre perdón y aniquilamiento?.
*
Volvamos a Toulouse. Otra de mis obsesiones en ese tiempo era el tranvía. Pasaba horas enteras conduciendo un tranvía imaginario o un triciclo real (otro objeto refugiado) convertido por mi fantasía en tranvía que al llegar a la terminal cambiaba de curso mientras su conductor decía Retourne, palabra que yo repetía a cada rato cuando mi tranvía imaginario terminaba su recorrido, crispando los nervios de quienes me rodeaban por la monotonía del juego.
También, en ese entonces, tuve un exceso de fósforo que hacía que mis ojos brillaran mas de lo normal, por lo que decidí que era un coche y mis ojos sus faros. Pasé varias semanas alumbrando con mis faros las calles por las que caminaban quienes me acompañaban.
Algo que si recuerdo es la remolacha, Después de una dieta rigurosa a base de píldoras del doctor Negrín, como se conocían durante la guerra a las lentejas, la remolacha entró cuantitativamente en mi alimentación. Toulouse y remolacha son sinónimos para mí.
*
De entre los recuerdos reales de aquellos tiempos hay uno que tengo muy presente. Aun hoy lo visualizo como una experiencia muy viva, aunque no lo veo como fue.
Veo a una mujer junto a una ventana, con un niño en brazos al que le dice “despídete de papá” (la mujer es mi mamá, el niño soy yo) y al mismo tiempo veo, a través de los ojos del niño, una calle cubierta por un cielo gris y un hombre calvo (mi papá) que sube en un camión mientras agita la mano en señal de despedida.
El hecho real que genera estas imágenes, es que la policía ha llegado a la casa y papá es conducido, junto con otros, a una comisaría, de donde serán llevados a un campo de concentración y de ahí, posiblemente, serán deportados.
La situación es dramática, vuelve la zozobra, vuelve la incertidumbre.
Afortunadamente, papá aprovecha una parada del camión para bajarse de él y perderse entre la gente. Los policías son tontos o, mas probablemente, no tienen interés en cumplir con las ordenes de Vichy y prefieren no fijarse en quienes se van.
Algunos días después nos trasladamos a La Penne.
*
La Penne sur Huveaune es un poblado cerca de Marsella (posiblemente en la actualidad sea parte de Marsella como consecuencia del crecimiento urbano y del desarrollo de las ciudades, pero quiero recordarlo como era antes) con casas bajas de techos de dos aguas y sembradíos. Hay una carretera, una estación de tren con una caseta desde la cual un guarda controla la posición de una valla que permanece levantada casi todo el tiempo y que baja cuando pasa un tren y hay también un hotel o casa de huéspedes de dos pisos donde se albergan una serie de refugiados españoles; la mayoría son los mismos que se frecuentaron en Toulouse: Don Manuel y su familia, Isabel y Fernando (que no son los reyes católicos), Antoñita y Enrique, Alfonso y Chala, Lola y Luís, los Ordóñez.
Hay también gente nueva; como Mary y su familia.
Mary, Lola y Ángeles (mi mamá) son tres madrileñas de pura cepa, ingeniosas, alegres, divertidas. Lo que no se le ocurre a una, se le ocurre a la otra. Son el alma de la fiesta. Una fiesta que tiene mucho de dramático, pero que las tres madrileñas convierten en comedia o, cuando menos, en algo alegre dentro de la situación angustiosa de aquellos tiempos.
Llegan Blanquita y Gerardo; uno de los primeros matrimonios en el exilio. Las tres madrileñas (mi madre a la cabeza) se las ingenian para conseguirles todo lo que necesita una joven pareja de recién casados. Son días felices. Poco después, en México, serán de los primeros divorciados en el exilio.
Mary está casada con un doctor y tiene dos hijos: Carlos y Fernando. Como mamá.
Muchos años después mamá me enseñará la imagen de una artista en la portada de una revista: Es la nieta de Mary, ¿Verdad que es guapa?. Yo pienso en Fernando, su tío o su padre, no lo se.
Fernando fue mi primer amigo. Al menos el primer amigo que recuerdo. Por fotos se que tuve otros amigos en España y recuerdo que en La Penne me llevaban a convivir con un niño y una niña a los que llamaban “los yamburrones” en honor a su madre “la yamburrona”. Pero me caían bastante mal. Fernando, por el contrario, me caía muy bien. Lo recuerdo con una venda en la pierna derecha, por alguna enfermedad que padecía y con un traje semimilitar que causaba mi admiración y envidia.
Con Fernando pasé grandes ratos en La Penne montando en triciclo, jugando entre la paja almacenada en un pajar del hotel o inventando otros juegos. Fernando fue mi primer amigo.
Fue, también, alguien que desapareció de repente y que no he vuelto a ver. Estas desapariciones inexplicables son bastante frecuentes en la vida de todos y las aceptamos como algo natural.
Como los maderos de San Juan, unos viene y otros van y no nos preguntamos porqué es así.
Es el caso de Fernando, es el caso de Liberto-Salvador que cité anteriormente, es el caso de Universo del que hablaré mas adelante, es el caso de una niña que conocí al poco tiempo de llegar a México, de la que ni siquiera recuerdo el nombre, pero que conocí en una fiesta y con la que entablé una relación tan íntima que hicimos nuestra fiesta particular dentro de la fiesta; a las dos semanas coincidí con ella en otra fiesta y se repitió la experiencia; la quería y me quería, fue mas que una amistad, hubo “química”, como se dice ahora. Otras dos semanas después volví a la casa donde la había conocido; pregunté por ella… se había mudado. Nunca mas supe de ella, aunque pasé años soñando con ella. A esa edad no se puede hablar de amor… o quizá si.
Este es el principio de una larga lista de desapariciones de personas que cruzan por tu vida, dejan su huella y se disipan entre los recovecos de tu memoria, para solo volver de vez en cuando en forma de recuerdo agradable.
Supongo que la familia de Fernando siguió el camino habitual en esa época y que nosotros seguimos algo después: cuando ya era inminente el viaje a México, ya con visas y lugar seguro en el barco, los habitantes de La Penne se trasladaban a una casa en La Milliere, otro pueblo en las afueras de Marsella y, de ahí, pasaban a Marsella unos días antes de embarcarse.
Fernando llegó a México antes que mi familia. Me imagino que en el mismo viaje que Don Manuel (que también paso por La Milliere). Aunque Mary, Lola y mamá
siguieron frecuentándose en México, Fernando y yo no nos volvimos a ver.
Tengo, de ese tiempo varias historias y anécdotas: paseos con Enrique y Antoñita, paseos con Alfonso y Chala, remolachas, visitas a Marsella, subida por la amplia escalera que sube a Notre Dame de la Garde, remolachas, una sesión fotográfica en la que vestido solo con un calzón, como Tarzán, me subieron a un árbol (no maté ningún león, ni me columpié en una liana, pero descubrí la acrofobia), mi primer traje de marinero consistente en una chaqueta azul marino y un sombrerito muy mono, mas remolachas, la vía del tren, la carretera, Blanquita y Gerardo… pero todos son casos particulares que solo aburrirían al lector y que, quizá, les interesen a mis nietos… o los duerman.
*
Llegó el momento en que Alfonso y Chala se fueron a La Milliere y unos meses después llegó nuestro turno.
La casa de La Milliere tenía dos pisos. La planta baja era ocupada por los recién llegados y la alta por los que ya estaban allí y que se mudaban cuando los de arriba se iban a Marsella. Nosotros nos instalamos en la planta baja hasta que Alfonso y Chala se fueron a Marsella. En ese momento subimos al primer piso y Luís y Lola llegaron de La Penne para ocupar la planta baja.
El terreno hacía esquina. La entrada principal estaba en una calle recta y daba a un jardín. La otra calle subía una cuesta que conducía a lo mas alto de la colina en que está enclavado este poblado. A esta calle daba un alambrado que yo me saltaba para subir a la colina. El problema es que en el alambrado había una colmena, no se si de abejas o de avispas, que picaban con singular vehemencia, razón por la que mi estancia en La Milliere transcurrió llena de piquetes de estos simpáticos animalitos.
En alguna casa de la subida a la colina había un perro del que no se ocupaban mucho sus amos, pues siempre estaba en casa y me acompañaba en mis correrías por la colina. Lo llamamos Poker. Era la segunda vez que tenía un perro (el primero fue Windy). Aunque saltaba la alambrada junto conmigo, nunca le picaron las avispas. Estas, no conformes con su posesión de la alambrada, extendieron sus dominios hasta un ciruelo que crecía atrás de la casa y al que me encantaba treparme. Nuevos piquetes.
Acabé por olvidarme del ciruelo y me concentré en una higuera que estaba en el lado opuesto de la casa y a la que no llegaban las avispas.
El sabor de los higos y el aroma de los pinos… son dos de las cosas que mas me gustan y que aprendí a apreciar en La Milliere. Nada me produce tanta euforia como caminar por el sendero de humus casi negro, cubierto de ramitas y agujas de pino anaranjadas, marrones, verdes, en un pinar oloroso, de aire fresco y oxigenado, entre sombras y rayos de sol, para alcanzar una cima y contemplar desde ella un horizonte amplio en el que se recorta la silueta de una cordillera de color verde pino en la que se han enganchado varias nubes blancas que el sol viste de colores y reflejos. Aspirar la frescura y llenarte de luz los ojos.
Y sin embargo el paisaje suburbano de La Milliere, con toda su belleza, palidece ante la grandiosidad de los pinares que cubren la sierra que rodea al Valle de México.
En este amor a la naturaleza salí a mamá; papá siempre consideró que el campo era un magnifico lugar para hacer ciudades.
*
En la sierra que rodea al Valle de México, toda ella formada de esplendidos pinares, hay varios sitios conocidos por su hermosura y frecuentados por los habitantes de la ciudad, que asisten a ellos, cada fin de semana, en busca de belleza, aire puro, salud, recreo y diversión: Lagunas de Cempoala, La Marquesa, Valle de las Monjas, El Zarco, La Venta. Pero entre todos se distingue como el mejor, el mas precioso, el preferido, uno solo: El Desierto de los Leones.
El Desierto de los Leones no es un desierto y tampoco tiene leones.
Se llama desierto por que los frailes carmelitas usan esta palabra para designar un lugar despoblado en el que pueden meditar y rezar sin interferencias de otros seres humanos. El lugar era lo suficientemente solitario para que los carmelitas fundaran allí el Convento del Desierto del Monte Carmelo de Santa Fe (la población mas cercana en aquel entonces) junto con varias pequeñas capillas (aun existentes) en las que se recluían a adorar a Dios, dándole gracias, sin duda, por la belleza de los pinares que las rodeaban.
A pesar de la indiscutible hermosura del lugar, el clima es demasiado severo para andar descalzo y cubierto solamente con un hábito, por lo que, cerca de un siglo después, los carmelitas decidieron mudarse a un clima algo mas benigno y fundaron el Desierto del Monte Carmelo de Tenancingo, abandonando el Desierto de los Leones.
El apellido de Los Leones se debe a que esos terrenos estuvieron en litigio de propiedad entre una familia de apellido León y diversos caciques locales.
Para mi el Desierto de los Leones tiene música; concretamente, la Séptima Sinfonía de Beethoven.
Llegar al Desierto, bajar del vehículo en que te has transportado y sumergirte en la naturaleza que te rodea, es como ese primer acorde de esta sinfonía: una explosión de luz, de colores, de aire frío y oxigenado que irrumpe en tus pulmones. De sensación de vida.
La contemplación de lo que te rodea, con sus juegos de luces verdes, ocres, naranjas y amarillas, rodeándote, envolviéndote en su luminosidad apacible, es equivalente a los primeros compases de la sinfonía.
Después distingues los trinos de pájaros, cercanos y distantes, el aroma de flores y de pinos, los juegos de luces y sombras entre el ramaje.
Y finalmente distingues la grandeza de la naturaleza en los árboles que crecen hasta el infinito, en los musgos y líquenes que invaden el suelo, las rocas y los troncos de los árboles, el sol brillante perdido entre el ramaje y el ruido difuso de insectos y aves perdidos entre el follaje, el crecimiento de las plantas, hojas de pino fertilizando la tierra, piñas que aspiran a convertirse en pinos, florecillas que que nos deslumbran con sus olores y sus colores. ¡La Naturaleza en pleno!.
El segundo movimiento es de senderismo. Recorrer caminos de tierra entre matas y flores en un día soleado por un sol que no calienta pero que pica. Recorrer caminos húmedos entre rocas negras cubiertas de musgo que rezuman humedad en días fríos en los que el cielo es gris y la niebla se engancha entre los árboles. Arroyos que discurren discretos bordeando los pinares en los que se entrelazan las sombras grises y negras con los escasos rayos de sol que consiguen atravesar el follaje. Paz, tranquilidad, serenidad de espíritu.
Para el tercer movimiento hay que cambiar de ambiente; subir por el Monte de las Cruces y llegar a la cima de Las Peñas Barrón para contemplar desde ellas el valle que se extiende en toda su magnitud bajo nuestros pies. Es la euforia de la escalada, con su sentimiento de triunfo, de esfuerzo realizado, seguida de la plenitud de la grandeza del valle, con sus verdes, con sus luces, con su sentimiento de lejanía y proximidad.
El cuarto movimiento es el resumen de todas estas experiencias. Es el resumen de todas las sensaciones, emociones y alegrías acumuladas durante esta estancia y que se concentran en la partida de este lugar tan especial.
*
Puede ser que esta preferencia por los pinares mexicanos tenga, en el fondo, mucho de prosaico. No es lo mismo contemplar la Naturaleza con un estómago medio lleno de remolacha y lentejas que con un estómago abarrotado con jamón serrano y un magnífico pedazo de tortilla de patatas.
Aunque los primeros años en México fueron de una precariedad absoluta, pronto los superamos y no faltaron en nuestras excursiones los recursos alimenticios suficientes para complementar cualquier excursión con chorizos, sardinas y, sobre todo, con una exquisita de tortilla de patatas.
Y ya que hablamos de tortilla de patatas, ¿sabías que mi mama hacía las tortillas de patatas mas ricas del mundo?
Esto se lo podrás oír a cualquier hijo de refugiados españoles y, posiblemente a cualquier hijo de españoles en cualquier lugar del planeta, incluyendo España. Entre los que crecimos en el exilio la tortilla de patatas es una fijación, es un símbolo materno; está ligada a todos los momentos agradables de nuestra niñez.
Alimento nutritivo y barato, fue en muchas ocasiones la comida o la cena obligada los últimos días de quincena.
Sus ingredientes son solo huevos y patatas, y quizá un poco de cebolla; aunque se le pueden añadir toda clase de substancias, de acuerdo con el barroquismo culinario de la cocinera y siempre resulta deliciosa. Se puede comer fría o caliente. Y, sobre todo, es fácil de transportar; completa, entre dos platos que le sirven de concha o rebanada en medio de las dos mitades de un pan haciendo un exquisito bocadillo (torta, lo llamamos en México). Esta transportabilidad es la que le da su característica principal, la hace “la fiel compañera del español que anda”.
¿Cuántas veces al desenvolver el bocadillo que cogimos al salir de casa para ir a la escuela, a una excursión o a cualquier parte, y que guardamos en un bolsillo del pantalón o en la mochila, nos encontramos con la agradable sorpresa de una rica rebanada de tortilla de patatas recordándonos con su olor y su sabor la dulce sonrisa de nuestra madre, que la hizo pensando en nosotros, poniendo, junto al huevo y la patata una rebanada, muy grande, de su cariño?. ¿Cuántas veces después de una larga caminata por el bosque, después de subir y bajar montañas, después de correr, trepar árboles, jugar futbol o cualquier otra actividad al aire libre, en excursiones o días de campo, nos sentamos en el suelo alrededor de un mantel reluciente de blanco a saborear la tortilla reparadora que nos devolverá las energías perdidas?. ¿Cuántas veces al volver a casa encontramos un pedazo de tortilla en la despensa o el refrigerador que nos acompañaba mientras esperábamos el regreso de nuestros padres?.
Por eso la tortilla de patatas es tan importante; porque huele a pinar, a tierra mojada, a flores, porque sabe a cielo azul iluminado por el sol, sabe a noche estrellada, sabe a aventura, sabe a romance juvenil, sabe a camaradería. Y sobre todo, ¡huele y sabe a cariño!.
Por eso todos los hijos de refugiados españoles piensan que sus madres hacían las mejores tortillas de patatas, aunque todos estén equivocados, porque las mejores tortillas de patatas del mundo son las que hacía mi madre.
*
En La Milliere se hablaba mucho de dinero… de la falta del mismo, de precariedad. Yo no era ajeno a estos comentarios y sus implicaciones. Por eso un día decidí tomar cartas en el asunto y resolver de una vez por todas los problemas financieros de la familia. Utilizando el barro que abundaba en el jardín, fabrique varias figuras de soldados que pinté con acuarela y me planté en la puerta de la casa dispuesto a venderlas. No se si fue por el poco flujo de transeúntes en la calle, por que estos estaban hartos de ver soldados, por la decoloración de la acuarela en contacto con la arcilla húmeda o por mi falta de habilidad para promover el producto, pero no conseguí vender ni una de mis obras de arte. Tal vez se debió a la pregunta de Alfonso cuando me vio en la puerta:
¿Qué son esas cosas? – Son soldados de barro - ¡Ah!.
MI calidad como artista fabricante de soldados de barro quedó muy cuestionada después de esta breve conversación, por lo que dejé la venta para otro día. Con el paso del tiempo los soldados se desmoronaron hechos polvo (¡Lástima que no suceda lo mismo con los soldados de carne y hueso!) y la situación financiera de la familia no cambió.
*
Cuando nos cambiamos a la planta alta, me instalaron en un cuarto solo para mí. Esto da una idea de la amplitud de la casa. Fue la primera vez que dormí solo.
Hasta entonces había compartido la habitación con mis padres y mi hermano.
Antes de instalarme, ellos me hicieron una serie de recomendaciones y apelaron a mi valentía y bravura, para que encarara la soledad. Puede que haya sido por estas recomendaciones, pero la verdad es que gocé tener por primera vez un cuarto para mi solo, ¡Y con paredes azules!.
Después de aquella primera y deliciosa noche descubrí que junto a mi cuarto había una amplia terraza desde la que se veían las montañas que rodeaban Marsella y los bosques que circundaban a La Milliere. Aquella tarde llovió. Y cuando ceso la lluvia apareció un arco iris. Emocionado corrí a comunicárselo a mis padres.
Cuando llueve y hace frío sale el arco del judío
Cuando llueve y hace sol sale el arco del Señor
Con este refrán antisemita me inicié en los fenómenos meteorológicos.
*
Si me preguntan cual es el recuerdo mas vivido de aquella época sin duda responderé que El Mistral. El recuerdo del silbido del aire, afuera o entrando por los resquicios de las ventanas. Yo acurrucado bajo los abrigos de papá o mamá, con una botella de peltre rellena de agua caliente y envuelta en algún trapo colocada dentro de la cama, junto a los pies, para calentarlos, para calentar toda la cama, tiritando de frío y arrullado por el silbido del aire, hasta que el sueño me vencía y caía en el sopor cálido del abrigo y la botella de peltre.
La imagen se repite en los primeros años de México. El aire sigue ululando, el silbido es el mismo, el frío es el mismo, las botellas y el abrigo están en su lugar, el sopor es igual…
*
Finalmente llega el día de trasladarse a Marsella. No es la Marsella llena de vida, llena de remolacha, que hemos visitado durante nuestra estancia en La Penne o La Milliere, no es la Marsella de las grandes escaleras que conducen a Notre Dame de la Garde. Es una Marsella sórdida, de confinamiento en un hotel de cinco cucarachas, cerca del puerto, donde permanecemos ocultos durante varios días en espera del barco que nos llevará a Casablanca.
Finalmente llega el día en que nos embarcamos en el Marichialle Leouteille para iniciar un viaje que no tendrá retorno.
Sentados sobre nuestras maletas, en cubierta, esperamos que el barco zarpe.
No voy a describir el viaje; quien quiera tener una imagen completa del mismo solo tiene que ver El Inmigrante de Charles Chaplin.
*
Creo que pararon los motores. No estoy seguro, pero creo que así fue.
De pronto se hizo el silencio. Un silencio lo suficientemente impresionante para que interrumpiera mis juegos en la cubierta del barco y alzara la vista.
El mar era verde botella; al fondo una faja amarilla lo separaba de los azules, grises y violetas del cielo en el horizonte. Recuerdo manchas blancas, quizá pañuelos diciendo adiós, quizá trajes de pescadores. Las lanchas, como todo lo demás, permanecían estáticas. Solo se oían las olas golpeando contra el casco del barco. Mis ojos recorrieron la cubierta. Hombres y mujeres rígidos, crispados, miraban la costa a través de sus lágrimas.
Era entonces demasiado pequeño para comprender, pero no lo era para sobrecogerme; algo muy importante estaba sucediendo en aquel momento. Era el final de una vida y el comienzo de otra. En aquel momento, frente a las costas de Cataluña o de Valencia, se hundían definitivamente en el agua del Mediterráneo las esperanzas de volver.
Y allá, mas adelante, donde el mar se abría, estaba la incertidumbre de una nueva vida. De lucha, de nostalgia, de esperanza. La España de los años treinta se salía del tiempo y quedaba flotando en la memoria de la humanidad para que nosotros, los hijos de los refugiados, tuviéramos una raíz viva que nos atara a la tierra.
¿Cuánto duró ese instante eterno?.
*
La primera actividad al llegar a Casablanca fue muy divertida... para mí, un niño de cuatro años. Consistió en rellenar de paja, sin mas herramientas que las manos, unos costales que nos sirvieron de cama durante toda la estancia en esa ciudad. La segunda actividad fue buscar un sitio donde colocarlos en el suelo del barracón en que viviríamos. Esto último no fue tan fácil, pues la mayor parte del suelo estaba ya cubierta por costales y gente que acomodaba sus maletas y pertinencias junto a los mismos.
¡Aquí Mamá!; ¡Aquí hay lugar para los costales!. ¡Papa, pon las maletas aquí!.
El barracón en que nos instalamos era un salón de baile, junto a la playa, que al no tener demasiada clientela durante la guerra (Supongo que el Rick’s Bar era suficiente para todos los que en esos momentos tenían ganas y tiempo para divertirse), fue aprovechado para alojar a los españoles que emigraban a América.
El barullo, el constante ir y venir arrastrando costales, la aparición de objetos de toda índole repartidos alrededor de los costales, el encuentro con otros niños tan admirados como yo de todo aquel hormigueo, fue excitante, fue divertido... para mi. No lo fue para los mayores; para los que veían objetivamente su estancia de las próximas semanas: prácticamente encerrados en aquel corralón, durmiendo en los costales tendidos en el suelo, vigilados constantemente por la policía y el ejercito de Vichy, con el riesgo permanente de una deportación a España o un encarcelamiento si los papeles no estaban en regla. Y esperando, siempre esperando, la llegada del barco que los sacaría de aquella zozobra para llevarlos a América. ¿Y al llegar allá?. La preocupación por un destino desconocido tenía que angustiar necesariamente a todas esas personas. El barco esperado; liberador de viejas angustias y generador de nuevas angustias. El barco que los separaría definitivamente de España. No lo decían, pero todos presentían que era el adiós definitivo.
*
¡Ale!, ¡Vamos a la playa!. Una vez instalados cerca de un rincón del salón de baile, era necesaria alguna actividad, tanto para estar ocupados en algo como para romper la tensión del momento. Y, puesto que la playa estaba ahí, en la mismísima puerta del barracón, nada mejor que pasear por ella.
“Respira hondo Carlitos, para que se te limpien los pulmones”. Estas fueron dos características constantes de mi madre: su miedo a la tuberculosis y su fe absoluta en las propiedades curativas del mar. El miedo no era infundado: su suegro había muerto de tisis durante la guerra y cuando era niña uno de sus tíos había tenido igual fin; las historias sobre enfermos de este mal eran frecuentes y todavía no se usaba la penicilina. En Francia, como consecuencia del frío, el hambre y los esfuerzos había llegado a escupir sangre en alguna ocasión. Su preocupación tenía cierta razón de ser.
Por eso, meses después, ya en México, se la pasó de consultorio en consultorio haciéndose radiografías y haciéndoles radiografías a sus hijos, con tal obsesión que un amigo con mucho sentido del humor le recomendó: ¿por qué no os hacéis un grupo familiar?. Las radiografías, evidentemente, no dieron ninguna señal de enfermedad (Quizá fue algún vasito roto por un esfuerzo excesivo). Y digo evidentemente porque mis padres, como la mayoría de los españoles de aquella generación, estaban hechos de otra pasta, eran prácticamente indestructibles, resistían y resistieron durante muchos años absolutamente todo, sin sufrir el menor deterioro; pasaban lo mismo por una guerra que por una operación de ocho horas en el cerebro. Ya no nos hacen como antes.
*
Pero volvamos a la playa. Allí estaba mama, curándose la inevitable tuberculosis que se había autodiagnosticado, con el remedio infalible para cualquier dolencia: el aire puro del mar. (Esta receta la utilizó toda su vida, incluso para curarse las cataratas muchos años después, aunque creo que en este caso fue mas efectiva la intervención quirúrgica de un oculista). Yo, a su lado, me iniciaba en el conocimiento del mar: conchitas, caracoles, arena que se te pega por todos lados… ¡Y cangrejos!.
La aparición de estos exquisitos crustáceos entre las rocas de la playa causó conmoción entre los mas o menos famélicos habitantes de la barraca; la posibilidad de agasajarse con una buena mariscada puso a todos en acción.
Mamá y Lola se dieron a la tarea inmediata de organizar un grupo para cazar cangrejos, al cual se unieron inmediatamente otras y otros conocidos. Papá permaneció al margen de esta actividad, pues siempre sostuvo la teoría de que cuando Dios hizo el Mundo, todo lo que le salía mal lo tiraba al mar. Nunca le gustaron los pescados ni los mariscos; sin embargo, conocedor del gusto de su compañera, siempre le festejo su cumpleaños regalándole un ramo de percebes.
Yo participé activamente en estas excursiones cinegéticas, aunque siempre con bastante precaución, pues lo primero que me advirtieron es que los cangrejos mordían y podían arrancarme un dedo o la nariz, razón por la cual mi papel se reducía a encontrar los cangrejos y avisar a los mayores.
No se porque sospecho que estos le tenían tanto respeto a los cangrejos como yo, pues nunca los ví coger uno solo; siempre estaban muy lejos o eran muy pequeños, o ya se los había llevado una ola.
Creo que los demás grupos de cazadores de cangrejos tuvieron un éxito semejante. El caso es que, cuando menos en nuestro grupo, el placer de saborear un cangrejo se tuvo que demorar hasta estar establecidos en la ciudad de México y poderlos comprar en los puestos de la calle de Ayuntamiento, esquina con López, donde pasaba el tranvía y donde las cualidades de higiene y frescura dejaban mucho que desear. Hace mucho tiempo que desaparecieron estos puestos, lo mismo que el tranvía.
*
Yo no conocía el mar. Había estado en Marsella y había viajado en barco desde Marsella hasta Casablanca; pero no conocía el mar; para mi era solo una gran cantidad de agua que estaba ahí abajo, en la línea de flotación del barco. Para conocer el mar, para que el mar se convierta en La Mar, es necesario meterse dentro, mojarse, jugar con las olas. Y eso es lo que hice por primera vez en Casablanca.
Fue Tite, la hija de doña Matilde, una niña algo mayor que yo, de entre diez y quince años, quién primero me llevó al agua y me enseñó a nadar, o por lo menos a flotar y controlar mi trayectoria dentro del agua.
Las playas de Casablanca son bastante rocosas. Las rocas forman cadenas que se introducen en el mar como grandes dedos; quizá sea mas exacto decir que el mar, a través de los años, ha ido horadando las rocas, abriéndose paso, lanzando un torrente de agua con cada ola, torrente que encerrado entre las paredes de roca avanza rompiéndose en montañas de espuma, en corrientes turbulentas que arrastran todo a su paso.
Allí, de la mano de Tite, aprendí a plantar los píes en la arena del fondo y resistir el arrastre de la resaca; allí, de la mano de Tite, aprendí a dejarme arrastrar por las olas, a sentir el rocío en la cara, a sentir las corrientes de agua zarandeando mi cuerpo: allí, de la mano de Tite, aprendí a prescindir de la mano de Tite, a superar la adrenalina, a controlar mis movimientos en el agua.
Pronto me hice un experto en el agua y, ya solo, me lanzaba a la mar cada vez que tenía un minuto libre.
Casablanca adquirió fama mundial por el cine; la mayoría de los que la visitan esperan encontrarse a Ingrid Bergman o a Humphrey Bogart a la vuelta de cualquier esquina. Para mi Casablanca es brisa marina, espuma de olas, es retozar en plena libertad. Por eso, cuando muchos años después la visité, no pensé en irme a algún tugurio a ver si Sam volvía a tocar “As time goes by”; me fui directo a la playa a buscar cangrejos.
*
Yo soy del tercer viaje del Nyassa.
Todos los refugiados españoles tienen una especie de cédula de identidad basada en el barco que los trajo a América: Yo soy del Mexique; yo soy del Ipanema, yo soy del Nyassa; yo soy del…; ¡Yo soy del Sinaia!... Los que viajaron en este barco lo dicen con cierto orgullo especial. En cierta forma se sienten los primeros pobladores de México. Fueron la avanzada; los que primero llegaron, los que orientaron a los que vendrían después.
Pagado por el gobierno de México para el traslado exclusivo de refugiados españoles, fue el primer viaje de este tipo, apenas en 1939, recién terminada la guerra.
Durante el viaje se organizaron cursos de historia de México, coros para aprender a cantar “Cielito Lindo” y “La Panchita”, periódicos, boletines, etc.
La llegada a Veracruz fue apoteótica; cientos de obreros mexicanos dando la bienvenida a los excombatientes, con flores, con mantas alusivas donde los sindicatos mexicanos les expresaban su solidaridad, con discursos ofreciendo una nueva patria a quienes habían perdido la suya, abrazos… y lagrimas de emoción.
No faltó la nota chusca, que después se contaría una y otra vez entre los refugiados. Entre los carteles de bienvenida sobresalía uno de las mujeres que se dedicaban a hacer tortillas de maíz, el pan mexicano, la base de la alimentación de este pueblo. Hoy se hacen con máquina, pero entonces se hacían a mano, por lo que se necesitaba gran cantidad de mano de obra, especialmente femenina. Las mujeres que se dedicaban a esta actividad eran las tortilleras.
Los recién llegados se sorprendieron al leer el letrero: “El Sindicato de Tortilleras de la República Mexicana da la Bienvenida a los Exiliados Españoles”.
¡A que país tan organizado hemos llegado, que hasta las mujeres de “costumbres equívocas” están sindicalizadas!, exclamo admirado alguien que no conocía los hábitos alimenticios mexicanos.
Muchos de los viajeros del Sinaia llegaron ya con empleo; después de varios días en Veracruz, puerto de entrada de casi todos los refugiados, se trasladaron a Santa Clara, Chihuahua, donde el gobierno mexicano iniciaba un experimento agrario en el que era muy deseable la presencia de trabajadores agrícolas españoles de gran experiencia. Parece ser que éste fue uno de los criterios de selección al escoger a los viajeros del Sinaia. Pero una cosa es el criterio y otra la selección. En Santa Clara una buena colección de arquitectos, médicos, filósofos, lingüistas, etc. se vieron convertidos en agricultores. Supongo que muchos de ellos veían por primera vez una azada.
El experimento no funcionó y, poco a poco, los “campesinos” fueron abandonando Santa Clara para establecerse en la capital del país o en alguna ciudad importante, menos bucólica pero mas afín a sus especialidades.
Las historias del Sinaia y de Santa Clara son dos de las muchas historias del exilio que están por escribirse; lo mismo que la de los primeros refugiados; los que llegaron antes del Sinaia, los “niños de Morelia”.
La guerra tocaba a su fin, estaba próxima la caída de Valencia. El gobierno de México ofreció acoger a un grupo de niños españoles para evitarles los peligros de la guerra. Se formó aquel grupo, protegido y cuidado por varios maestros, médicos y enfermeras y se le embarcó en el Mexique. Al llegar a México, después de una cálida acogida fueron trasladados a la ciudad de Morelia.
Una vez pasados los primeros días las cosas empezaron a deteriorarse; en un exceso de cariño los maestros mexicanos tomaron la carga de educarlos y desplazaron a los españoles que hasta ese momento lo habían hecho, llegando incluso a prohibirles verlos. Los niños, que venían de una guerra, resultaron mucho menos tiernos y dóciles de lo que se esperaba. Los errores se sucedieron unos a otros, al grado de que varios de los niños se fugaron. En fin, las cosas no salieron muy bien. Pero es a esos niños, separados de sus padres, separados de sus maestros y mentores, separados de su patria y de su hogar, a quienes les toca contar su odisea, o mas bien sus odiseas, una por cada uno de ellos.
*
Mi primer recuerdo del Nyassa es un gran salón, una biblioteca, con un ventanal amplio desde el que se veía el mar; poco pues el barco estaba aún amarrado al muelle; una pequeña franja de agua que subía y bajaba alternativamente entre éste y el costado del buque. Al cabo de un rato la franja se fue haciendo mas grande y el muelle fue quedando atrás.
No se como llegué a esa biblioteca, ni se como salí de ella para llegar a cubierta, pero si se que me sentía mareado y a cada momento me sentía peor. No era el único; apoyados en la borda, varios adultos, cuyo número crecía constantemente, se inclinaban hacia el mar y no precisamente para despedirse de alguien. El primer día fue de vomitera general.
*
Por la cantidad de gente embarcada no había lugares suficientes para todos, por lo que las mujeres con niños pequeños fueron acomodadas en los camarotes de Segunda y todos los hombres en los galerones de Tercera, apiñados en literas, unas sobre otras, con la misma ventilación e iluminación del almacén de una fábrica, o de la bodega de un barco. Allí, archivados e inventariados como cosas, hicieron el viaje, sin poder, siquiera, salir a la playa a cazar cangrejos.
No era nada nuevo. En el cine de esa época hay muchas escenas de viajes de emigrantes o del transporte de tropas en donde se ven los mismos hacinamientos, el mismo trato como a ganado, de los seres humanos “de Tercera”. A mi me impresionó y me sigue impresionando e indignando.
La Primera Clase es otra cosa, aún en tiempos de guerra, aún en tiempos de éxodos masivos y forzados.
A mamá y Lola se les asignó un pequeño camarote debajo de una escalera, junto con sus hijos pequeños (José Luís y Mario, los hijos de Lola; Fernando y yo, los hijos de mamá), pero sin los maridos, que por ser hombres debían ir en Tercera. Esto nos dio algunas comodidades durante el viaje y la posibilidad de escaparme a cada momento para ir a ver a papá, aunque generalmente me entretuviera en el camino, explorando alguna escalera, subiendo a un mástil o asomándome a la borda. Me fascinaban sobre todo esa especie de saxofones invertidos que sirven como respiraderos y de los que, hasta la fecha, desconozco su nombre técnico.
Revisando los documentos de aquella época descubrí, recientemente, que me falta la clásica foto vestido de marinerito, que nunca falta en los álbumes de fotografías familiares. Es cierto que en La Penne tuve una chaqueta y un gorro, pero nunca me retrataron con un reluciente traje de almirante lleno de vistosos adornos dorados. ¿Será por que nunca hice la primera comunión?.
Sin embargo, desde el primer día en el Nyassa mamá me colocó un cuello marinero, de esos que cubren media espalda, y una gorra de grumete, confeccionados por ella, y con tal indumentaria hice todo el viaje. Posesionado de mi papel de grumete paseaba por las cubiertas saludando a todos los oficiales del barco, que respondían solemnemente a mi saludo.
Convencido de mi cualidad de marinero hice la travesía recorriendo el barco de pe a pa. Los “saxofones”, demasiado altos para mi, se convirtieron en una obsesión, pues quería ver que había dentro y pasaba horas tratando de escalarlos.
No obstante, lo que siempre me impresionó mas, fue la estela del buque; me asomaba temerariamente por la borda tratando de averiguar quién o que producía aquellos torbellinos fascinantes que se ensanchaban a medida que se alejaban del barco, semejantes a los torrentes de agua de las playas de Casablanca. En mas de una ocasión fue necesaria la intervención de un adulto para evitar que terminara cayéndome al mar.
Fueron las explicaciones de papá, Alfonso y Enrique, ingenieros los dos primeros, marinero y aviador el último, los que resolvieron mis dudas y me hicieron conocer el peligro de las hélices de un barco; aunque esto despertó nuevas curiosidades: ¿Cómo son y donde están las máquinas del buque?. Nunca pude verlas, pero al desembarcar tenía grandes conocimientos de ingeniería naval.; por ejemplo, que el humo de las chimeneas no provenía de la cocina del barco; que esas ruedas de corcho que había por todas partes eran salvavidas; que en el barco habían varios barquitos mas pequeños llamados lanchas salvavidas, que se podían bajar al mar por medio de un complicado sistema de poleas, etc.
*
¡Los delfines!. ¡Los delfines!.
La gente corre a asomarse. En unos instantes todas las barandillas del barco están ocupadas. No son las personas mareadas y de rostro amarillento y ojos vidriados que el día anterior llegaban con paso tambaleante a desmarearse sobre la borda, ni el aire es el mismo. Ahora huele a brisa marina que limpia y ensancha los pulmones. La gente asombrada y alegre comenta el espectáculo.
Me cuelo por algún hueco y miro al mar. Adheridos a las olas que abre la quilla, casi volando sobre ellas, los delfines avanzan junto a nosotros. Son muchos. Algunos se atrasan un instante para volver a alcanzarnos en un ondulante “sprint”; otros brincan sobre las olas, se zambullen, emergen, vuelven a brincar…
Sus evoluciones y piruetas se prolongan durante horas.
Alguien comenta que los delfines traen buena suerte; yo pienso que ya la hemos tenido por el simple hecho de haberlos visto; creo que entre los espectáculos mas maravillosos y mas gratos que nos brinda la Naturaleza están la danza de un grupo de delfines en las estelas de un barco y una noche tachonada de estrellas. Yo acababa de presenciar el primero; el segundo lo disfrutaría años después en Puente de Ixtla mientras esperábamos la reparación de un automóvil.
A lo largo de mi vida he visto muchas noches estrelladas; soy aficionado a la astronomía y conozco los nombres de estrellas y constelaciones, pero solo en muy pocas ocasiones se conjuntan la total transparencia del aire, la falta de reverberación, la oscuridad adecuada a nuestro alrededor y la disponibilidad de tiempo necesarios para sentir la luminosidad que baja de aquellas nubes de puntitos que adornan el firmamento. Luz, energía que penetra a través de los ojos, a través de la piel y que produce un encantamiento, una euforia relajante, una paz total del espíritu.
Los delfines son las estrellas del mar.
Yo he visto las dos clases de estrellas. Las que navegan por el cielo y las que navegan por La Mar.
Sé lo que es gozar.
*
Pero no todo es gozo estético. La presencia de los delfines sirvió para que algunos, mas prácticos, lanzaran cordeles desde la borda hasta el agua.
¿Para que son esas cuerdas?, pregunto.
Para pescar. En el extremo llevan un gancho que se llama anzuelo; los peces lo muerden, se les clava en la boca y así los sacamos del agua y nos los comemos.
¿Van a pescar delfines? Pregunto horrorizado de pensar en la maldad de destruir a quienes nos proporcionan tan grato espectáculo.
No; pero donde hay delfines hay peces y alguno picará. Además, los delfines no son peces.
La respuesta me deja perplejo. ¿Cómo que no es pez un animal que vive en el agua, que tiene forma de pez y que nada como un pez?. Pienso que mi interlocutor me está tomando el pelo o que ya no quiere seguir hablando, y me alejo.
*
¡Peces voladores!.
Los pasajeros vuelven a llenar las barandillas del barco para contemplar el nuevo espectáculo. Decenas de peces saltan del agua a alturas que sobrepasan la cubierta y vuelven a caer al mar. Pocos años después reviviré esta experiencia al ver la película de Pinocho.
*
¡El ballenato!. ¡El ballenato!.
Otra vez a la borda. Ahora el interés es por un punto negro cerca del horizonte, sobre el que se ven romper las olas.
Es un ballenato, dicen los entendidos. ¿Cómo se puede, a esta distancia, saber la edad, el sexo y hasta la especie del animalito?. Sin embargo, nadie pone en duda la aseveración. Es un ballenato.
Su presencia pone en marcha todas las historias sobre monstruos y terrores marinos; calamares gigantes, ballenas que devoran barcos, la isla de imán que arranca los clavos de los barcos que se hunden desbaratados, sirenas que enloquecen a los marineros con sus cantos, Neptuno con su tridente, las cataratas del fin del mundo por las que el Océano se precipita a abismos insondables…
¡Patrañas!; dice papa y me explica que no hay tales cataratas, que la Tierra es redonda y que el agua no se cae por la fuerza de gravedad. No entiendo nada, pero doy gracias a la gravitación por evitarnos un fin tan espeluznante, Además, pienso para tranquilizarme, solo vamos a América, no llegaremos al fin del Mundo.
*
Encima de tu tirulí rulí
En baxo de tu tirulirulóo
Bailaras en una esquina
Tocando concertina
Al tiruliruló
Han pasado varios días y el interés por los delfines, los peces voladores y los ballenatos ha ido decayendo. Yo sigo yendo a visitar a los delfines, comprobando que siguen ahí; los saludo, me responden con un movimiento de cabeza y después de un rato vuelvo a mis correrías de grumete.
Hoy me detengo ante un grupo de músicos que ensayan. Forman parte de la orquesta que, por las noches, toca en el Salón de Baile; ¿Dónde está?, nunca lo he visto. Entre ellos distingo a Luis, el marido de Lola, que ha conseguido contratarse como trompetista durante la travesía para ganar algún dinero. Es difícil que un pasajero consiga empleo en un barco, pero se dan casos. Hay otro que también lo hizo: Marcelo, pero como radiotelegrafista. Dentro de unos días será el centro de atención de todos los pasajeros; pero por el momento pasa sin ninguna notoriedad.
La orquesta combina las canciones de moda en México (Cielito Lindo, La Cucaracha, Ay Jalisco no te rajes) con los bailables que tocará esta noche, sobre todo el Tiroliroliro que ha prendido en el gusto de todos.
Madre mía epiqueña
En el nombre de tu epillave…
No entiendo portugués, pero esto es lo que oigo; no se si sea correcto.
El Tiroliroliro se baila haciendo toda clase de movimientos con el cuerpo; dedos hacia arriba, dedos hacia abajo, tocarse el codo derecho, tocarse el codo izquierdo, etc. El ritmo se contagia, todos lo cantan a todas horas y lo bailan durante la noche en el Salón que no se donde está.
Al desembarcar en México muchos llevarán en la mano un disco de 78 rpm que contiene de un lado el Tiroliroliro y del otro el Upa Upa. Vale la pena el gasto.
*
¡El Convoy!. ¡El Convoy!.
Desde días antes había corrido el rumor:
Nos cruzaremos con un convoy.
Ya viene el convoy.
Se acerca el convoy.
Mañana llega el convoy.
Por fin, después de la espera, el horizonte se cubrió de barcos. Desde la borda los republicanos agitaban pañuelos blancos. Pañuelos de esperanza.
La excitación crecía de minuto en minuto. Todos querían ver el convoy; corroborar con sus propios ojos la marcha de una gran potencia democrática contra el fascismo. Los republicanos españoles ya no estaban solos, como lo estuvieron durante su guerra.
Siguiendo la misma táctica que en la guerra del 14, los magnates de Estados Unidos se habían mantenido neutrales haciendo pingües negocios y esperando a que en los frentes de batalla se comenzara a definir quién sería el triunfador para así poder declarar la guerra del lado correcto e intervenir en el reparto del botín.
Los viajeros del Nyassa no buscaban explicaciones financiero-políticas. Sabían que, por fin, el gran país de la democracia había despertado y que lanzaba todo su poderío contra las potencias fascistas.
Al fin las democracias se habían dado cuenta de lo que los españoles supieron desde mucho antes. Al fin las democracias habían despertado y luchaban contra el fascismo.
El convoy era la prueba. No se trataba de aquella pequeña, pero gloriosa, avanzada de ciudadanos americanos que había peleado junto a los republicanos, hombro con hombro, defendiendo la libertad. No se trataba de aquellas dos brigadas de voluntarios de Estados Unidos que se unieron a las de otros paises formando las Brigadas Internacionales para pelear del lado de la democracia y en contra del Golpe de Estado Internacional perpetrado por las grandes democracias que congelaban las armas para la República a la que negaban cualquier ayuda y le exigían que no intervinieran extranjeros en un conflicto interno, mientras se hacían de la vista gorda ante la ayuda descarada de Hitler y Mussolini al bando franquista… Bueno; Mussolini mas que ayudar entorpecía, recordemos un lema que se repetía en las trincheras: “Guadalajara no es Abisinia; menos camiones y mas…”.
El convoy era la prueba. Ahora eran cientos, miles de brigadas Lincoln; cientos, miles de brigadas Washington.
Por fin, después de la espera, el horizonte se cubrió de barcos. Desde la borda del Nyassa, los que habían formado la primera línea de fuego contra el fascismo, los que primero habían intentado frenar la embestida de las autocracias, agitaban pañuelos saludando a los que ahora iban a relevarlos, los que ahora iban a luchar por la libertad.
Durante varias horas los barcos pasaron por el horizonte a gran velocidad, siempre distantes.
Después nos quedamos solos flotando en medio del océano.
¿Premonición?.
*
¡El submarino!.
Se pronunciaba en voz baja; con miedo.
Apareció una noche, cerca del barco. El semáforo luminoso comenzó a transmitir rayas y puntos. Marcelo traducía el mensaje Morse al español para conocimiento de los pasajeros. El submarino no tenía malas intenciones; solo quería viajar bajo el barco hasta aguas menos peligrosas… Claro que si el capitán del Nyassa se negaba a esta solicitud podríamos terminar todos nadando. Esta idea y la de que nos hicieran volver a España, aterrorizó a todos.
Al día siguiente se hizo un simulacro de evacuación. El sonido de las sirenas movilizó a todos los pasajeros que, con premura pero con orden, fueron a los camarotes a recoger no se que, y de allí a los botes salvavidas. Estos, que siempre habían estado tapados con una lona, estaban descubiertos y listos para ser bajados al agua. Cada pasajero se colocó junto al bote que le tocaba; listo para abordarlo.
No fue necesario. Se trataba solo de un simulacro. Pero en las mentes de todos había una sola idea: ¡Se hunde el barco!.
La zozobra duró varios días; hasta llegar a las proximidades de Trinidad.
En su viaje de regreso a Europa, el Nyassa fue hundido por un submarino alemán.
*
Se llamaba Universo. Viajaba solo con su padre y por lo tanto dormía en uno de los estantes para almacenar seres humanos que había en la Tercera Clase. Era mas o menos de mi edad y estaba enfermo, muy enfermo… se iba a morir.
Mamá se enteró y me encargó que fuera a visitarlo para que no se sintiera solo, para reconfortarlo y darle un poco de alegría. Así lo hice; pasé la mañana a su lado tratando de jugar y hablar con él. Pero Universo estaba muy pachucho y prefería acurrucarse en el camastro, callado y dormitando. Creo que es la primera vez en mi vida que sentí la zozobra de ver que alguien se va definitivamente, de ver las condiciones de inhumanidad en que terminan su vida los enfermos, es la primera vez que sentí la soledad.
Dos días después, cuando pensaba repetir la visita, se corrió la voz de que un niño había muerto. También los niños mueren. Ya no volví por Tercera.
Como en un par de días el barco tocaría puerto en la isla de Trinidad se decidió guardar el cuerpo del niño en el congelador del barco para darle sepultura en tierra.
No recuerdo cuando atracamos; debe haber sido por la noche. El caso es que al salir a cubierta me encontré frente a las instalaciones del puerto; bodegas a un lado, el muelle abajo, grúas por allá y soldados, muchos soldados; todos negros, con excepción de los oficiales; todos blancos y en calzoncillos.
Los soldados negros, perfectamente armados, nos veían desde sus posiciones de defensa y nos sonreían al tiempo que saludaban haciendo la V de la victoria que había popularizado Churchill.
Para ese momento se había extendido por el barco una sensación de desagrado y de rabia.
Una vez mas, Marcelo se había convertido en centro de información. Por él se supo que las solicitudes telegráficas que se habían hecho a lo largo del día anterior para sepultar a nuestro muertito, habían sido rechazadas, una tras otra, por las autoridades británicas de la isla. En ese momento el Capitán del Nyassa, en persona, se entrevistaba con las autoridades en un último intento por conseguir la autorización del sepelio.
Todo fue en vano. La negativa siguió. La rabia a bordo creció. Los soldados negros, ajenos a todo, seguían saludando con la V de la victoria. Los del barco respondían con una seña bastante agresiva, igualmente universal pero muy distinta de la de Churchill.
Cuando el barco estuvo nuevamente en altamar, un grupo de personas muy tristes se conglomeró en cubierta junto a un pequeño ataud colocado sobre una rampa. Hubo plegarias y lágrimas. La caja se deslizó y cayó al mar.
Yo contemplaba a distancia; no me atreví a acercarme. Musité: Adiós amigo Universo.
Es el primer muerto que recuerdo; después seguiría una larga lista. Universo no llegó a América, pero la mayoría de los que si llegaron se quedó en estas tierras para siempre, sin la posibilidad de volver.
*
La muerte de un refugiado en México fue una especie de rito de solidaridad durante todo el exilio. Aunque no conocieran personalmente al difunto, aunque ni siquiera hubieran oído hablar de él, aunque profesaran ideas políticas diferentes y antagónicas, la casi totalidad de los refugiados se congregaban en la agencia funeraria, llenando no solo la capilla sinó también las áreas de paso y la recepción. Ruidosos de por si, como buenos españoles, el murmullo de sus voces rompía el silencio que suele haber en las velaciones. Muchas veces, al mirar ocasionalmente al interior de alguna capilla vecina y contemplar solas, desoladas, a cuatro o cinco personas que acompañaban a su ser querido, sentí culpa del ruido que hacíamos.
El entierro era, generalmente, en el Panteón Español, no tanto por el precio o la calidad de los servicios como por la necesidad de seguir unidos a España, tener el descanso eterno en tierra española, aunque en realidad fuera mexicana. Allí se acababan las diferencias políticas; franquistas y republicanos se convertían en la misma tierra, en el mismo polvo, en la misma añoranza.
El entierro era el último acto político del refugiado que se iba. Formados tras el féretro, los republicanos avanzaban en una larga columna que tenía mas de manifestación que de cortejo fúnebre. A unos trescientos metros de la entrada, un cura esperaba frente a la puerta abierta de una iglesia; la columna lo bordeaba y seguía de largo no sin dirigirle ciertas miradas de rencor; el clero había sido uno de los pilares del antirrepublicanismo, una de las causas fundamentales para que el difunto muriera en el exilio y fuera enterrado lejos de su tierra. Aunque en vida hubiera sido ferviente católico y hubiera asistido a misa e incluso hubiera recibido los santos oleos, en ese momento encabezaba una manifestación; era el líder momentáneo de quienes lo seguían; era el símbolo de un ideal que se resistía a desaparecer. Entrar a la iglesia era aceptar el “perdón” franquista, era claudicar. Era traicionar a los librepensadores que lo acompañaban a su última morada.
A lo largo de los años, mientras oíamos mezclados los sonidos de las palas raspando la tierra, de ésta chocando en el fondo de la fosa, de los sollozos ahogados, tuvimos tiempo para meditar que la columna se iba haciendo mas corta; que en cada una de esas manifestaciones alguien se quedaba ahí; que la columna tenía un elemento menos.
Universo también tuvo su manifestación, pero él se quedó en el mar.
Los niños pequeños no íbamos a estas manifestaciones, por lo que solo nos enterábamos de palabra de las primeras muertes. Al cumplir entre diez y doce años ya se nos consideraba en edad para ir a funerales y nos uníamos a las largas columnas de dolientes. Mi primer entierro fue el del padre de un compañero de clase.
Uno al que no asistí, por mi edad, y que sin embargo recuerdo vivamente es el del papá de Carlitos.
Carlitos fue, durante toda su vida, mi mejor amigo. Ambos nos llamábamos Carlos. Nuestros respectivos padres también se llamaban Carlos. Teníamos, prácticamente, la misma edad (yo era cuatro meses mayor). Vivíamos en departamentos iguales en el Edificio Ermita (el suyo estaba justamente arriba del mío). Ambos íbamos en el mismo autobús al mismo colegio y tomábamos clases en el mismo grupo con el mismo maestro. Nuestras familias planeaban y realizaban juntas sus vacaciones y excursiones. Siempre estábamos juntos. Nuestros juegos eran los mismos. Podíamos decir que la única diferencia era que su mamá se llamaba Teresa y la mía Ángeles. Y aún esta diferencia resulta mínima si consideramos que ambas nos cuidaban y querían por igual.
Carlos y Teresa, los padres de Carlitos, habían llegado en el Sinaia. No los conocimos en Francia. Pero su relación en México fue tan intensa que desplazó a la de Alfonso y Chala o Enrique y Antoñita, que fueron mis padres de repuesto en los primeros años. En México, Carlos y Teresa fueron mis padres adoptivos por excelencia, sin que los otros dejaran de serlo.
Carlitos, mi hermano Fernando y yo estábamos siempre juntos. Formábamos un trío inseparable en todas las actividades, en todos los juegos. Alrededor de este trío había otros niños, pero éramos el núcleo de todas las uniones. En muchos juegos intervenían Pedro y Pepito, dos años mayores que Carlitos y yo y que formaban una pareja tan unida como nosotros tres. Estaban también nuestras hermanas: Coral mía y Laura y Concha de Carlitos, pero por ser bastante menores no tenían tanta unidad como nosotros; además eran mujeres y en esa época los juegos de niños y niñas eran diferentes, las niñas no jugaban al futbol.
Un día el papá de Carlitos se enfermó; los médicos pensaron que su dolencia podía ser contagiosa por lo que se decidió separar a los niños; Carlitos y sus hermanas bajaron, con todo y camas, a nuestro departamento. El hecho de tener en un solo cuarto cinco camas (Concha era demasiado pequeña y dormía a parte) para brincar de una a otra, para hacer peleas de almohadazos, para hablar y jugar, resultó muy atrayente y divertido para la colección de mocosos que compartíamos el cuarto. La agonía del papá de Carlitos fue, en gran medida, un motivo de jolgorio para nosotros. Finalmente, un día terminó la diversión. Mientras los niños quedábamos al cuidado de un vecino que trató de entretenernos con sus mejores trucos, el papá de Carlitos fue trasladado al Panteón Español. Teresa se vistió de negro y permaneció así durante muchos años. Este luto riguroso y casi eterno me impresionó tanto que durante muchos años cambié el familiar tuteo por un respetuoso trato de Usted.
*
El desembarco duró varias horas. Mientras se cubrían, poco o poco, los trámites de migración y aduana, todos esperábamos en cubierta junto a nuestros respectivos equipajes contemplando las instalaciones del puerto; grandes grúas que transportaban bultos y cajas a las bodegas del muelle, trabajadores afanándose en diversas actividades, gente bulliciosa paseándose por el malecón, lanchas motoras que se internaban en el mar, curiosos y simpatizantes que nos saludaban, algunos familiares o amigos que habían llegado antes y venían a recibir a alguien, luz solar intensa que hacía brillar la vegetación, toda clase de colores brillantes, sones jarochos que se oían a lo lejos, calor y calidez. No era el puerto fortificado y hostil de Trinidad; era un puerto de gente tranquila, alegre, trabajadora. Era, también, el fin del viaje; la llegada a una tierra amable que nos recibía. Atrás quedaban el frío, el miedo, la angustia, la escasez, los campos de concentración, los escondites, las huidas. Por delante se abría la posibilidad de una nueva vida, tranquila, estable, cómoda y sin hambre. Pero ¿cómo iniciarla?; en los bolsillos de los recién llegados solo quedaban algunas monedas de cuño extranjero.
El gobierno en el exilio, los partidos políticos y otras organizaciones habían formado sociedades de ayuda a los refugiados, las dos más famosas fueron la JARE y la SERE. Al salir del barco, a cada jefe de familia se le entregó una cantidad de dinero, creo que veinte pesos de los de entonces (hace ya muchas devaluaciones), suficientes para sobrevivir los primeros días.
Veinte pesos y la luz del Trópico. Eso era todo para iniciar la nueva vida.
No recuerdo en absoluto la calidad de las bebidas y alimentos del Nyassa, no creo que fueran malos; pero mama desembarco con una necesidad casi compulsiva de tomarse un buen café con leche; así que, en cuanto desembarcamos nos fuimos a los famosos portales del centro de la ciudad, al Café La Parroquia y mamá paladeó un gran vaso de delicioso café con leche que recordó durante toda su vida.
Al caer la tarde estábamos en la estación, listos para tomar el tren que nos llevaría a la ciudad de México. La mayoría de los recién llegados se quedó uno o dos días en Veracruz, conociéndolo y disfrutándolo; pero papá tenía prisa por llegar. A través de contactos con amigos que habían llegado antes, tenía apalabrado un empleo y un departamento; así que nos instalamos en el tren y partimos hacia la capital.
Para ese momento papá había sufrido una gran decepción. En un puesto de la calle había visto unas rebanadas de melón muy grandes, de pulpa anaranjada y jugosa que confirmaban lo que se decía sobre el crecimiento exagerado de los vegetales en el trópico. Compró una rebanada de aquellos melones gigantescos mientras se le hacía agua la boca y al probarlo descubrió que no sabía a melón. ¡Sabe a petróleo!, exclamó desilusionado e influido por la fama de México como país petrolero. Por supuesto el melón gigante no era un melón y, por lo tanto, no sabía a melón; aunque tampoco su sabor era el del petróleo. Se trataba de una fruta muy poco conocida en España, salvo en las islas Canarias, pero abundante en el trópico donde se come mucho, la que en Centro y Sud América se conoce como lechosa y en México como papaya.
Esta experiencia marcó el inicio de un proceso de reaprendizaje al que se vieron sometidos todos los emigrantes. No todos compraron melones gigantes, pero cada quién, en su caso particular, tuvo que ir aprendiendo a distinguir las cosas, las costumbres y las palabras de México, que son distintas a las de España.
Así, poco a poco, descubrieron que los tiestos son macetas, el rodapiés es el zócalo, las esteras se llaman petates, las bayetas se llaman jergas, las panochas se llaman elotes y las vaginas se llaman panochas.
Las alubias, frijoles, habichuelas, etc. dieron al traste con esa especie de sionismo culinario de los españoles que a todo le llaman judías. Los frijoles negros no son judías negras mejicanas como vi hace poco en una lata española. Las judías verdes se llaman ejotes, los guisantes, chicharos, etc. Como compensación las gambas, quisquillas, carabineros y demás, en México son camarones sin más diferencia que el tamaño.
Los melocotones se llaman duraznos, los albaricoques chabacanos y los higos chumbos, tunas.
Las pipas son pepitas y las peonzas son trompos.
Los fontaneros son plomeros y los camareros, meseros.
Currar es camellar.
Un golpe es un guamazo o catorrazo.
Las tortas no se dan, se comen.
Los tacos no se dicen, también se comen.
Nota exclusiva para estudiantes y maestros: Irse de pinta o pintar venado es hacer novillos, la tiza se llama gis, los empollones son macheteros y las chuletas son acordeones.
La palabra “culo” de uso común y cotidiano en España, en México se relaciona casi exclusivamente con el sexo anal, por lo que está prohibidísima por las buenas costumbres y solo se pronuncia en el caso de un ataque súbito de ordinariez extrema.
Asqueroso es el que tiene asco y no el que produce asco. Un desgraciado es un canalla y no alguien que ha sufrido una desgracia.
Un carca es un mocho.
La traducción exacta de pendejo es gilipollas.
*
Pero no solo el lenguaje causó sorpresas entre los recién llegados; uno tras otro; todos sufrieron “la venganza de Moctezuma” al enfrentarse a la comida mexicana, fuertemente condimentada con toda clase de chiles, como el chile campana, que al entrar pica y al salir re pica. Los dolores de estómago, las agruras, las diarreas y las lenguas escaldadas estaban a la orden del día.
Para la mayoría, una de las experiencias más traumáticas, al ser invitados a comer en casa de un mexicano, fue la de ver aparecer en la mesa después de la carne y antes de los postres, un plato con una masa blanduzca de color mas o menos café, de forma alargada y más o menos cilíndrica que sugería inmediatamente la idea de algo muy conocido y sucio. El olor a metano confirmaba el origen escatológico del platillo.
Ante la cara de estupor del invitado. Alguien aclaraba: “Son frijoles refritos”. A pesar de la aclaración, el invitado, que no sabía muy bien que era eso de los frijoles, prefería esperar el desenlace de aquello, pensando que si no se trataba de una extraña y sucia costumbre alimenticia de los anfitriones debía ser una broma de muy mal gusto y veía horrorizado a los demás deglutiendo y tragando con deleite “aquello”. Cuando al fin superaba sus remilgos (a veces después de varias invitaciones a comer) quedaba cautivado por la exquisitez de los refritos que incorporaba rápidamente al menú diario del hogar y hasta concebía la idea de “hacerle la broma” a algún recién llegado.
Los frijoles y los chiles formaron en poco tiempo parte de la comida diaria, hermanando en la mesa a españoles y mexicanos.
*
“Está usted en su pobre y humilde casa”, dicta la cortesía mexicana al recibir a alguien en su hogar. No importa que la casa sea un gigantesco y lujosísimo palacio rodeado de hectáreas de jardines, siempre será pobre y humilde.
Esta cortesía fue causa de muchos equívocos entre los exiliados cuando hacían una cita: “Nos veremos mañana en su casa” decía cortésmente el mexicano. Y al día siguiente el mexicano y el español esperaban infructuosamente, cada quién en su propio hogar, la llegada del otro.
Pronto aprendieron los refugiados a evitar estas confusiones pidiendo la aclaración: “¿En mi casa de usted o en mi casa de mi?”. Con el tiempo acabaron por hacer una parodia de la cortesía mexicana: “Está usted en su casa de usted que pago yo”.
*
Acostumbrarse al habla suave, dulce, cantada de los mexicanos fue también parte del aprendizaje; los refugiados dejaron de ladrar en castellano para no parecer malhumorados crónicos y hasta se habituaron al alud de diminutivos empleados por los habitantes del país.
Una anécdota de aquellos tiempos narra que un español de nombre Agapito se sentó, durante un banquete, al lado de un mexicano que a cada momento se dirigía a él: “Don Agapito, ¿me pasa por favor la salsita?”. “Don Agapito, ¿me acerca por favorcito el pancito?”, etc. Don Agapito, molesto con tantos diminutivos, hizo un acre comentario sobre esta forma de hablar, por lo que el mexicano, apenado y sentido, guardo silencio durante el resto de la comida. Dándose cuenta de su falta de delicadeza, Don Agapito trató de enmendar su error ofreciéndole al mexicano su postre, a lo que éste respondió: “Gracias Don Agapo, la comida estuvo exquisa pero ya no tengo apeto”.
*
“Orita es un diminutivo de ahora”, explicaban los exiliados veteranos a los recién llegados; “si ahora significa hacer algo en los minutos siguientes, su diminutivo, un ahora pequeñito, debe ser algo de segundos, algo instantáneo; pero no te fíes, el orita puede tardar meses en realizarse”.
“Claro que si te dicen oritita u orititita” agregaba el experto “Entonces la cosa cambia; puedes tener la certeza de que jamás lo van a hacer”.
*
Estas reflexiones vinieron después. En el tren que nos conducía a México los pensamientos eran otros.
El viaje fue pesado. Fernando dormido en brazos de mis padres, yo dormido a lo largo, pegado al respaldo del asiento, ellos sin poderse recargar en el respaldo.
En la estación nos esperaba Diego, quién nos condujo a un hotel cercano y prometió volver al día siguiente para llevarnos a nuestra habitación definitiva.
Fue nuestra última noche en un hotel de cinco cucarachas.
*
El primer problema al que se enfrenta un emigrante al llegar a un lugar es el de la casa; buscar un techo donde dormir, donde guarecerse. De acuerdo a la disponibilidad y el precio la mayoría de los refugiados españoles se establecieron en departamentos amueblados de la Calle López y sus alrededores. Pero hubo dos edificios de departamentos que se hicieron famosos por estar ocupados casi en su totalidad por estos emigrantes: el Edificio Río de Janeiro en la plaza del mismo nombre en la Colonia Roma y el Edificio Ermita, en Tacubaya.
El primero es una especie de castillo de ladrillo, tipo francés, muy bonito, aunque algo lóbrego, por lo que actualmente se le conoce como La Casa de las Brujas. El segundo es una obra moderna (de los años veintes) de estilo art-deco. Exteriormente tiene cierto parecido con un buque, o más bien con el dibujo del arca de Noé que aparece en los libros ilustrados para niños. Su quilla rompe la Calzada de Tacubaya en dos avenidas; Jalisco y Revolución, que son como las estelas del arca. Por la popa se entra al cine Hipódromo, que ocupa casi toda la base del edificio y varios niveles de altura. El techo del cine sirve como base a un patio interior rodeado por un conjunto de departamentos pequeños, casi todos de una recámara, a los que se llega a través del patio, al que los constructores dieron el nombre de “hall”, no sé si por presumir de bilingües o por alguna otra razón. Sobre estos departamentos se levantan otros dos niveles, de igual distribución pero con corredores e incluso un puente central que permiten el acceso a las viviendas y tienen vista al hall, de tal forma que éste es el centro natural de comunicación entre todos los inquilinos que pueden llamarse y hablar de un piso a otro, dando así una gran animación a la vida común y al cotilleo.
El techo del hall estaba constituido por un vitral emplomado, diseño de Diego Rivera, en el que se veían varias escuadrillas de aviones volando bajo un enorme sol rojo colocado en el centro. El tiempo, la negligencia y un par de accidentes que pudieron ser fatales para quienes intentaron caminar sobre el emplomado, destruyeron el vitral, por lo que ahora, desde el hall solo se ve una estructura de dos aguas de vidrio translúcido que antes sirvió para proteger al vitral. Esta estructura, visible desde bastante lejos, en el exterior, es la que le da su aspecto de arca al edificio.
El proyecto y la construcción son del arquitecto Juan Segura y, aparte del estilo art-deco que era una novedad en aquella época, tiene la característica de ser el primer edificio que se construyó en México con cemento armado y que reunía en un solo conjunto habitaciones, comercios y teatro-cine.
El lector perdonará tanta atención al Edificio Ermita que, aunque tiene méritos suficientes para aparecer en los tratados de arquitectura, no parece justificarse en este relato. Sin embargo, hay dos razones para citarlo. La primera es que ahí pasé mi niñez y mi juventud, la segunda es que por la cantidad de departamentos y la pequeñez de los mismos fue el primer hogar de muchos exiliados que, poco después, al mejorar su situación económica, buscaban algo mas amplio, de tal modo que siempre hubo una alta rotación de inquilinos; así, fueron muchos los que vivieron en el Edificio Ermita, aunque solo haya sido por algunos meses, o quizá días, pues había ocasiones en que algún recién llegado se acogía a la hospitalidad de algún amigo mientras se instalaba en su propia casa. Por otra parte, los que no vivieron en él, siempre tenían algún pariente o amigo al que visitar. Se hicieron frecuentes las fiestas, tertulias y reuniones, por lo que puedo asegurar que casi la totalidad de los refugiados españoles conocieron y tuvieron algo que ver con el Edificio Ermita. Un ejemplo de esto lo tenemos en los taurófilos; siendo un lugar muy próximo a la antigua Plaza de Toros de la Condesa y, después, un lugar de paso casi obligado hacia la Monumental Plaza México estrenada por aquellos años, se estableció la costumbre de reunirse en el Ermita “a tomar el vermú” antes de la corrida. El vermú iba acompañado de algunas aceitunas a las que, con el tiempo, se agregaron jamones, quesos, anchoas, tortillas de patata y otras tapas, por lo que la afición a tomar el vermú superó pronto a la afición a los toros y perduró hasta mucho después de que los taurinos dejaran de serlo. Algo que nunca entendí fue la presencia de un vino italiano en los preparativos de una costumbre totalmente española.
Como nota final diré que la parte delantera del edificio, la proa del arca, estaba formada por departamentos más amplios con cocina, comedor, sala, dos habitaciones y una pequeña terraza. A uno de esos departamentos llegamos.
Una vez depositado el equipaje en el suelo, papá contempló la estufa de petróleo de la cocina, la mesa con seis sillas, el aparador y el trinchero del comedor, el diván y las dos butacas que rodeaban a la mesita de centro de la sala, las dos camas y el armario en una alcoba y la cama matrimonial y el armario de la otra y suspirando de alivio dijo: “De aquí no me muevo”. Y lo cumplió.
No era un gran mobiliario, pero después de años de compartir la cama (si es que la había) con las chinches, de sentarse en cajas o sobre las maletas, de cortar leña para cocinar o calentarse, de levantarse con los ojos negros por el hollín del alumbrado de gas, de... tantas otras incomodidades, el llegar a un departamento amueblado era llegar al paraíso con luz eléctrica y colchones nuevos.
*
Dos de los principales descubrimientos que hice al llegar a México son la estufa de petróleo y la radio.
Nuestro departamento amueblado del Edificio Ermita contaba entre su menaje con una modernísima estufa de tractolina. Creo que tanto para mi madre como para mi padre aquel artefacto resulto cómodo, limpio y maravilloso. Yo lo encontré intrigante y mágico y pasé horas enteras investigando su funcionamiento. Entre el conjunto de tubos, láminas, llaves y demás partes llamaba mi atención aquella redoma de vidrio que periódicamente había que quitar y bajar con ella a la entrada del edificio para que la rellenara el señor Tinoco, un empleado de cierta categoría, una especie de subadministrador, de jefe de los empleados, que tenía el monopolio de la venta de tractolina en el edificio. En un cuartito diminuto, con cero ventilación, justo en la base estructural del edificio, almacenaba dos o tres barriles del misterioso líquido, poniendo en riesgo la integridad no solo del inmueble sinó la de todos sus habitantes; pero en ese tiempo las normas de seguridad eran bastante relajadas, si es que existían, por lo que a nadie le preocupaba que el señor Tinoco, con un cigarrillo encendido en los labios, metiera un cucharón en los barriles y llenara la redoma parsimoniosamente, previo pago correspondiente.
*
El radio (radioreceptor) como se dice en México o la radio (radiodifusora) como se dice en España fue, sin embargo, lo que mas me maravilló. ¡Una caja que habla, que canta, que cuenta cuentos!. Carlos y Teresa, que habían llegado en el Sinaia y que ya gozaban de una situación económica bastante desahogada, tenían una de esas cajas mágicas. Subía a su casa a oír los cuentos y canciones de Cri-Cri o a escuchar los maravillosos relatos del Hada Alegría.
Tardamos bastante tiempo antes de tener nuestro propio radio; antes de ello nació mi hermana, durante la estancia de mamá en el sanatorio Fernando se quedó en casa de Antoñita y Enrique y yo en la de Mercedes y Manolo. Ellos también tenían radio. Yo dormía en un sofá, en la sala, y tenía acceso al radio, por lo que me dormía escuchando los terroríficos cuentos de El Monje Loco, los intrigantes casos del detective Ricardo Lacroix, que después cambio su nombre a Carlos, o las apasionantes aventuras de El Hombre de Azul.
También me inicié en las comedias radiofónicas con el Panzón Panseco, la Marquesa Carlota Solares, don Celso Boquerones Presidente Municipal de Huipanguillo, Huip, los Kikaros, Pepe Peña, el Risámetro y muchos otros que llenaron de risas mi infancia. Aprendí a ser alegre.
Y, por supuesto, oía a Agustín Gonzalez “Escopeta” narrando los partidos de futbol y al famosísimo Paco Malgesto emocionándose con las corridas de toros.
*
Cuando, finalmente, tuvimos radio en casa, estaba de moda “la radiodifusora mas española del Universo”; mas conocida como “la del paleto”.
Su locutor, “el paleto”, era mas ordinario que el barro de hacer bacines, según expresión de mamá. Pero tenía la virtud de cautivar a todos los españoles en México, gachupines o refugiados. Su programa, que duraba toda la tarde, entrelazaba observaciones intranscendentes de los quince años de alguna gachupincita de la época, con noticias de la Romería de Covadonga que, por la frecuencia de las noticias, se debía celebrar cada semana, e innumerables cuples y fragmentos de zarzuelas interpretados por Imperio Argentina, Celia Gamiz, Conchita Piquer y otras, así como canciones de Los Bocheros, que después fueron sustituidas por las de los Xei y mas tarde por las de Los Churumbeles de España.
Mientras “el paleto” colocaba disco tras disco en el tornamesa, que entonces se llamaba gramófono, la imaginación de los escuchas volaba a través del Atlántico, a través del tiempo, hacia lugares distantes y tiempos idos, hacia remembranzas perdidas en la memoria…
La tarde se vestía de silencio; un silencio roto solo por la música del radio; música que no sonaba sino que hacía viajar las almas a otras tierras, a otras épocas. Música silenciosa que inducía al recuerdo, a la ensoñación; música que reunía a los emigrantes con sus familiares y amigos de allá; de aquel allá tan lejano y tan cercano. Tiempo paralizado que permitía trasladar las emociones, los cariños, las esperanzas hasta lugares y épocas muy distantes.
Los niños nos uníamos a nuestros padres en aquel evocar lleno de silencio y nostalgia.
*
Algo común a todos los expatriados es la congelación del tiempo en todo lo referente a aquello que abandonaron. Mientras la vida cambia a su alrededor, mientras lo cotidiano se altera y fluye, la tierra lejana de donde salieron permanece estática, nada cambia allá, aunque las noticias que lleguen digan lo contrario.
Esto les pasó a mis padres, a todos los refugiados, y por extensión a sus hijos.
Durante toda mi infancia viví con la idea de una España invariante, estacionada en los veintes o los treintas del siglo XX y, en parte, en los finales del siglo XIX, ya que mis padres no solo tenían el recuerdo de su juventud, sinó la herencia de los relatos y los hechos de sus mayores. España cambiaba, pero en la mente de los hijos de los refugiados seguían vivos los recuerdos no vividos de esa España previa a la guerra relatados por sus padres.
Por las calles de Madrid seguía pasando El Cacharra en busca del lechero que, ajeno a los tetrapacks, transportaba en burro las alforjas de cuero llenas de jugo de vaca. Y a las diez en punto, en la Plaza de Oriente, se seguía oyendo el pregón: ¡La cinteeeraaaa...!, de esa especie de bonetería ambulante que surtía a domicilio toda clase de hilos, cintas, listones, encajes, agujas, botones, etc. a todas las mujeres de la ciudad.
Los señores de postín seguían usando sombrero de copa para pasear en calesa al lado de sus esposas de vistosos sombreros de flores, herméticamente enfundadas en siniestros corsets, mientras, a pie, los chulos, de gorra y gazne, piropeaban a las modistillas de mantón de Manila y vestido chinés que iban y venían incansablemente por la calle de Alcalá sin disponer de un solo segundo para dar una puntada o hacer un bordado. Con tanto ir y venir por la calle de Alcalá, la industria del vestido pasaba por una profunda crisis.
Los caballos de los coches de punto seguían aromatizando las ciudades y espantándose con el ruido ensordecedor de los cada vez mas frecuentes autos conducidos por algún intrépido chofer de gabán, guantes de cuero y gorro y gafas de aviador. La presencia de tan singular personaje y su inusual máquina seguían provocando enconados debates entre las niñeras y los soldaos para dilucidar si chofer lleva acento en la “o” o en la “e”. Y, por supuesto, ninguno de estos soldados tenía un simple uniforme verde o caqui sinó uno vistosísimo de múltiples colores recargado de cintas, borlas, botones dorados, etc. mas apropiado para bailar una habanera con Carmen la Cigarrera que para disparar un solo tiro, cosa que no podían hacer pues, en lugar de pistola, de sus cintos colgaban gigantescos sables.
Andalucía era un inmenso tablao en el que las sevillanas con trajes de lunares, y peinetas bailaban incansablemente junto a sus compañeros que nunca van vestidos a la medida; siempre con sombrero ancho y chaquetilla corta.
Lo mismo sucedía en las demás regiones de España, donde gallegas, asturianos, vascos, catalanes, valencianas y demás iban vestidos con sus trajes típicos regionales que hacían fácil la identificación de su lugar de origen. No faltaban, dentro de esta romería permanente, los espías disfrazados de lagarteranas ni las lagarteranas disfrazadas de espías.
*
Terminaba la tarde, “el paleto” despedía el programa. Era tiempo de olvidar el recuerdo, la lágrima que humedeció los ojos, la añoranza, y volver a la realidad del presente.
¿Qué cenaremos esta noche?. ¿Chilaquiles o tamales?. Quizá un elote con chile piquín, sal y limón. Una consulta con el monedero resolvía la cuestión: café con leche y conchas.
A veces había mas soluciones: huevos fritos o “pasaos por agua”, arroz con leche… Y si las cosas iban bién, el lujo: tortilla de patatas.
La comida mexicana iba sustituyendo poco a poco a la comida europea. México entraba a nuestros corazones por el estómago; y aun faltaban el mole con pollo, los chiles en nogada, la carne tampiqueña, el pozole y tantos y tantos platos típicos y exquisitos. La exquisitez tardó en llegar.
*
En el entremientras los niños refugiados de aquellos tiempos nos tuvimos que limitar a las paletas Mimí, las pasitas Paraíso y, en los días de fiesta, a los chocolates de LA VAQUITA WONG, alternados con algún muégano deglutido con placer durante alguna función cinematográfica o los clásicos caramelos de entonces: grandes bolas verdes con rayas blancas y sabor a eucalipto, bolas aplastadas blancas con rayas rojas y sabor a menta, “peras” amarillas con rayas multicolores y sabor a anís.
A la salida del colegio se apostaba un señor con una caja llena unas veces de pirulís y otras de cucuruchos con pepitas. Por las ventanas del autobús pedíamos, moneda en mano, su apetecible mercancía. Aunque el vendedor procuraba ser honesto, el tiempo para el intercambio era escaso y generalmente daba menos pirulís o pepitas que las monedas que recogía.
Lo que resultaba realmente extraordinario era poder ir a la heladería de Emilio Chiandoni, en la Plaza de Dinamarca, y pedir un Hot Fudge, un Banana Spleet, un Napolitano o un Tres Marías. ¡Eso eran palabras mayores!.
Si se trataba de comer helados, generalmente nos teníamos que conformar con los de los carritos que deambulaban por la ciudad con nombres alusivos al frío como Himalaya, Iglú, Alaska, Polar, que ofrecían diversas clases de paletas de agua (limón, naranja, jamaica, tamarindo) o de leche (chocolate, fresa, vainilla), o, aun mas modestamente, a los raspados de hielo rayado rociado con algún saborizante de fruta.
Años después, cuando ya era adolescente, apareció una cadena de heladerías de nombre Kiko, que compitió con Chiandoni. Los kikos, recubiertos de chocolate y las kikoletas, sin recubrimiento, desplazaron, por precio, a los helados de Chiandoni. Más no por calidad y exquisitez. Chiandoni siempre fue y será Chiandoni.
Kiko introdujo una novedad que le dio mucho éxito; en cada mesa de sus heladerías había un aparato en el que depositando veinte centavos podías escuchar una melodía; eran sinfonolas individuales.
*
¡Las sinfonolas!
Marcan toda una época. Todos los bares, cantinas, restaurantes y sencillas fondas de comida corrida tenían una en la que los parroquianos, veinte tras veinte, escogían su melodía favorita.
Era fascinante ver como el mecanismo de la máquina movía el disco seleccionado, lo colocaba en posición y lo hacía girar mientras el brazo con la aguja se movía automáticamente hasta la posición inicial para empezar la audición.
En ese tiempo lo normal era, como en el gramófono que nos acompañó al exilio,
darle cuerda al aparato, mover la palanca que lo hacía girar y colocar manualmente el brazo de la aguja. Tantos adelantos de la electrónica y la automatización eran maravillosos.
También eran fascinantes las luces multicolores que iluminaban a las sinfonolas.
A diferencia de los aparatos de Kiko, que solo se oían en una mesa, las sinfonolas proyectaban su sonido a muchos metros de distancia; por lo que todos los habitantes de la zona circundante gozaban de música gratuita durante todo el día y parte de la noche. Así, todos estaban al corriente de los éxitos musicales del momento y para muchos niños como yo, fueron la iniciación en la música: corridos como Rosita Alvirez, Juan Charrasqueado y El Hijo Desobediente, canciones rancheras como Al Morir la Tarde Traigo mi Cuarentaicinco, Viva México, Cocula, La Feria de las Flores, Canción Mixteca, canciones sentimentales como Alma con Alma, no clasificadas como Alma Mía de mi Grandota, Cantar del Regimiento, La Raspa y La Chencha, porros venezolanos como El Gallo Tuerto, María Cristina, La Múcura, Micaela y boleros, muchos boleros, todos los boleros habidos y por haber. Mas adelante llegaron los primeros mambos. Después, las sinfonolas cayeron en desuso.
No se porqué, pero en las sinfonolas no estaban las canciones mas famosas, como Cielito Lindo, La Panchita, La Borrachita, La Adelita, La Valentina, La Rielera, etc. Esas se cantaban en las casas acompañadas con guitarra… o sin guitarra. Y también en los centros de diversión con mariachis; pero por mi edad yo no iba a ellos.
*
Algo que maravillaba a los recién llegados era el colorido de todas las cosas en México, no solo de las sinfonolas. Los colores de las casas, los colores de los vestidos, los colores de los puestos callejeros de aguas frescas, con sus mesas cubiertas de hojas, sobre las que abundaban las frutas de todas clases y las vistosas vitrolas llenas de aguas de distintos colores, a las que por su dudosa higiene se las llamaba “tifoideas” . Nada como refrescarse paladeando una tifoidea de sandía, o de tuna, de mango, de naranja con betabel, de coco, de guanábana, de chirimoya o de cualquier otra fruta. También se podía adquirir la fruta entera: naranjas, jícamas o pepinos cortados artísticamente, simulando flores, y espolvoreados con sal y chile piquín, rebanadas de coco, de sandía y de aquellos melones gigantes que tanto decepcionaron a papá.
Ante tanto colorido, es fácil explicar porqué entre las primeras cosas que entraban a las casas de los refugiados figuraba siempre un sarape de Saltillo.
El cielo azul brillaba y los zopilotes lo surcaban en suave planeo. Las cordilleras que rodean a la ciudad se veían nítidas y los recién llegados se maravillaban contemplando los volcanes cubiertos de nieve: el Popocatepetl y el Iztacihuatl y de menor tamaño el Ajusco y el Xitle.
En las noches se contemplaban miles de estrellas y en Octubre brillaba la Luna, mas hermosa que en otros meses, por que en ella se refleja la quietud…
La podías admirar a través de los telescopios que, en pleno centro de la ciudad, alquilaban diversos aficionados a la astronomía.
Y si te cansabas de ver las estrellas, y tenías un transporte apropiado, podías embelesarte viendo los miles de luces de la ciudad desde el mirador que había en las Lomas de Chapultepec o en la carretera de Cuernavaca.
¡Ay! Ciudad de los Palacios, ¿quién te vio y no te recuerda?.
*
Popocatepetl, Iztacihuatl, Calixtlahuacan, Xochimilco, Xochicalco, Tezozomoc, Netzahualcoyotl, Tzintzinpandacuare, Curicaberi, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl, Atzcapotzalco, Marabatio, tlacuache, Tlalnepantla, tlapalería, Atlacomulco, Tlaltizapan… los pobres españoles sufrían con aquellos trabalenguas impronunciables. Ellos, que solían llamar Ad-lantico al Océano que acababan de cruzar, se encontraron perdidos en medio de un idioma lleno de palabras kilométricas en que la combinación “TL” aparecía a cada momento.
Y por si las palabras anteriores no fueran suficientes, aun se puso otra de moda:
PARANGARICUTIRIMICUARO.
En realidad la palabra original es Parangaricutiro, que no deja de tener sus bemoles, pero algún aficionado a los trabalenguas la alargó un poco mas.
Un día, un campesino del pueblo de San Juan Parangaricutiro notó que la tierra que labraba estaba caliente cosa que le pareció extraña. Al día siguiente se abrió una grieta y de ella empezó a salir humo. Como esto le pareció mas extraño, avisó a las autoridades y cuando estas llegaron, de la grieta comenzó a brotar lava. En pocos días la lava cubrió un territorio inmenso y acumulándose sobre si misma formó una montaña altísima.
Acababa de nacer un volcán: El Paricutín. Nosotros tuvimos el extraño privilegio de asistir a su nacimiento.
Por supuesto, esto vino acompañado de fuertes temblores de tierra que causaron miedo y preocupación en toda la población.
Para los exiliados, que nunca habían sentido un temblor, esta fue una nueva experiencia. Muchos, que sabían que México era tierra sísmica, lo tomaron como algo natural y cotidiano a lo que debían acostumbrarse lo mismo que a los frijoles o la comida picante. Papá, por ejemplo, lo tomaba como si aquello no fuera con él y seguía haciendo lo que estaba haciendo sin inmutarse. En cambio, mamá, que toda su vida demostró un aplomo y una entereza admirables, nunca pudo superarlo y entraba en pánico; si el sismo era de noche corría a nuestro cuarto y movía las camas, que estaban pegadas a la pared, colocándolas en el centro de la habitación. Supongo que lo hacía para protegernos de algún desprendimiento de la pared, pero el caso es que durante el temblor veíamos pasar zumbando sobre nuestras cabezas la lámpara que colgaba del techo. Evidentemente, en cuanto podíamos nos levantábamos e íbamos a refugiarnos bajo una puerta o cerca de alguna estructura sólida.
Para los niños, aquello fue una nueva experiencia bastante divertida. Recorrer un pasillo balanceándose como en un barco en mar picada nos recordaba el viaje que poco antes habíamos realizado. Ver las butacas moverse de un lado a otro nos inducía a subir en ellas y dejarnos balancear como en un columpio.
Esta inconsciencia infantil me duró muchos años; hasta el que se conoce como el terremoto “del Ángel”, en el que se cayó el ángel que corona la columna del Monumento a la Independencia y cierta cantidad de casas y construcciones, causando varias muertes. El chingao temblor hacía crujir la estructura del edificio y salirse el agua de los depósitos, se cortó la electricidad, se hizo la oscuridad… y además, duraba y duraba sin dar señales de querer terminar.
Cuando, por fin, se acabo y regresó la luz, todos los habitantes del Edificio Ermita salieron de sus departamentos y se reunieron en el hall para comentar sus experiencias, como hacían siempre que temblaba, pero esta vez las caras de preocupación eran mayores.
Justo cuando salíamos de nuestro departamento, se abrió la puerta del elevador y su conductor nocturno y velador del edificio, hombre rudo y fajado que portaba pistola, nos dijo: “Regálenme un tequila, por favor”. Había pasado el terremoto balanceándose encerrado dentro del elevador. Fueron necesarios tres tequilas para quitarse el susto.
Desde entonces le tengo mucho respeto a los sismos.
El desparangaricutirimicuador
que desparangaricutirimicue
Al parangaricutirimicuaro
Buen desparangaricutirimicuador será
*
Chapultepec, Xochimilco, Teotihuacan.
Estos tres lugares eran, y son, sitios de visita obligatoria para quienes llegan a México.
El mismo día que nos instalamos en el Edificio Ermita, Diego nos llevó en taxi a conocer los puntos mas importantes de la ciudad: Paseo de la Reforma, Avenida San Juan de Letrán, el Zócalo (es decir la Plaza Mayor de la Ciudad de México, a la que se conoce con este nombre porque en ella se construyó el zócalo de un pedestal sobre el cual se levantaría la estatua ecuestre de Carlos IV a la que los mexicanos conocen como “El Caballito” en reconocimiento a la superioridad en inteligencia y nobleza de la cabalgadura, misma que nunca llegó a su destino porque entonces se inició la Guerra de Independencia), Avenida de los Insurgentes, etc. El recorrido acabó en un pequeño jardín a un lado del Río de la Piedad, que en ese entonces no estaba entubado y causaba frecuentes inundaciones.
Chapultepec está dentro de la ciudad y tiene fácil acceso; bastaba, entonces, con tomar el tranvía, razón por la que, antes de una semana de nuestro arribo, se reunieron los que habían convivido en La Penne, La Milliere y el Nyassa para visitar dicho lugar. Papá, Mamá, Alfonso, Chala, Enrique, Antoñita, Luis y Lola, junto con la gente menuda de aquel entonces, se reunieron en la parada del tranvía que estaba frente al restaurante El Mirador y, desde allí, iniciamos el ascenso de la escalinata que conduce al Castillo situado en lo mas alto del Cerro del Chapulín (esto significa Chapultepec; chapulín es saltamontes, Tepec es cerro). Visitamos el Castillo y regresamos para conocer La Fuente Rosada y el Mercado de las Flores. Terminamos en El Mirador donde paladeé por primera vez una gaseosa, que me pareció deliciosa.
Desde entonces las visitas a Chapultepec fueron muy frecuentes y, en ocasiones, diarias. Primero, acompañados de nuestras madres para retozar en los jardines y trepar a pequeños árboles; después solos para escalar árboles mayores, jugar futbol o montar en bicicleta; mas adelante para irnos de pinta a fumar, pasear en lancha, subirnos a los juegos de la feria instalada a orillas del lago o ligar con las estudiantitas de otras escuelas, que también se habían ido de pinta y, aun mas adelante, para pasear abrazado de alguna novia mas formal e intercambiar nuestros primeros besos.
Chapultepec, es el centro de descanso y diversión de los habitantes de la ciudad de México. Diariamente y especialmente los fines de semana, miles de personas lo visitan. Hay para todos los gustos: paseos solitarios para recorrer filosofando o haciendo poesía; una fuente en la que cientos de azulejos narran las aventuras de Don Quijote; la Casa de los Espejos, donde te reflejas deformado en cada uno de ellos; parte de un acueducto de madera hecho por los aztecas, bordeado por esculturas de sus dioses y parte del acueducto hecho durante la Colonia y del que se conserva otra parte en la Avenida Chapultepec; el jardín botánico; un zoológico por el que paseaban libremente toda clase de loros y guacamayas de vistosísimos colores y donde los niños podían montar en unos cansados pencos que solo se movían a la voz de su amo o pasear en un cochecito tirado por una cabra; un trenecito, pistas de patinaje; aparatos para hacer gimnasia; las lanchas del lago que lo mismo sirven para un recorrido romántico que para librar una fiera batalla entre piratas, con abordaje y hundimiento; el Castillo y su museo donde los nostálgicos de épocas pasadas ven con tristeza los lujosos muebles y objetos de Maximiliano y donde los liberales recuerdan la canción que marcó el final de su imperio:
De la remota playa
Te mira con tristeza
La estúpida nobleza
Del mocho y el traidor
Adiós Mama Carlota
Adiós mi tierno amor.
Los niños nos limitábamos a cantar “Adios Mama Carlota, narices de pelota”.
En el mes de Septiembre, para festejar la Independencia, el parque abría sus puertas durante la noche. Se instalaban puestos con comida, con disfraces, con cornetas, rehiletes, silbatos y serpentinas y se celebraban las tradicionales Noches Mexicanas.
*
Para llegar a Xochimilco también se usaba el tranvía; pero el objeto de esta visita exigía algo mas de solvencia económica para poder alquilar una trajinera y recorrer sus canales viendo los islotes hechos de chinampas , pedazos de tierra que se pegaban unos con otros y que no solo sirvieron para Xochimilco, sinó para construir toda la ciudad de México-Tenochtitlan en mitad de un lago.
En los islotes puedes ver toda clase de cultivos y especialmente flores. Xochimilco abastece de las mas variadas formas de flores a la ciudad de México, e incluso al mundo.
Si tienes suficiente dinero puedes contratar un conjunto de mariachis que te siguen en otra trajinera tocando las canciones que mas te gustan; si no, tendrás que conformarte con ir escuchando las partes de melodías provenientes de las trajineras que se crucen en tu camino. Este fue nuestro caso en aquella primera visita.
*
No hay tranvía a Teotihuacan. Para llegar allí se requiere un transporte automotor. Por eso, mi primera visita fue en el autobús del colegio, en compañía de mis compañeros de clase.
Las visitas organizadas por el colegio eran especiales. Ese día vaciábamos de libros, lápices y cuadernos las mochilas para llenarlas con sandwiches de jamón o mortadela, una barra de chocolate, la consabida tortilla de patatas y, quizá, una lata de sardinas.
Los destinos eran variados, pero en todos los casos se trataba de pasar un día de campo, fuera de las aulas. Podía ser nadando en un balneario en las afueras de la ciudad; podía ser paseando o escalando en alguna zona boscosa como el Desierto de los Leones, La Marquesa o las Lagunas de Cempoala; o podía ser, como en este caso, visitando una zona arqueológica.
Aunque el motivo de la visita era fundamentalmente cultural, no faltó el compañero que llevó una pelota, por lo que acabamos jugando futbol al pié de las pirámides.
No obstante, no dejó de impresionarnos la grandeza del sitio que visitábamos.
Teotihuacan no era, entonces, como ahora. Reconozco que las excavaciones hechas posteriormente tienen un gran valor arqueológico, que la infinidad de tiendas de souvenirs aportan un gran ingreso a la economía nacional, que los restaurantes y hoteles dan un gran progreso económico a la región. Pero esta especie de Disneyland no tiene nada que ver con el Teotihuacan que yo conocí.
Desde la carretera, mucho antes de llegar, se descubría la Pirámide del Sol; sobria, magnífica, dominando toda la llanura.
Al llegar, el camión se paraba justo al lado de los muros de La Ciudadela. El profesor conseguía ordenarnos para recorrer ésta y ver la Pirámide de Quetzalcoalt.
Después, avanzábamos por la Calzada de los Muertos. Ésta era un camino plano de tierra, rodeado de montículos que se decía que ocultaban pirámides y que, partiendo de La Ciudadela, llegaba en línea recta hasta la Pirámide de la Luna, que por entonces no era mas que un pequeño monte con muchas piedras dispersas.
Las excavaciones posteriores han demostrado que, efectivamente, los montículos ocultaban pirámides o muros de construcciones y que una buena parte de la Calzada de los Muertos cubría parcialmente estas obras, por lo que ahora no podemos hablar de ese camino continuo de tierra. La Calzada de los Muertos ya no existe.
Una de las diversiones de entonces era buscar pedazos de obsidiana que abundaban en ese tiempo. Siempre regresábamos a casa con bolsas repletas de estas hermosas piedras, negras y brillantes; aunque sucedía que al limpiarlas resultaban ser fragmentos de botellas de cerveza.
El comercio, en esa época, se limitaba a la venta de figuritas de ídolos de barro fabricados por los descendientes directos de los teotihuacanos, por lo que las falsificaciones tenían mucho de auténticas por ser hechas por las mismas manos y con las mismas técnicas de sus antepasados remotos; no se trataba de idolitos de plástico ni sombreros de charro hechos de cartón.
Tampoco existían, entonces, los comeflores, los heliofagos, ni los esotéricos de distintos matices. Y mucho menos los aficionados al aerobics folklorico que bailan interminables danzas dedicadas a supuestas deidades en las que no creen, pues ellos son fervientes adoradores de la Virgen de Guadalupe.
Subir hasta la cima de la Pirámide del Sol, era entonces un acontecimiento puramente deportivo, era escalar, sin mas mérito que el esfuerzo físico, aquella mole de piedra. No había recompensas extraterrestres ni promesas de otros mundos.
Las veces que, posteriormente, fui con mi familia solíamos sentarnos a comer en un terreno junto a la Pirámide de la Luna en el que invariablemente pastaba un burro atado con una cuerda. Ni el burro ni nosotros podíamos imaginar que bajo nuestros pies estaba una de las joyas mas notables de Teotihuacan, el Palacio de las Mariposas.
*
Ir a sitios mas lejanos, como Cuernavaca o Acapulco, requerían contar con “el auto”. No se porqué los refugiados se referían siempre a “el auto”, como si fuera el único que existiera. Nunca hablaban de comprar “un auto” de los cientos o miles disponibles en las agencias. “El auto” era un símbolo indiscutible de estatus, era superar la etapa inicial de hambre y escasez para entrar a la prosperidad y la abundancia.
Era olvidarse del huevo de madera que servía para remendar los tomates de los calcetines y que había sido, hasta entonces, el utensilio mas importante de la casa. Era el fin de la tortura diaria ocasionada por esos recubrimientos para los pies que tenían mas remiendos que calcetín.
Era, también, el fin de la ropa heredada que pasaba del niño mayor al siguiente en tamaño, no necesariamente de la misma familia, y que pasaba de tamaño en tamaño y de remiendo en remiendo hasta ser prácticamente un harapo que, aun así, servía para las colectas de ropa que se hacían en el colegio cada tres meses para enviar ayuda a los republicanos en España.
Era el fin de las deudas con el tendero de la esquina, generalmente un gachupín franquista que, sin embargo, entendía la necesidad de los recién llegados, deudas que se pagaban religiosamente a fin de quincena.
Era el fin de las noches tiritando de frío, malcubiertos por un abrigo y con un frasco de agua caliente entre las sabanas, oyendo silbar al viento; noches de Mistral, noches de Toulouse y Marsella, repetidas en México.
Entre el abandono del huevo de madera y la compra de calcetines nuevos. Entre los zapatos “con hambre”, y la compra de “el auto” solía pasar bastante tiempo, pero era una transición que marcaba el paso a una vida mejor. La compra de “el auto” marcaba el final de esta transición.
Muchos de los refugiados ni siquiera soñaron en España con la posibilidad de tener un automóvil. Fue en México donde se presentó esta probabilidad y esta realidad; este hecho real y concreto de poseer “el auto”… y muchas otras cosas.
Esto nos lleva a considerar que, pese a todo; el exilio de los republicanos españoles fue un privilegio. En México, sobre todo, los refugiados fueron acogidos con cariño, se les dieron toda clase de facilidades para su adaptación y desarrollo. En el resto de América Latina e incluso en los Estados Unidos y Canadá tuvieron muchas facilidades y en casi toda Europa sucedió algo parecido. Incluso en Francia, donde los encierros en campos de concentración estaban a la orden del día, al acabar la Segunda Guerra Mundial el panorama cambió notablemente y los españoles tuvieron la posibilidad de sobrevivir y aspirar a una vida digna.
No es el caso de los desarraigados en el Medio Oriente, donde se niegan los mas elementales derechos a los “hermanos de raza y religión” que se ven obligados a vivir en campos “de confinamiento” durante toda su vida, donde los niños nacen, crecen, se reproducen y mueren sin salir de los espacios precarios donde los mantienen sus “hermanos de raza y religión”.
Tampoco es el caso de los miles o millones de desplazados por guerras y luchas de poder en el África Negra o en América Latina.
Tampoco es el caso de los millones de exiliados que emigran por hambre en todo el mundo, buscando las mínimas condiciones de supervivencia que les niega su nación de origen y que medio consiguen en otras partes del planeta. Es el caso de muchos españoles que emigraron durante siglos, es el caso de los latinoamericanos que hoy emigran a Estados Unidos y España, entre otros países, es el caso de los emigrantes de Europa Oriental…
Ni el caso, en fin, de un mundo injusto y cruel que genera millones de parias.
Dentro de este panorama constante y eterno de impiedad, la emigración republicana española fue menos dura que otras, podemos decir que fue privilegiada, y eso permitió que muchos de los emigrantes pudieran comprar “el auto”.
Ya en posesión de “elauto” se organizaban caravanas de entre dos y siete “elautos” para hacer días de campo en Teotihuacan, el Desierto de los Leones, etc. o para pasar unas vacaciones de varios días en Cuernavaca (parada obligatoria en Tres Marías para comer quesadillas), Taxco, Acapulco, Veracruz o algún otro lugar menos frecuentado. La distancia a recorrer dependía, en gran medida, del estado del vehículo, pues los primeros “elautos” eran de segunda mano y solían dictaminar por si mismos hasta donde querían llegar; por ejemplo, mi primer viaje a Cuernavaca terminó en las afueras de la ciudad de México, bastante lejos de la salida a la carretera.
Por aquella época se puso de moda ir a Amecameca, pueblo típico en las faldas del Popocatepetl, donde subías a pié el Vía Crucis que te conducía al santuario de la cima de una montaña y donde podías montar a caballo. De ahí, seguías al recién fundado Popo Park para pasear por su bosque y terminar en el restaurante de una familia de refugiados valencianos que hacían embutidos y platos típicos españoles, para llevar o consumir ahí.
Pero lo mas emocionante de este viaje era detenerte, al regreso, ya cerca de México DF, en Santa Bárbara a merendar fresas con crema o piña con crema. Se decía que las fresas provenían del leprosario que estaba enfrente, por lo que siempre las comíamos con algo de aprensión, que se nos olvidaba al primer bocado. En muchas ocasiones suprimíamos Amecameca y Popo Park y el viaje se reducía a las fresas con crema de Santa Bárbara.
De uno de nuestros muchos días de campo conservo una foto en que los niños de entonces aparecemos formados de menor a mayor: mi hermana Coral, Carmen, Laura, mi hermano Fernando, Angelita, Carlitos, Merceditas, yo, Pepito, Pedro, Paloma y Néstor. Amigos de toda la vida.
La diferencia de edades es muy importante; son muy distintos los intereses de un niño de siete años a los de otro de doce y también a los de uno de tres o cuatro años. Los niños de la foto no crecimos al mismo tiempo. Néstor, Paloma y Loti se alejaron pronto de nosotros y junto con Marita y Lolita, que llegarían después, forman la avanzada de quienes se separaron de aquel grupo de la foto, cuyo único interés era correr entre los árboles del Desierto de los Leones.
En La Iliada, Homero se refiere frecuentemente al prudente Néstor. El de mayor edad, el mas sabio, el mas prudente. Nuestro Néstor tenía poco de prudente, nos enseño a brincar muchos escalones a la vez, a hacer equilibrio sobre una barandilla a cuatro metros de altura, a fumar… Pero también nos enseño a jugar ajedrez, a filosofar y otras cosas. Fue nuestro guía y nuestro ejemplo a seguir durante bastantes años
Paloma es hija de Manuel y Concha, ambos poetas de reconocida fama mundial. Nuestra amistad comenzó un día, al poco tiempo de que se mudara al Edificio Ermita, cuando hizo una fiesta en su casa. Los que ya nos conocíamos (Fernando, Carlitos, Pepito y Pedro) oímos el alboroto dentro del departamento y pegamos la oreja a la puerta para enterarnos de que sucedía. En eso se abrió la puerta y Manuel se encontró frente a un grupo de niños semiagachados en posición de escuchas.
“Pasad, pasad”., dijo Manuel y sin mas nos encontramos en medio de la fiesta rodeados de niños que no conocíamos, incluída la niña de la fiesta.
Pese a Pepito, que tenía una habilidad congénita para destruir cosas y se las ingenió para romper una vitrina, de esa fiesta nació una amistad que dura hasta la fecha. Las visitas a su departamento fueron casi diarias y allí jugábamos juegos de mesa o hacíamos representaciones de teatro y de zarzuelas. También hacíamos periódicos con los temas que nos interesaban, especialmente chistes, pues en ese tiempo apareció una revista humorística, “Don Timorato”, promovida por un candidato a presidente de la República y destinada principalmente a atacar a sus contrincantes y que tuvo mucho éxito. Como además del éxito el papá de Carlitos era colaborador de la misma, todos nos sentíamos grandes humoristas y soñábamos con tener una revista semejante, aunque nunca pasamos de las tiradas de dos o tres ejemplares destinadas a un público que no llegaba a los veinte lectores, incluidos nuestros padres.
*
Entre los emigrados españoles que llegaron a Mexico había mucha gente de letras, que, al tener que ganarse el pan en su nuevo país, pensaron en alguna actividad afín a su vida anterior, por lo que surgieron muchas editoriales dirigidas por refugiados que enriquecieron notablemente el mercado de los libros en México. La mayoría de las editoriales de esa época eran de este tipo y aun ahora subsisten algunas de ellas. Manuel y Concha no fueron ajenos a esta actividad y publicaron muchas obras, incluyendo su propia obra literaria. Como además de negociar, eran muy generosos regalaban los libros. Así llegaron a mi casa toda clase de obras clásicas de la literatura española junto con un libro para niños, con cuentos, refranes y adivinanzas, que se llamaba “Lo que Sabía mi Loro”. Una de mis primeras lecturas.
Quienes no alcanzaban a poner una editorial propia ponían una librería y, en ocasiones, se convertían en librería ambulante ofreciendo su mercancía en calles y cafés; tal es el caso de quién, años mas tarde, inspiró el libro “La Librería de Arana”. Arana, o mas bien los Arana, él y ella, eran íntimos amigos de Manuel y Concha; sus hijos estuvieron en la fiesta de Paloma. Arana se ganó la vida durante muchos años vendiendo libros por calles y cafés.
También, ligada a la literatura, está la actividad de muchos que se dedicaron al cine y el teatro como actores, directores, camarógrafos y demás.
Algunos se hicieron y consagraron en México, como Ofelia Guilmain y Augusto Benedico, otros ya eran famosos desde España como Margarita Xirgú y Ernesto Vilches. Tanto unos como otros, sobre todo los ya consagrados, atraían a todos los refugiados que llenaban los teatros en que se presentaban.
Algunos solo tuvieron un éxito temporal, como Kika y Kiko, un par de comediantes que siguiendo la tradición de La Barraca representaban comedias para el pueblo. Kika era una pastora, Kiko era su perro, con el que tenía largas conversaciones. Fue mi primera asistencia a una obra teatral; en el Teatro-Cine Hipódromo, en los bajos del Edificio Ermita.
No siempre eran las obras de teatro las que atraían a los refugiados; en alguna ocasión se presentó Miguel de Molina, bailando flamenco e interpretando la “Danza del Fuego” de Falla sobre un tambor gigantesco. El éxito fue apoteótico.
*
La generación de mis padres es la generación del cine. A mi generación le tocó una buena parte del desarrollo de éste genero de arte, pero es a la de mis padres a la que le tocó vivir integro su desarrollo, desde el cine mudo hasta las pantallas panorámicas con sonido estereofónico y movimiento en las butacas.
Es cierto que en mi niñez alcancé a ver las películas mudas de Chaplin, Keaton, Ben Turpin y demás comediantes e incluso una o dos de Douglas Fairbanks y que, ya de mayor, vi otras como “Viva México” y “El Acorazado Potemkim” en algún cine club, pero el cine mudo ya estaba pasado de moda y las películas serias del mismo servían para hacer cortos sonorizados de corte humorístico.
También es cierto que muchísimas películas de mi infancia y juventud eran en blanco y negro, pero ya había de color y cada vez eran mas numerosas.
A mi generación le tocó el gran desarrollo del cine, locales grandes con pantallas gigantescas y curvadas, efectos especiales cada vez mas sofisticados, multitudes de extras y de animales de todos tipos, etc.
Pero esto también lo vivieron nuestros padres, que además vivieron todo el nacimiento del cine.
Por este motivo muchos refugiados se dedicaron al cine como una forma de subsistencia.
Manuel fue uno de ellos. Consiguió un camión en el que instaló una planta eléctrica y un proyector y se lanzó por los pequeños poblados del Valle de México dando exhibiciones nocturnas al aire libre usando como pantalla una sábana colgada de un árbol. Nosotros asistíamos a estas funciones.
Tiempo después se asoció con otras personas para producir varias películas. Papá puso la música de fondo de algunas de ellas.
Otro que incursionó en la producción cinematográfica fue el papa de Carlitos.
El papá de Pepito era amigo de otro productor refugiado que le dio un pase familiar para entrar gratis al cine Primavera, muy cercano al Edificio, por lo que su familia tuvo un repentino crecimiento en el número de hijos. Durante muchos años nos la pasamos yendo casi a diario a dicho cine.
*
Concha, la esposa de Manuel, también se dedicaba a la poesía,,, y a fumar como un carretonero. Era bajita y gorda, lo que la hacía bastante esférica, motivo por el que dudábamos mucho de las cualidades natatorias que decía poseer, hasta que un día se lanzó a la piscina del hotel La Joya y la atravesó en un pispas.
Este hotel fue un hallazgo de alguien, creo que de Manolo, el otro Manuel, que lo encontró cómodo y barato, razón por la que durante muchos años fue el destino de todas nuestras vacaciones, Desde luego a partir del momento en que todas las familias que nos reuníamos tenían su propio “elauto”.
En este hotel tuvimos nuestro primer encuentro, cara a cara, con una gigantesca tarántula que avanzaba tranquila y despreocupada por el jardín y que nos puso en fuga a todos.
También hicimos nuestras primeras incursiones para cortar y saborear las deliciosas guayabas que crecían silvestres en la barranca situada al fondo del hotel.
No faltaron, tampoco, los momentos dramáticos, como el día que mi hermana se cayó en la parte honda de la alberca y todos veíamos, confundidos y sin saber que hacer, como se hundía en el agua, hasta que un adulto, salido de quién sabe donde, se metió vestido ¡y con reloj! y la sacó.
Las mañanas las pasábamos nadando y jugando en el jardín. Las tardes las dedicábamos a tediosos e interminables juegos de canasta uruguaya, que se acababa de poner de moda. Angelita y Merceditas, las hijas de Manolo y Mercedes eran las mas aficionadas. Aunque nunca vivieron en El Ermita formaron parte del pequeño mundo en que nos desenvolvíamos en aquellos primeros años.
*
Ya dije que Carlitos, Fernando y yo formábamos un grupo inseparable. A este núcleo hay que añadir a Pedro y Pepito, dos años mayores, y contra los que jugábamos fulbol en el hall del Ermita, provocando el enojo de las blanquitas, un par de solteronas amargadas y pronazis que nos regañaban y nos echaban jarras de agua, a veces con todo y recipiente, para que nos fuéramos y dejáramos de molestar, El resto de los vecinos eran mas tolerantes y soportaban estoicamente los pelotazos en las puertas de sus departamentos.
Cuando íbamos a Chapultepec a jugar futbol, los que éramos rivales nos uníamos en un solo equipo que contendía contra otros. Carlitos era un magnífico portero, Pedro era un artista del gambeteo y el dominio del balón, Pepito era el organizador, bujía del equipo, Fernando y yo éramos bastante mediocres pero muy entusiastas y entre todos formábamos el núcleo de un conjunto al que se unían otros jugadores, en número variable, casi nunca once.
Como el núcleo de nuestro equipo estaba formado por una mayoría de refugiados españoles y el equipo contrario por mexicanos, nuestros encuentros reproducían constantemente el partido de futbol mas clásico de aquellos tiempos: España contra Atlante,
Este juego tenía muchas implicaciones psicológicas y políticas. Representaba la lucha de los aztecas, antiguos imperialistas de Mesoamérica, contra los nuevos imperialistas: los españoles Sabemos que esta lucha terminó a favor de los españoles, que aglutinaron el antiguo sistema de castas con el sistema de castas que traían de España, formando un complicado sistema de razas, castas y clases sociales que duró, imperturbable, durante los trescientos años de dominación colonial y cerca de medio siglo en el México independiente. No fue sinó hasta 1857, cuando se promulgaron las Leyes de Reforma, que empezó a modificarse el sistema social en México. Empezó, pero hasta la fecha le falta mucho para terminar: los indios siguen siendo marginados y discriminados, los de color moreno también. Ser blanco da muchas ventajas y si, además, se es güero y de ojo azul hay una condición innegable de privilegio.
Con las Leyes de Reforma se abolieron los títulos nobiliarios, pero los marqueses, duqueses y condeses siguieron mirando por encima del hombro a sus conciudadanos, los de origen hispano siguieron despreciando a los mestizos y éstos ensañándose con los indios.
Fue necesaria la Revolución Social de 1910 para dar un paso mas hacia adelante. Sus lideres comprendieron que el federalismo, que se había considerado como progresista durante el siglo XIX, era una trampa. En Estados Unidos el federalismo permitió unir las diversas colonias inglesas en una sola nación; en América Latina el federalismo sirvió para dividir cada colonia en pequeños feudos dominados por caciques que carecían del mas elemental sentido de solidaridad con sus vecinos. En Estados Unidos el federalismo significó unión, en América Latina significó desunión. En particular, a México el federalismo le costo la mitad de su territorio; Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado y California pasaron a propiedad de los yanquis, Conscientes de esto, los lideres de 1910 se proclamaron federalistas, puesto que eso se consideraba progresista, pero aplicaron una política ferozmente centralista.
La derrota en Texas se debió, en gran parte, a la falta de un sentido nacional, Durante la Colonia, la figura del Rey de España, representada por el Virrey y respaldada por un ejército fuerte y poderoso, sirvió para unir a toda la población. Pero al desaparecer esta figura y el poder que la respaldaba, cada uno de los nobles, hacendados y burgueses tiraron, cada uno por su parte, velando solamente por sus intereses. Desapareció el Virreinato de la Nueva España pero en lugar de nacer la República Mexicana, surgió un pantano de cacicazgos inmundos, desunidos y egoístas que no solo no fueron capaces de oponerse a la voracidad yanqui, sinó que ni siquiera se dieron cuenta del saqueo y el despojo al que se veían sometidos.
Los lideres de 1910, o mas precisamente de 1913 y años siguientes, se dieron cuenta de esto y decidieron crear un espíritu nacional que cohesionara a todos los mexicanos, Para ello, lo mas fácil era crear un modelo maniqueo de buenos muy buenos y malos muy malos. Los buenos fueron los indios de las antiguas culturas precolombinas, los malos los españoles, es decir los gachupines.
La soberbia y el despotismo de algunos españoles durante la Colonia e, incluso, en la actualidad, justifica el sentimiento antiespañol de una buena parte de los mexicanos, Aunque se olvida la integración a México y sus costumbres de una gran parte de los españoles que llegan a estas tierras. También se olvida el aporte cultural y político de España: la noción de una sola nación que abarque desde Texas y California hasta Guatemala, sustituyendo los antiguos reinados de aztecas, zapotecas, mayas, etc., es creación de Hernán Cortes; el fue el creador del México actual, disminuido por el saqueo yanqui. También fue idea suya la formación de una sola nación con el mismo lenguaje, las mismas costumbres, las mismas leyes arbitrarias e injustas y la misma religión (la Virgen de Guadalupe, madre espiritual de todos los hispano americanos, fue invento suyo). Y sin embargo, Hernán Cortes es, dentro de la visión maniquea, la máxima encarnación del mal y por extensión de todo lo español.
Mas contradictoria y confusa resulta la visión maniquea de los indios. Por una parte se ensalza a las antiguas culturas indígenas, a las que se adjudican contactos extraterrestres, conocimientos culturales y científicos superiores a los del mundo moderno y filosofías ultramodernas y por otro lado se considera a los indios actuales como seres subnormales, ignorantes y estúpidos. Llamar indio a un mexicano es un insulto muy grave y ofensivo.
A pesar del carácter simplista y absurdo de esta visión, el maniqueísmo ha resultado muy efectivo para fomentar un sentido nacional que ha dado cohesión a la nación mexicana. Los gobiernos posteriores a 1913 fomentaron esta visión al máximo y encontraron su idealización en el encuentro deportivo entre los prietitos del Atlante y los gachupines del España.
La llegada de los refugiados españoles creó un conflicto de concepción dentro de esta visión maniquea; resultaba que había españoles malos, muy malos, pero que también había españoles buenos, cultos, solidarios con los mexicanos, amistosos, progresistas y benéficos para el país. Para resolver esta contradicción se clasificaron a los españoles en dos grupos: los antiguos residentes, que llevaban tiempo en México y que eran soberbios, despóticos, y antimexicanos, es decir los gachupines clásicos y tradicionales y, por otra parte, los nuevos residentes, recién llegados, provenientes de una guerra civil en la que se habían enfrentado a los españoles tradicionales para crear una España justa, sin gachupines, Estos nuevos españoles eran buenos, cultos y amigos de México, eran los refujiaos.
Aunque el gobierno propició esta división entre españoles buenos y españoles malos, entre la población no estaba muy clara esta diferencia; es por eso que en aquella época se puso de moda cantar:
En que quedamos por fin,
Me tienes muy preocupado,
¿eres cabrón gachupín
o pinche refugiado?
Cabrón, en México, no tiene el sentido de cornudo, pero si el de individuo avieso con malos instintos. Pinche es posiblemente una deformación de chinche y se aplica a personas molestas, desagradables e insignificantes. Es menos ofensivo que te llamen pinche a que te llamen cabrón. Pero no deja de ser ofensivo.
Ser catalogado como pinche o como cabrón no es la manera mas idónea para que te integres a un país. Respetar y querer a los habitantes del mismo genera un conflicto entre los sentimientos de simpatía y comprensión que tienes hacia ellos y el sentimiento de rechazo que sientes al ser tratado de cabrón o pinche. Para muchos refugiados este conflicto fue insuperable y terminaron por ser auténticos gachupines: hispanistas, excluyentes, antimexicanos y racistas; olvidando que, a pesar de todo, México los acogió, les dio la posibilidad de trabajar, sobrevivir y progresar cuando en España se les negaba cualquier derecho, incluso el de vivir; volver a la España por la que suspiraban equivalía a cárcel o paredón y en el mejor de los casos ser calificados de “rojos”; trato mucho mas severo que el de ser llamados pinches.
Afortunadamente la mayoría de los exiliados pudo superar este conflicto y se asimiló a su nueva patria, sobre todo cuando sus hijos o hermanos nacieron en ella.
El conflicto entre gachupines y refugiados no se limitaba a la clasificación oficial. La mayoría de los antiguos residentes eran franquistas y monárquicos y la diferencia de ideales era muy profunda entre unos y otros. La guerra civil se prolongó en México entre gachupines y refugiados, generalmente en forma ideológica, pero en varias ocasiones en forma de bofetadas y golpes. Hubo, por ejemplo, una confrontación feroz entre los alumnos del Instituto Luís Vives y la Academia Hispano Mexicana, de orientación republicana, y el Colegio Cristóbal Colón, el Simón Bolívar y otros, de orientación franquista. Los profesores de estas instituciones de enseñanza, improvisados como generales, dirigían los movimientos bélicos de sus alumnos que luchaban bravamente en los campos de batalla de la ciudad de México, hasta que el gobierno amenazó con clausurar todas las escuelas en contienda.
Las diferencias entre gachupines y refugiados fueron, durante muchos años, irreconciliables. Ambos se odiaban de todo corazón.
Y sin embargo, el domingo gachupines y refugiados se reunían en el tendido de sombra del estadio de futbol de aquel entonces, el Parque Asturias, para apoyar al “España” mientras en el tendido de sol, se agrupaban los partidarios de los prietitos del “Atlante”. Los insultos de una tribuna a la otra o a los jugadores de cada equipo proliferaban durante todo el encuentro… y seguían a la salida del estadio. No obstante, los cabrones gachupines y los pinches refugiados procuraban moderar sus expresiones por miedo a que les aplicaran el treinta y tres. Esta aplicación se refiere al Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga al Presidente de la República el poder de expulsar del país a cualquier extranjero que denigre a México, basándose en el único criterio del Presidente y sin necesidad de someter a juicio al expulsado.
Después de este hispanismo reconcentrado de fin de semana, que se prolongaba hasta terminar la corrida de toros, los cabrones gachupines y los pinches refugiados volvían a su odio mutuo cotidiano.
Nuestros partidos de futbol en Chapultepec reproducían el choque maniqueo de culturas. Acabábamos siempre insultándonos, pero al día siguiente estábamos ahí esperando a nuestros queridos enemigos.
*
Aunque, como dije, el núcleo estaba formado por españoles no todos lo eran; estaban, por ejemplo, Boogie, cruce de americana con alemán, los “cuates”, totalmente mexicanos y Pedro que era judío húngaro; formaba parte de esa otra emigración que fue acogida con cariño por el pueblo mexicano, generoso y solidario con los caídos en desgracia; la emigración de los perseguidos por el nazismo alemán y el fascismo italiano. Muchos centroeuropeos y especialmente los judíos encontraron en México un lugar seguro para vivir. En el Ermita había algunos de ellos… aunque también había algunos alemanes declaradamente nazis.
Pedro siempre vivió con la angustia de quedarse solo si morían sus padres. Nunca entendió que había entrado a un grupo, el de los refugiados españoles, que jamás lo abandonarían; para nosotros y nuestros padres Pedro era tan español y tan refugiado como cualquiera y nunca se quedaría solo ni desprotegido.
*
La edad de Fernando marca un límite entre las generaciones mayores y las menores; aunque este límite está también marcado por la diferencia de sexos; los mayores éramos casi todos hombres, las menores eran mujeres en su mayoría. Así, mientras Fernando era el mas joven de quienes jugábamos futbol, Victoria y Laura eran las mas viejas del grupo que jugaba a las casitas y a las comiditas, y que se interesaban mas en vestir muñecas que en patear pelotas.
A diferencia de nuestros rústicos juguetes, consistentes en aviones hechos con una delgadísima hoja de lata, burros bidimensionales de madera que tiraban de una carreta llena de toneles sin contenido y otros objetos igualmente burdos, los juguetes de las niñas eran “de verdad”: estufas eléctricas con todo y horno que se conectaban y calentaban permitiendo que las niñas carbonizaran distintas cosas que nosotros comíamos al llegar a casa después del trabajo, planchas que podían quemar diferentes telas; platos, vasos, tazas y jarros en los que se servían diversos brebajes; todo en miniatura, pero todo “de verdad”. Victoria, Laura, Carmen y Coral ensayaban en nuestros aparatos digestivos las pócimas de su invención.
Nuestro único juguete “de verdad” era el balón de futbol reglamentario.
En Navidad las edades se igualaban y salíamos, todos juntos, a recorrer el Edificio, cantando villancicos y tocando de puerta en puerta. En cada una de ellas nos recibían con caramelos, peladillas, mazapanes o galletas y una copita, pero como éramos niños no nos daban bebidas fuertes, solo licorcitos dulces, A la hora de la cena nuestros estómagos estaban llenos de licor de café, licor de menta, anís, rompope y otras sustancias semejantes que nos producían una alegre somnolencia con la que íbamos a la cama, felices, en espera de la visita de Papa Noel, que en México se llama Santa Clos.
*
Cuando un niño es pequeño depende mucho de sus padres y otros adultos mayores. Esto es particularmente cierto cuando se viven tiempos de guerra y los niños están sobreprotegidos. En mi caso, los primeros años están ligados a mis padres y sus amigos; hay pocos niños a mi alrededor.
Al crecer, los niños se van independizando de los adultos y conviven mas con gente de su edad. Mi independencia y la convivencia con muchos niños, coincide con mi llegada a México; dejo de depender de los adultos y entro a un mundo esencialmente infantil.
Hay dos centros de esta nueva vida: uno es el de los niños del Ermita y de Chapultepec, el otro es el del Colegio en el que también encontré amigos para toda la vida.
*
Ya he mencionado que a su llegada, los refugiados recibieron ayuda de distintas organizaciones como el SERE, la JARE y otras, que les permitieron sobrevivir los primeros días y que, además los orientaban y les conseguían empleo. El gobierno de la República, durante la guerra, depositó en México parte del tesoro hacendario y al terminar la contienda lo invirtió en México en instituciones de ayuda o en fuentes de trabajo, como la fábrica de muebles de metal Vulcano. El caso es que estas ayudas, del gobierno republicano, del gobierno de México, de partidos políticos, de organizaciones humanitarias o de simples simpatizantes, aliviano en gran medida la carga de los primeros tiempos.
Merecen especial atención, en este sentido, las tres instituciones de enseñanza que recibieron a la mayoría de los niños refugiados: la Academia Hispano Mexicana, el Instituto Luis Vives y el Colegio Madrid.
Este último fue, en cierta forma, el colegio oficial del gobierno en el exilio, mientras que los otros dos funcionaron mas bien como instituciones privadas respaldadas por diversas organizaciones. El Madrid era más grande y podía atender a mas alumnos, su población escolar era mayor. Como en los primeros años el Madrid solo daba educación primaria sus egresados continuaban la secundaria en el Vives o La Academia. Yo entré al Madrid y a mi generación le tocó estrenar la secundaria y la preparatoria.
La inscripción en el colegio iba acompañada de un examen médico exhaustivo con reparto de vitaminas, recetas y medicinas, ya que no era poco común que los recién llegados vinieran desnutridos, enfermos o con parásitos por dentro y por fuera.
Aquel salón lleno de niños acompañados de sus padres, pasando de una mesa a otra, sacando la lengua, tosiendo, reteniendo y soltando el aire, los doctores y enfermeras con batas blancas y estetoscopios rellenando recetas y formularios, las filas, el murmullo constante alterado por gritos o llantos, siempre me evocó la llegada al refugio de Casablanca
Por algún motivo estas inscripciones me producían cierto aturdimiento, cierto desasosiego; son los primeros casos en que recuerdo haberme “engentado”. Por eso, la presencia de Mercedes, amiga de la familia que ya para entonces era mi pediatra, me reconfortaba.
Mercedes, además de una excelente doctora, era una persona afable, llena de vida, simpática y dicharachera, con un gran don de gentes; siempre y cuando no tuviera una jeringa en la mano, aunque con tal instrumento de tortura me salvó la vida alguna vez.
A su lado, solícita y atenta, siempre en movimiento, controlando con dulzura a los niños que entraban en pánico, estaba Pilar, la jefa de enfermeras.
Había mas médicos y enfermeras, pero de estas sesiones solo recuerdo a estas dos mujeres extraordinarias. Supongo que también estaba Máxi, que lidió con nosotros en muchas ocasiones, pero no la recuerdo durante la inscripción.
Si la recuerdo días mas tarde, ya en clases, cuando la profesora después de olfatear el aire me envió con ella.
Creo que lo primero que se les debe enseñar a todos los niños que asisten por primera vez a un colegio es el lugar de los sanitarios y, sobre todo, como pedir permiso para ir a ellos. No fui el único que sufrió el bochorno de hacer el viaje de regreso a casa con un paquetito en la mano mientras los compañeros del autobús hacían bromas sobre el paquete.
*
Como todo niño que se respete me enamoré de mi maestra de kinder, la Señorita Alicia.
Nadie contaba cuentos tan interesantes como ella. Nadie era tan dulce, tan alegre, tan sabia, tan hábil.
La impresión que me causó, me hizo ser muy injusto con Antoñita, Chala, Teresa e, incluso con mamá, que, en realidad, me dieron mas cariño y durante mas tiempo que la Señorita Alicia, con la que conviví solo un año.
Pero en ese tiempo aprendí a recortar burros, pollos, gatos y perros en láminas de papel brillante y de colores, aprendí a pegar con engrudo estos recortes en hojas de papel; aprendí a dibujar casas y árboles en un cartón que luego cubría con plastilina, oi cuentos maravillosos, canté nuevas canciones y, en fin, entraron en mi mundo tantas novedades que me hicieron considerar a la Señorita Alicia como un hada, un ser excepcional de bondad y sabiduría. Alguien de quién es inevitable enamorarse.
*
El primer año de Primaria se inició de una manera semejante, pero sin la Señorita Alicia; su lugar lo ocupó la Señorita Carmen, que continuó contando cuentos y ampliando nuestros conocimientos sobre el uso del engrudo y la plastilina; pero esto duró solo unos días y después entró en nuestras vidas el Profesor Calderón, esposo de la Señorita Carmen. Esto me hace introducir una reflexión sobre la capacidad de celibato que generan las actividades docentes en los primeros años escolares; todas las maestras son señoritas sin importar cuantos hijos, esposos y exesposos tengan. También me hace reflexionar sobre la influencia del Imperio; si antes eran señoritas, ahora son misses. No me hago a la idea de tener una maestra llamada Miss Alice.
El Profesor Calderón llegó en el momento mas inoportuno; justo en la parte mas importante del cuento que nos estaba contando su esposa, un cuento en que un burro, una oveja y un lobo hacían algo que no recuerdo y cuyo desenlace nunca llegamos a conocer por mas que le pidiéramos al nuevo maestro que nos contara el final,
En lugar de eso, nos metió en un cuarto en el que había un complicado mecanismo que mostraba como giraban los planetas alrededor del Sol y, después de su explicación accionando el mecanismo, apagó las luces y, con una vela y una pelota, nos enseñó las fases de la Luna. Fue una lección interesantísima y despertó en mí un gran interés por la astronomía, pero sigo sin saber que pasó con el burro, la oveja y el lobo.
Calderón fue nuestro profesor durante casi toda la Primaria, hasta que a mediados del quinto año se fusionaron los dos grupos de mi generación, el “A” y el “B”. Los del “A” decíamos que los otros eran del “B” de BURROS, a lo que ellos replicaban que nosotros éramos del “A” de ASNOS. Supongo que con la fusión todos quedamos integrados en el grupo ”J” de JUMENTOS.
Estos dos grupos estaban formados exclusivamente por niños, había otros que solo tenían niñas. Esto parece una contradicción con los ideales progresistas de los republicanos, pero tiene una explicación. Alrededor de 1930, en México, se hizo el intento de establecer grupos mixtos e incluso dar una introducción a la educación sexual. Los paterfamilia de aquella época supusieron quién sabe que bacanales en que sus hijos e hijas, de seis a diez años, harían terribles actos eróticos sobre los pupitres, bajo la dirección y estímulo de los profesores. La reacción a estas depravaciones fue tan violenta que el Secretario de Educación Pública tuvo que renunciar y la simple idea de grupos mixtos fue olvidada por todos. Además, aunque nuestros padres fueran muy liberales y progresistas, aunque durante la República y la guerra se proclamara el amor libre, a la hora de salvaguardar la virginidad de sus hijas, casi todos resultaron bastante conservadores, Años mas tarde, en la adolescencia, nuestros bailes terminaban a las nueve de la noche, hora en que los padres o hermanos mayores recogían a sus doncellas para protegerlas de malos pensamientos y peores acciones, como si la lívido solo funcionara de noche y los hoteles no estuvieran abiertos todo el día y para cualquier cliente.
Con este criterio puritano, tanto de mexicanos como de españoles, el Colegio Madrid se dividió en una sección para varones y otra para señoritas, ambas divididas por la Avenida Mixcoac. El colegio de las niñas era un castillo de altas torres rodeado de amplios jardines, El colegio de los niños era otro castillo, menos espectacular y sin torres, también rodeado de amplios jardines. Estas dos construcciones junto con otro castillo que pertenecía al Colegio Williams formaron parte de una finca de Jose Ives Limantour, Secretario de Hacienda de Porfirio Diaz, quien se dedicó a poblar de castillos la ciudad de México, incluyendo una réplica del castillo de Neuschwanstein de Luís de Baviera, que Walt Disney hizo famoso en su película Cenicienta.
Esta mojigatería, en parte voluntaria y en parte forzada, es la única crítica a mi educación que considero fue eficiente, científica y con sentido social. Quizá pueda añadir como crítica los cursos de Educación Física y Deportes en los que se nos obligaba a hacer instrucción militar y algunas aburridísimas tablas gimnásticas cuando deseábamos hacer deporte, concretamente jugar futbol.
*
Para mi, siempre ha sido y sigue siendo un misterio la calendarización de las temporadas de juego en las escuelas. Al iniciarse un curso alguien llevaba canicas y al día siguiente todos llevábamos canicas y jugábamos con ellas. Esto tiene cierta lógica, pues las canicas son fáciles de transportar en un bolsillo y permiten iniciar rápidamente un juego. Pero después de algún tiempo las canicas desaparecían y eran sustituidas por los trompos, los yoyos o los baleros.
En que fecha y por que motivo se daban estas mutaciones en nuestros juegos es algo que nunca he conseguido dilucidar, pero el paso de un juego a otro se daba con una rigurosidad mucho mas precisa que los cambios de estación climática.
Con diferencias de un año al siguiente, las temporadas de canicas, trompos, yoyos y baleros, se entremezclaban con las de quemados, rescatados, encantados, policías y ladrones, roña en alto y espadazos.
Para las nuevas generaciones, de transformers, videojuegos e Internet, estos juegos resultan totalmente desconocidos, por lo que dejo a algún antropólogo el estudio y explicación de los mismos a estas generaciones y me limito a decir que nos movíamos y divertíamos mas que en la actualidad y que nosotros sentíamos bastante interés por las actividades de las generaciones anteriores, aunque no las practicáramos; a todos nos hubiera gustado viajar a lo largo del Rio Mississippi en una balsa construida por nosotros mismos, como Tom Sawyer.
*
¿Cómo se establece el liderazgo en un grupo?. Esta es una pregunta a la que se tienen que enfrentar antropólogos, psicólogos y sociólogos. En el caso de un grupo escolar podemos decir que no hay ninguna relación con el nivel escolar o la habilidad para resolver problemas de matemáticas, biología o geografía; es cierto que a la hora de un examen quienes sobresalen en alguno de estos temas adquieren una relevancia temporal que nos permite copiarles o recibir sus orientaciones; pero pasado el examen pierden esta relevancia. El liderazgo constante y continuo dentro de un grupo de estudiantes no tiene nada que ver con el estudio; se obtiene en la cancha de fulbol o por el tamaño de los bíceps del líder.
Nuestros primeros líderes fueron Mario y Manolo, los mejores futbolistas del grupo; se requieren dos líderes, dos capitanes de equipo para encabezar los dos equipos de futbol en contienda. Mario, además de ser un gran fultbolista, era un asiduo lector del Chamaco Chico una revista de tiras cómicas, entre las cuales figuraba Rolando el Rabioso. Fue Mario quien nos introdujo en la lectura de tal tipo de literatura.
El Quijote no es un libro para niños. Y no porque en el aparezcan escenas de sexo o palabras altisonantes, que son las únicas dos razones por las que las gentes de buenas costumbres se escandalizan y claman por el imperio de la moral mientras permanecen totalmente indiferentes ante la guerra, la desigualdad, el despojo, la miseria, la corrupción y tantas otras cosas carentes de importancia ética.
El Quijote no es un libro para niños por la sencilla razón de que su lectura requiere de un extenso vocabulario relacionado, sobre todo, con costumbres y objetos del siglo XVII que, si a los niños de esa época les costaba trabajo entender, para los niños actuales resulta imposible comprender, si no es con una enciclopedia al lado. Para leer el Quijote es necesario contar con un extenso repertorio de palabras, grandes conocimientos sobre la historia y costumbres de aquella época y una gran capacidad de análisis y crítica. Todas estas cosas se adquieren con el tiempo y tras muchas horas de lectura de otros libros. La edad mínima para leer el Quijote es de veinticinco años, por lo menos. Yo lo leí a los veintiocho, después de varios intentos fallidos durante mi niñez y mi juventud. ¡Y lo disfruté!.
Si antes de esta edad abrí varias veces el libro, por recomendación de mis profesores, y termine cerrándolo sin llegar nunca más allá de la vela de armas para ser consagrado caballero, es por que no tenía la cultura suficiente para entenderlo. Entonces ¿por qué se empeñan los profesores en hacernos leer un libro para el que no estamos capacitados?. Fijaos, niños: No bien albeaba el albo día… ¿No os suena maravilloso?. ¡Pues si!, sobre todo después de leer a Bécquer, Darío y demás… pero no en un momento en que nuestra principal preocupación es saber que la “be” con la “a” suena “ba”. Dennos tiempo a aprender a leer de corrido, a entender lo que leemos, a gozar de narraciones muy simples de niñas desobedientes y lobos hambrientos, de cerditos que hacen casas, de valientes piratas… y después atibórrennos de citas del Quijote. Hacerlo antes de su debido tiempo solo produce en los niños un inmenso asco hacia Don Miguel y su Ingenioso Hidalgo.
El cine, el teatro y la televisión son formas de comunicación audiovisual, en ellas se combinan la imagen y la voz. Lo mismo sucede con las “tiras cómicas”; una serie de dibujos, o fotos, acompañados con cuadros explicativos o globos en los que se escribe lo que dicen los personajes. La comunicación audiovisual penetra más al cerebro, es más eficiente que la simplemente oral. Para un niño es mas cómoda e impactante esta comunicación; es lógico que prefiera la tira cómica al libro que solo tiene escritura.
Leer, lo que se dice leer, es algo que comencé en México con dos revistas de tiras cómicas, el Pepín y el Chamaco… había otra menos importante llamada Paquín. Por supuesto que para nuestros profesores tal tipo de lecturas era altamente perniciosa y el sorprendernos con algún ejemplar dentro del Colegio, o en sus alrededores, era motivo de sanciones severas o, al menos, del decomiso inmediato e incondicional de tan nefasta mercancía. Debíamos leer solo al pesado de Don Miguel.
A pesar de esto nos seguíamos deleitando con las aventuras de Don Jilemón Metralla y Los Caperuzos, Los Supersabios, El Poca Luz y Hueledenoche, Rolando el Rabioso y otras muchas que nos resultaban mas entendibles, amenas e interesantes que el Quijote.
No voy a ahondar en la similitud entre Rolando el Rabioso y la obra de Arrigo Ariosto Orlando Furioso, ni voy a establecer ninguna similitud entre Orlando, campeón de Carlo Magno y Rolando campeón de Ricardo Corazón de Pollo. Ni entre el nombre de este último personaje con el de Ricardo Corazón de León y, mucho menos, voy a establecer una relación entre el Rey Ricardo de la tira cómica con los Caballeros de la Mesa Redonda; pero esta mezcolanza arbitraria y divertida hizo que me interesara en hechos históricos como la leyenda del Rey Arturo y sus caballeros, las cruzadas, sobre todo la Segunda en la que Ricardo se enfrento a Saladino (que en la tira cómica aparece como el Sultán Malandrino) y la gesta de Carlo Magno, entre otros eventos reales y de interés.
Mi mayor pasión, fue, sin embargo, por Los Supersabios, dos jóvenes científicos que contrarrestan a un viejo sabio loco que pretende dominar el mundo, Las aventuras de estos personajes nos llevan a recrear muchas de las novelas de Julio Verne, H,G, Wells, Jack London y otros.
Igualmente interesantes son las aventuras de La Familia Burrón, que narra las andanzas de una familia clasemediera mexicana y hace un análisis profundo de las ideas y costumbres del país.
Mi iniciación en la literatura fue a través de estas tiras cómicas que me impulsaron a profundizar mas, por lo que no me arrepiento de haber ignorado, en mis comienzos, a Cervantes, Lope, Quevedo, Shakespeare y demás.
Tampoco me arrepiento de haber leído los Cuentos e Historietas de Walt Disney.
Y tampoco me arrepiento de haber oído miles de cuplés, canciones rancheras, porros, guarachas y demás antes de interesarme en Schubert o Sibelius.
*
Se acerca el fin de la guerra, se siente en el ambiente, las noticias de avances constantes en todos los frentes así lo indican. Pronto llegará la paz y con ella una era de prosperidad.
La estufa de gas substituirá a la de petróleo, que ya substituyó a la de carbón o de leña, y después de varias explosiones en el interior de las casas se reglamentará sobre la instalación de los tanques de gas. Las viejas calderas en que se quemaba basura, madera, carbón, llantas y cualquier otra cosa susceptible de ser usada como combustible, se apagarán definitivamente para dejar paso a los “boilers”.
En las cocinas de las casas aparecerán ollas expréss, licuadoras, batidoras, wafleras y otros incontables objetos que facilitarán el quehacer culinario. Los refrigeradores eléctricos ocuparan el sitio de las refresqueras y los bloques de hielo desaparecerán; solo se conservará la industria de cubitos de hielo para las bebidas de las fiestas, en pequeña escala el "“frigidaire" será suficiente para una cuba o un jaibol.
Las lavadoras eléctricas se pasearán dando tumbos por toda la casa y harán obsoletos los lavaderos y las rocas planas en las orillas de los ríos, con la consecuente transformación de la arquitectura y la hidrología. Las azoteas, donde antes se apilaban lavaderos y cuartos de sirvientes, se convertirán en el lugar más apetecible de los edificios y se transformarán en carísimos pent-houses. Los ríos se entubarán y sobre sus antiguos cauces se construirán viaductos y avenidas.
Los reflectores antiaéreos encontrarán una nueva utilidad anunciando la apertura de comercios y centros nocturnos, o llamando la atención sobre el estreno de alguna película.
La pluma atómica (bolígrafo) evitará las manchas de tinta en las camisas y, sobre todo, su punto se podrá emplear para hacer agujeros en los pupitres, para cavar zanjas en la tierra o para escribir en el cemento, actividades vedadas a la estilográfica, tan poco aguantadora.
Las veloces medias de nylon (siempre tienen carreras), primero con costura y luego sin costura, causarán furor entre las mujeres y no habrá una sola que no desee tener un par de ellas.
Pero el nylon no solo servirá para hacer medias, toda clase de telas y ropas se fabricarán con él, así como muchos artículos de toda índole.
Por supuesto, junto al nylon aparecerán muchos otros plásticos, pero éste, por ser el primero y el utilizado para las revolucionarias medias, acaparará tanto la atención que la gente común y corriente tardará años en distinguirlo de los poliesteres, polivinilos, metacrilatos, etc.
La aparición de telas sintéticas alterará la industria del vestido, que se hará cada vez menos arrugable, hasta llegar a la ropa “wash and wear”, que no necesitará plancha ni almidón, para deleite de los cuellos de todos los hombres.
Los rústicos juguetes de madera se convertirán en artesanías típicas para consumo de turistas, antropólogos y artistas y los niños, en lugar de una lamina de hojalata que, según los padres, es un avión, tendrán un modelo a escala, reproducción perfecta y con todos los detalles, de un Spitfire o una Superfortaleza B-29.
Todos los objetos irán acompañados de los adjetivos nylon, aerodinámico atómico o bikini.
Una nueva era se inicia.
*
Al comienzo de este relato hablé de una canción con la que frecuentemente mi madre arrullaba a mis hermanos. Es hora de retomar el tema, de hablar de las canciones de cuna. El repertorio en este campo es bastante limitado o monótono, por lo que las madres suelen ampliarlo con canciones que han aprendido a lo largo de sus vidas y que, aunque no sean muy apropiadas, sirven para arrullar a sus criaturas. Con base en esto, puedo suponer que mis hermanos no fueron los únicos que se durmieron oyendo tangos y cuplés; como tampoco me extrañaría si algún niño de aquella época me dijera que sus canciones de cuna fueron La Marsellesa, La Internacional o La Joven Guardia; no dudo tampoco que alguno haya sido llevado “¡A la cama!, ¡A la cama!, ¡Por el triunfo de la Confederación!”.
Un privilegio de los hermanos mayores es el de oír las canciones de cuna dirigidas a los menores; el ser arrullado hasta edades avanzadas por los cantos que no son para ellos, pero que es inevitable escuchar; acurrucarse en la cama y sentir la presencia protectora de la madre que canta, que tranquiliza, que expresa su amor. Cerrar los ojos y escuchar la historia de Lucía que cuando era niña, oyó a su madre contar de un príncipe que, encantado, vivía en el fondo del mar, seguida por los percances de Almudena que dejó de vender violetas y se marchó de la Plaza de Oriente seducida por un noble al que hemos visto ir y venir, dando el brazo a una duquesa mas bonita que un jazmín. Adormecerse imaginando un caminito cubierto de cardos y juncos en flor o pensando en como se puede colocar una percha en el escote bajo la nuez. Dormirse, finalmente, convencido de que no vendrá el coco porque está en casa el padre del niñín que llora o preocupado por la posible veracidad de ese otario que un día, cansado, se puso a ladrar:
Verás que todo es mentira,
Verás que nada es amor.
Que al mundo nada le importa,
Yira, Yira.(Gira,Gira)
*
Siempre he sido bastante noctámbulo. Desde niño me obligaban a acostarme para madrugar al día siguiente. Era una lucha constante. Por eso, aquel día sorprendí a todos y me sorprendí a mi mismo, yéndome a la cama temprano, relativamente y sin presiones de ningún tipo. ¿Estaba cansado, presentía algo o simplemente decidí portarme bien, ser un niño obediente y hacer lo que debía hacer?. No lo sé.
¡Carlitos, levántate!, ¡hay que festejar!.
“¡Coño!. ¡Que contradicción! .Una vez que me acuesto a mi hora y me sacan de la cama.”, pensé mientras me volvía a vestir y salía de la modorra en que había entrado sin llegarme a dormir del todo.
Salimos al hall donde un murmullo alegre y festivo iba creciendo. El hall se iba llenando de gente, los que vivían allí, los que alguna vez habían vivido, los que lo visitaban. Caras alegres, caras emocionadas, pero todas llenas de lágrimas. Cada quién traía una botella de acuerdo a sus posibilidades económicas: vino, sidra, vermouth y hasta champagne. Aparecieron platos con sandwiches, trozos de queso, jamón, aceitunas, tortillas de patata... La gente se abrazaba. Y lloraba. Y cantaba. Y se volvía a abrazar, Y volvía a llorar con una gran sonrisa en la boca.
Lo que sucedía en el hall del Edificio Ermita se repetía al mismo tiempo en casi todo el Mundo, En todas partes la humanidad se reunía para festejar: en todas partes la gente brindaba, la gente lloraba y cantaba. Y allá, a lo lejos, Le Grand Donjon de Notre Dame de París comenzaba a balancearse, en un viavén creciente, para anunciar al mundo la gran noticia...
Allons enfants de la Patrie...
Aquella noche mamá no canto Yira para arrullar a sus hijos.
*
La liberación de París significaba el fin de la guerra; lo que faltaba era ya cosa de días; se podría pensar que de horas. La pesadilla terminaba. Las democracias triunfantes arrasarían cualquier resto de fascismo que hubiera en el planeta. El Mundo se encaminaba inevitablemente a una era de paz y libertad, de dicha y progreso,
Era el momento de regresar a casa,. Las democracias triunfantes ¡ahora sí! darían el apoyo que antes habían negado a los demócratas españoles; España sería libre y democrática. Nadie podía olvidar que Franco había sido aliado de Hitler y Mussolini. Nadie podía ignorar que en España había un régimen fascista. ¡Era el momento de regresar a casa!.
Los partisanos españoles que habían luchado en el maquís francés, los voluntarios españoles de la División Lecrecq, los que habían luchado en distintos frentes y en distintos países, comenzaron a desplazarse hacia la frontera, esperando la orden de avanzar. Los políticos republicanos se concentraron en París para reconstruir el gobierno de la República y encabezar y dirigir la liberación en orden y sin las discordias del pasado. En América se hacían maletas y se preparaban pasaportes.
A las cartas de esa época se les añadía un sello en el que se veía un grupo de milicianos bajo una bandera republicana y al pié una leyenda: FUIMOS LOS PRIMEROS EN LUCHAR CONTRA EL FASCISMO.
*
Los meses que siguieron sirvieron para ubicar en la realidad a los republicanos españoles. Al fin se dieron cuenta que siempre habían sido unos ilusos. Al fin se dieron cuenta de que habían perdido la guerra, que su destierro no era algo temporal que solo duraría hasta el triunfo de la democracia, sino que era, ¡que siempre había sido!, un destierro definitivo. Al fin se dieron cuenta que la guerra no la habían perdido en esos meses de 1945, que la guerra no la habían perdido en 1939, sinó en 1936 , cuando sonó el primer tiro. Al fin se dieron cuenta que ¡a nadie! le convenía una España libre, moderna, capaz de salir de su retraso de siglos, Al fin se dieron cuenta que siempre habían estado solos, con enemigos declarados en frente y con enemigos emboscados a su lado.
Algún tiempo después mi padre tomó un sello de aquellos que cité antes, tachó la palabra primeros y sobreescribió ÚNICOS.
*
En esos años habíamos crecido. Como esas matas redondas, de ramas secas, que corren por el desierto arrastradas por el viento, habíamos ido de un lugar a otro.
Vimos pasar poblados y ciudades. Vimos aparecer y desaparecer familiares y amigos. Vimos surgir mares y continentes. Siempre empujados por un viento de esperanza.
Nos desparramamos por la Tierra; la recorrimos de un extremo a otro. Respiramos las brisas del mar, los aromas de los pinares, la fetidez de los pantanos. Vimos sonrisas y ceños oscos. Escuchamos canciones y oímos insultos. Nos abrasamos y padecimos fríos. Recibimos caricias y golpes. Comimos junto al fogón y sufrimos hambres. El viento, ese viento de esperanza, ceso.
Era el momento de echar raíces.
*
|
 |
|
.Calendario |
 |
Mayo 2025 |
 |
|
| DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
 |
|
.Al margen |
|
INDICE GENERAL: |
POR FAVOR HAZ CLIC EN EL TOPICO CORRESPONDIENTE QUE APARECE EN LA PARTE DERECHA DE ESTA PAGINA PARA VER EL TEMA QUE TE INTERESA.
LITERATURA:
UN NIÑO REFUJIAO.
CIENCIA:
TEORIA AERODINAMICA DE LA RELATIVIDAD.
TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS clasificados por niveles y subniveles de energia y orbitales.
HISTORIA:
FOTOGRAFIA DEL BUQUE "PAQUETE NYASSA".
MUSICA:
LEJOS DE MI TIERRA.
DIBUJOS GIOMAR:
COLECCION DE DIBUJOS DE GIOMAR ORDOÑEZ CABEZAS.
TAUROMAQUIA:
COLECCION DE PINTURAS DE CARLOS ORDOÑEZ GARCIA.
MASCOTAS:
FOTOGRAFIAS DE DIFERENTES ANIMALES |
|
|